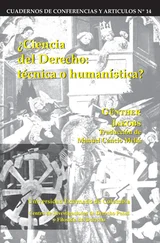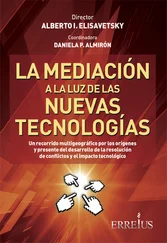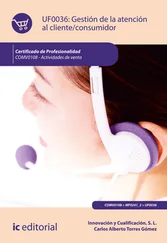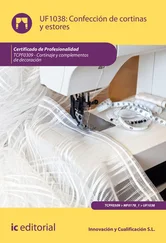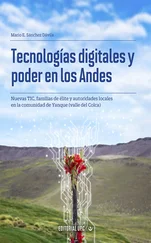Simon Schwartzman - Ciencia, tecnología e innovación
Здесь есть возможность читать онлайн «Simon Schwartzman - Ciencia, tecnología e innovación» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ciencia, tecnología e innovación
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ciencia, tecnología e innovación: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ciencia, tecnología e innovación»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ciencia, tecnología e innovación — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ciencia, tecnología e innovación», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Es inobjetable que el motivo central de toda la tarea de articulación de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación es promover el bienestar de la sociedad. En estos términos, las prioridades de nuestro sistema de innovación han de ser las mismas de la sociedad, por ejemplo, el combate de la pobreza y la inseguridad, el crecimiento del empleo y la protección del ambiente.
Las prioridades de la agenda debemos analizarlas a la luz de los campos de mayor dinamismo en el desarrollo científico, donde tenemos mayores oportunidades de alcanzar una efectiva competitividad. Algunos de estos campos son la biotecnología, los nuevos materiales, las ciencias de la información y la comunicación, entre otros.
Conviene delimitar las prioridades y campos en que debemos concentrar nuestros esfuerzos, en un ejercicio de planeación en el que la sociedad, el gobierno, los empresarios y la comunidad científica construyan un consenso que permita establecer verdaderas políticas de Estado que impulsen los proyectos en el mediano y largo plazos.
La reforma del sistema de innovación es un esfuerzo por demás amplio, que involucra a distintos (y en ocasiones divergentes) sectores sociales y niveles de gobierno. Por consiguiente, ha de ser, con toda claridad, una política de Estado, pues éste es el más capaz de expresar y orientar la diversidad de fuerzas sociales y culturales que componen a cualquier nación.
El ritmo vertiginoso e indiferente con que se transforma la economía mundial, acentúa la urgencia de que el país tome medidas cuanto antes para aprovechar los beneficios y oportunidades que ofrece el proceso de cambio. Cada titubeo es una oportunidad perdida, una ventaja desperdiciada que no sabemos si recuperaremos en el futuro. Estoy convencido de que volúmenes como el que contienen este escrito mío y muchos otros textos dan cuenta y testimonio de esa realidad. Me congratula enormemente que así sea. ■
Innovación y cultura científico-tecnológica: desafíos de la sociedad del conocimiento
León Olivé *
Introducción
Entre las preguntas que primero debemos plantear al analizar las prioridades para la definición de la agenda en ciencia, tecnología e innovación, se encuentra la del tipo de políticas de que se trata. Lo que argumentaré, sucintamente, es que debemos verlas no sólo como parte de las políticas económicas, sino también como parte de las políticas educativas y culturales.
¿Qué tipo de políticas deberían ser las políticas de ciencia, tecnología e innovación?
La tesis principal es que el fin primordial de los sistemas de innovación debe ser la comprensión y solución de problemas que enfrenta la sociedad en su conjunto, así como los problemas de diferentes grupos sociales específicos. Como medio para alcanzar tal objetivo, ha de promoverse la generación y el uso del conocimiento que sea necesario. En muchos casos, como cuando se trata del crecimiento económico, los problemas son planteados y definidos por el gobierno federal o los gobiernos estatales, aunque otros grupos –por ejemplo, asociaciones empresariales, sindicatos o partidos políticos– tengan opiniones al respecto. En estos casos, conviene que las prioridades y las políticas se diseñen y lleven a cabo como resultado de una concertación en la que participen representantes de los grupos interesados.
Pero en muchos otros casos, se trata de problemas de grupos sociales específicos o de regiones particulares. Los problemas de salud, los de vivienda o los de alimentación en relación con ciertos grupos tendrían esta naturaleza. En situaciones así, la posibilidad del éxito de las políticas diseñadas dependerá de que los grupos sociales cuyos problemas se trata de resolver tengan la capacidad de absorber y apropiarse del conocimiento pertinente. Pero más aún, las políticas han de promover la capacidad de generar conocimiento por parte de esos grupos los cuales, además, participan en el establecimiento de prioridades y en el diseño de las políticas.
Una consecuencia del análisis que expondré es que se debe distinguir las políticas de ciencia de las de tecnología e innovación, si bien todas poseen la misma importancia y han de estar bien coordinadas. Sin un desarrollo de la ciencia, será imposible la adecuada promoción de la innovación. También veremos que para el diseño de políticas y para la evaluación del desempeño de los científicos, no debe recurrirse a categorías como “investigación básica” o “investigación aplicada”. Los esfuerzos se tienen que encaminar al desarrollo del conocimiento científico en la mayor medida posible, y para esto se ha de comprender adecuadamente qué son las comunidades científicas y cuáles son las estructuras axiológicas que suelen tener. Para promover el desarrollo de los sistemas tecnológicos, así como el aprovechamiento del conocimiento científico-tecnológico en los sistemas de innovación y realizar evaluaciones apropiadas en cada caso, es necesario comprender las diferencias entre los sistemas científicos, tecnológicos y los sistemas de innovación.
Pero la responsabilidad del aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico en los sistemas de innovación es de quienes diseñan y operan las políticas, las cuales han de orientarse hacia el desarrollo del conocimiento y hacia el aprovechamiento social de la ciencia y la tecnología, lo que es distinto a orientar la ciencia hacia la resolución de problemas sociales. Para lograr ese aprovechamiento social, como se verá, se requiere coordinar las políticas de ciencia, tecnología e innovación con políticas educativas y culturales, entre cuyas metas se incluye la formación de mediadores entre los sistemas de ciencia y tecnología, así como los grupos que tengan la capacidad de absorber y apropiarse del conocimiento. Comencemos por hacer algunas consideraciones sobre las prácticas generadoras de conocimiento y las formas de apropiación social de dicho conocimiento.
Prácticas generadoras de conocimiento (prácticas epistémicas)
Entre las prácticas generadoras de conocimiento, a partir de los siglos XVII y XVIII, destacan por excelencia las científicas, cuyos resultados, los conocimientos, son valiosos de acuerdo con valores epistémicos, pero también incluyen valores estéticos y, aunque esto es polémico, valores éticos. Los resultados de las prácticas científicas normalmente no se evalúan en términos de valores económicos, pero adquieren valor económico cuando se incorporan en otras prácticas, como las tecnológicas, para transformar objetos que se intercambian y adquieren valor de cambio en un mercado. Al ser usado y aplicarse en prácticas no científicas, como las tecnológicas, el conocimiento científico satisface valores extrínsecos a las prácticas donde se genera.
Las prácticas científicas, en sentido estricto, nunca han estado orientadas a la producción de resultados con un valor de mercado, y jamás han sometido sus resultados a procesos de compra-venta en mercados de conocimiento. Por el contrario, si de algo se ha preciado y sigue preciándose la ciencia moderna, es del carácter público de sus resultados. Así ha sido desde sus inicios, y así sigue siendo.
Una consecuencia de lo anterior respecto de las políticas científicas es que la promoción del desarrollo de la ciencia, así como la evaluación del desempeño de los científicos y de sus productos, se realiza con base en criterios que consideren los valores y las normas de los sistemas científicos, tal y como han llegado a nuestros días a partir de su desarrollo desde el siglo XVII, y como particularmente se han desarrollado en México durante el último siglo. El desarrollo del conocimiento científico se promoverá con base en sus propios valores epistémicos y no se confundirá con una orientación hacia la mal llamada “ciencia aplicada”. Sin ciencia, a secas, no hay posibilidad de auténtica innovación.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ciencia, tecnología e innovación»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ciencia, tecnología e innovación» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ciencia, tecnología e innovación» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.