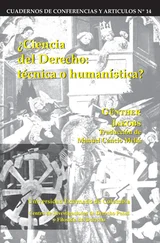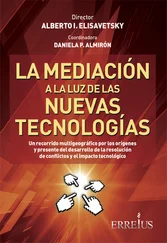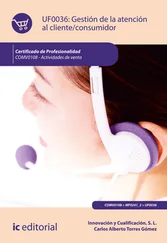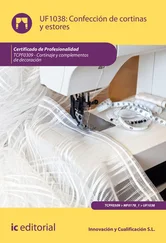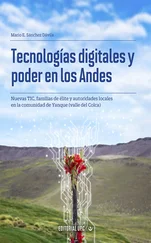Una respuesta general es que deberíamos perseguir políticas en el terreno educativo, así como en ciencia y tecnología, que fomenten las capacidades de las personas para incorporarse y participar en las prácticas generadoras y transformadoras de conocimiento, las cuales a ) expresamente se dirigen al estudio de problemas específicos y a proponer soluciones para éstos; b ) se apropian del conocimiento exógeno que sea necesario para comprender el problema y para proponer soluciones; y c ) éstas mismas generan el conocimiento que no se encuentra previamente construido, el cual es necesario para entender y resolver el problema en cuestión.
Tales prácticas, por lo tanto, transforman la realidad pues incorporan conocimiento que se produce de manera independiente de aquéllas, transformándolo muchas veces, y generando así nuevos conocimientos. Éste sería uno de los sentidos que daríamos al concepto de prácticas de innovación .
Cabe subrayar que, entendidas así, una característica de las prácticas de innovación es que en sí mismas constituyen el problema central al que se dirigen, es decir, originan muchas veces los conceptos necesarios para entender el problema, así como los métodos y las técnicas para transformar la realidad y resolver ese problema.
Una de las razones para introducir este concepto es que, entre los múltiples desafíos que se consideran para discutir una agenda de ciencia, tecnología e innovación en los países latinoamericanos, en especial en México, es que aparte del rezago en la educación, en la infraestructura de investigación, así como en la cantidad de personal capacitado para participar en las prácticas científico-tecnológicas, hemos de considerar muy seriamente la diversidad cultural, que incluye a numerosos pueblos con culturas tradicionales.
La tesis central que quiero defender, entonces, es que un elemento necesario que se debe desarrollar –si se ha de avanzar hacia una sociedad del conocimiento con justicia y equidad– son prácticas de innovación en el sentido mencionado, es decir, prácticas generadoras de conocimiento, en las cuales éstas constituyen el problema y generan el conocimiento pertinente incorporando y transformando, en parte, conocimiento previo (que incluye conocimiento científico); prácticas que son sensibles y dependen de los contextos culturales. Menciono algunos problemas que han de atenderse para que México se encamine, de manera significativa, hacia el desarrollo de prácticas de innovación así entendidas.
Una condición necesaria para lograrlo es que las políticas educativas, económicas, de ciencia, tecnología e innovación, así como las culturales, no sólo estén en estrecha vinculación y coordinación, sino que simplemente deberían ser aspectos distintos de una misma política.
La tesis sería entonces que, para lograr el desarrollo de sistemas de innovación, tiene que fortalecerse la cultura científica y tecnológica, atendiendo los diferentes contextos culturales del país. ¿Qué significa esto?, ¿cómo entender estos conceptos?
La cultura técnica, tecnológica, científica y tecnocientífica en una sociedad multicultural
¿Cómo se entienden conceptos como cultura científica y cultura tecnológica en países como México y los de América Latina caracterizados por una importante diversidad cultural y con una buena parte de su población constituida por pueblos indígenas? Comencemos por recordar uno de los significados del concepto de “cultura”, relevante para nuestros fines. 4
El filósofo español Jesús Mosterín (1993) ha defendido la idea de entender la cultura básicamente como “la información transmitida por aprendizaje social”. A diferencia de la información que se transmite por medio de los genes –la herencia en sentido biológico, que es un fenómeno que pertenece a la “natura”–, hay información que se transmite mediante mecanismos de aprendizaje social y es, en este caso, que estamos ante la “cultura”. El aprendizaje social se logra por medio de la imitación, como ocurre en muchas especies animales, incluyendo la humana. Pero la información también se transmite por medio de lenguajes verbales y no verbales, y se codifica en diferentes medios –tablillas de arcilla, papeles, libros, revistas, discos magnéticos, servidores electrónicos–. Su transmisión puede llevarse a cabo por diferentes vías: oralmente, frente a frente, o por medios como el teléfono; por escrito, privadamente, por correo ordinario o por correo electrónico; o públicamente, a través de la prensa, de libros o de páginas de Internet. En todos los casos, la información necesita ser recuperada e interpretada.
En la actualidad, se acepta ampliamente que los miembros de muchas especies animales utilizan herramientas y tienen sistemas de comunicación, es decir, transmiten información por medio del aprendizaje social, y así hay cultura en muchas especies animales.
Sobre la base de este concepto de cultura, otro filósofo español, Miguel Ángel Quintanilla (2005), retoma específicamente el tema de la “cultura tecnológica”. Él destaca ciertos elementos que necesariamente están presentes en una cultura y que, en la cultura específica de cada grupo social, tienen cierta organización: las representaciones, las reglas y normas de conducta, los valores, las formas de comunicación y las pautas de comportamiento aprendidas (no innatas) y las prácticas, que caracterizan al grupo social en cuestión.
De acuerdo con el tipo de representaciones (creencias, teorías, modelos de aspectos del mundo), así como de prácticas, que incluyen complejos de instrucciones, reglas y normas, de valores y de formas de comunicación (por medio del lenguaje proposicional, o de lenguajes no verbales –por ejemplo, corporales–, de lenguajes visuales, pictóricos, etc.), es posible hablar de distintos tipos de culturas, como la artística, la religiosa, la política, la empresarial, la económica, la científica o la tecnológica. Pero, a la vez, las representaciones específicas, las creencias, los valores y las normas variarán de un grupo social a otro, aunque se trate del mismo tipo de prácticas. Por ejemplo, dos grupos humanos diferentes desarrollan prácticas religiosas que compartirán ciertas características, en virtud de las cuales son religiosas y no, digamos, mercantiles –tener alguna idea de lo sagrado y actitudes al respecto–, pero las creencias y los valores específicos de unas y otras pueden ser distintos.
Cultura tecnológica incorporada y no incorporada
La expresión “cultura técnica”, como señala Quintanilla, tiene al menos dos acepciones: por un lado, la del conjunto de técnicas, en el sentido de habilidades, reglas y conocimientos prácticos para obtener ciertos fines y transformar objetos, de que dispone un grupo social –como en el caso de técnicas de agricultura– y, por el otro, la del conjunto de representaciones, reglas, normas y valores relacionados con las técnicas –como las ideas (correctas o no) sobre la bondad o maldad de la biotecnología.
Es factible extender esta idea para los casos de “cultura científica” y “cultura tecnocientífica”, es decir, como los conjuntos de representaciones (creencias, conocimientos, teorías, modelos), normas, reglas, valores y pautas de conducta de los agentes de los sistemas técnicos, científicos o tecnocientíficos, indispensables para que funcione el sistema; y los conjuntos de esos mismos elementos, relevantes para la comprensión, la evaluación, y las posibilidades de aprovechamiento, respectivamente, de la técnica, de la tecnología, la ciencia y la tecnociencia por parte de una sociedad, de un pueblo o de ciertos grupos sociales. Es decir, se trata del conjunto de elementos que conforman las actitudes sobre la ciencia y la tecnología.
Читать дальше