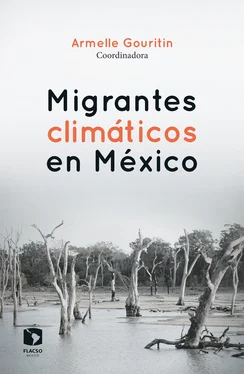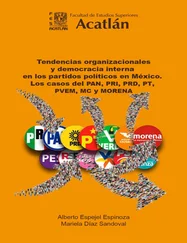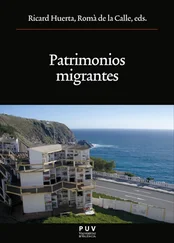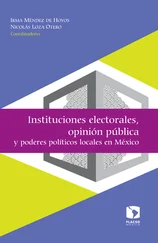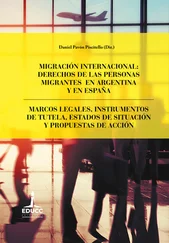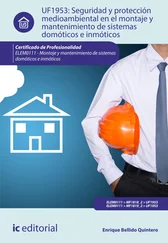Hoy en día es difícil atribuir la migración solo al cambio climático. A nivel internacional, la legislación no ofrece amparo a quienes huyen por este motivo, y por ello es complicado cuantificar el número de migrantes climáticos. Además, como comentan los autores de este libro, los motivos son, efectivamente, multifactoriales.
Por ello es tan importante que el texto que ha coordinado la doctora Armelle Gouritin y el grupo de autores que participan, desmenuce el factor climático como impulsor de movimientos poblacionales, particularmente en grupos vulnerables, notablemente en los casos de las mujeres y los pueblos indígenas. Además de las causas derivadas de la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades, los autores nos presentan datos documentados y analizados a la luz de los derechos humanos de las personas que se han visto en la necesidad de desplazarse, de dejar su lugar de residencia, o bien, a emigrar a otros países, con elementos que ya se pueden relacionar claramente con las anomalías climáticas.
Este texto llena un espacio de conocimiento que, si bien empíricamente resulta de una implicación lógica sencilla que establece que el clima incide en la migración de las personas, la demostración científica de dicha aseveración es bastante compleja. La doctora Gouritin y el grupo de investigadores que intervinieron en este documento han hecho un gran esfuerzo para avanzar en las muy complejas respuestas a dicha premisa y a otras que guían el desarrollo de esta investigación. A partir de su estudio es posible apreciar que los desplazados y los migrantes por razones del clima se ven forzados a dejar atrás propiedades, viviendas, familias y empleos contra su voluntad, por razones que podrían ser atribuidas al clima y a la exacerbación de sus efectos adversos con motivo de la degradación ambiental. Esto desde un punto de vista cuantificable.
Por otra parte, las personas desplazadas internamente o los migrantes climáticos dejan atrás experiencias y memorias de vida en su comunidad, lo que debilita la herencia cultural que podrían legar a sus descendientes. Dichas pérdidas resultan incuantificables en términos económicos e incalculables en términos de la riqueza cultural que se podría llegar a perder con la migración o el desplazamiento forzado con motivo de las anomalías climáticas.
Central en este trabajo es la pregunta de si la legislación y la política pública de México atienden el desplazamiento forzado por el clima y las reflexiones de cómo se deberían abordar e hilar las respuestas de política pública a este fenómeno complejo.
En este sentido, y sin el afán de aportar atajos para el disfrute de este trabajo, es posible adelantar que la obra cumple con varios elementos que inciden en la formulación de la política pública: la visibilización y caracterización del problema público —el cual genera cargas, costos y molestias a las personas y al erario público, así como potenciales violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas, particularmente a los de las mujeres, grupos vulnerables y comunidades indígenas; así como la descripción de los medios y mecanismos con los que cuenta el Estado— en una concepción amplia e integradora de sus componentes para enfrentar este fenómeno global que incide de manera directa en lo local.
El lector se verá obligado a reflexionar si las opciones que prevén la legislación y la política pública mexicana son suficientes, o si es menester acceder a más y mejores instrumentos y mecanismos para hacer frente a esta problemática. Así como a analizar la forma de interacción entre distintas disciplinas sociales y naturales que permitan ir perfilando escenarios que conduzcan a una mejor toma de decisiones.
Es claro, sin embargo, en atención a algunas preguntas que se plantean en el texto y que buscan ser respondidas en su desarrollo, que la migración o desplazamiento por causas vinculadas al clima no son ni podrían ser consideradas como una forma, tipo o especie de adaptación. Hay que decirlo directamente, si alguien es obligado a dejar atrás su casa, familia, posesiones o propiedades y su cultura por razones de anomalías climáticas, esto no es una adaptación. En todo caso, se trata de una mala adaptación y de pérdidas y daños cuantificables y no cuantificables, económicamente hablando, que podrían originarse por el cambio climático.
El trabajo conducido por Armelle Gouritin y su equipo de colaboradores ha logrado, con éxito, ser de utilidad para retomar el debate sobre esta problemática en México. A pesar de las limitantes para acceder a las fuentes de información y de la escasa literatura nacional para el análisis de estos fenómenos que afectan a varios países del orbe y no solo al nuestro. Este trabajo ha servido para visibilizar este fenómeno en el contexto del Programa Especial de Cambio Climático y el tema se ha incluido en la reciente actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de México, la cual fue entregada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático el 30 de diciembre de 2020.
Este estudio no es el punto de llegada sino el de partida y es a la vez una invitación para estudiar con mayores esfuerzos el fenómeno que aquí se analiza y que merece toda nuestra atención, con el propósito de identificar y promover políticas públicas que ayuden a mejorar el bienestar de la población y abordar con mejores herramientas dicha problemática.
Finalmente, reconocemos el gran valor y papel que ha desempeñado el pincc de la Universidad Nacional Autónoma de México para fomentar e impulsar la investigación y desarrollo de estudios que abordan cuestiones de frontera y problemáticas complejas vinculadas a la temática que nos ocupa. Nos congratula también la importancia y liderazgo de dicho programa para poder vincular estas investigaciones con la mejora de la política pública de nuestro país. Enhorabuena a los autores y al pincc.
Dra. María Amparo Martínez Arroyo
Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (inecc)
Dr. Marco Antonio Heredia Fragoso
Dirección General de Políticas para el Cambio Climático
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Introducción
Armelle Gouritin
[…] uno puede preguntarse qué política pública es congruente con semejante tamaño de desarraigo con disfraz de destierro. Y es que en la víctima del desplazamiento (y las muchas otras violencias crueles con las que convivimos), lo trágico se convierte en horror, es decir, deja de ser conmensurable a la tolerancia, y todo lo que escapa a ella parece que lo esquivamos, lo hacemos de un lado, lo miramos con ojos no comprometidos, con acercamientos que nunca terminan realmente por estrecharnos y, por decirlo de alguna manera, lo congelamos como objeto.
González Ortiz (2017)
Al discutir la etimología de la palabra “territorio”, Haesbaert (2011) explica que algunos sostienen que se relaciona con el “dominio de la tierra y terror”, mientras que otros con “lugar de donde las personas son expulsadas o donde se les advierte que no entren”. Tal etimología es relevante para la temática de este libro: las migraciones climáticas internas forzadas en México, una problemática íntimamente vinculada a los términos “terror” y “expulsión”. Pero, a diferencia de los desastres provocados por inundaciones y huracanes, el terror puede ser gradual. Es el caso de la paulatina y silenciosa pérdida de la biodiversidad que magnifica el cambio climático. Este terror gradual casi no figura en las portadas de los periódicos o las redes sociales, pero es el mismo que se produce cuando las personas son expulsadas de las tierras donde forjaron relaciones sociales y se asentaron sus cosmovisiones.
La migración por razones climáticas no es para nada novedosa. Siempre ha existido, pero lo que la diferencia actualmente es su amplitud. La investigación al respecto data ya de hace unos treinta años (Martin y Warner, 2012), y es en las dos últimas décadas que ha sido extensamente indagada por académicos e instituciones internacionales. La mayoría de los estudios de primera generación se dedicaron a establecer de manera empírica que el cambio climático impulsa movimientos migratorios. Esto se explica por el contexto en el que se dieron: entonces había muchas dudas acerca de que el cambio climático o el deterioro ambiental fueran una dimensión válida para comprender los movimientos migratorios, que daban lugar a un problema público. Los estudios de segunda generación en general se dedicaron a afinar los conocimientos obtenidos por los primeros, examinando las especificidades de las movilidades por razones climáticas e introduciendo matices y nuevos conocimientos para entender el tema (Hunter, 2018).[1] La presente investigación se inscribe en los estudios de segunda generación o en el inicio de los de la tercera, mismos que, asentados en el conocimiento heredado, dan claves de entendimiento respecto al cambio climático como motor de migración a fin de proporcionar elementos para propuestas de políticas públicas. No se trata de debatir sobre la adopción de un marco legal internacional más o menos vinculante, ni de originar datos empíricos que demostrarían que el cambio climático impulsa movimientos migratorios internos en México —el Banco Mundial se encargó de hacerlo en 2018, y es tema inicial del primer capítulo—. Aquí proponemos enfocarnos en el marco legal y las políticas públicas vigentes y en proceso de elaboración en México, y en las propuestas para enfrentar los vacíos que en él se pudieran dar.
Читать дальше