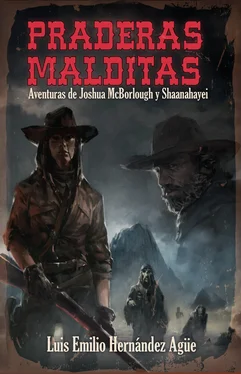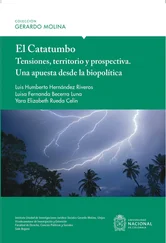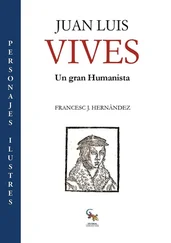Cuando llegó la noche, las opiniones y las impresiones que, sobre lo acontecido horas antes en aquella colina, guardaban los componentes de la agrupación de voluntarios, eran muy variopintas, aunque invariablemente pesimistas. Algunos querían salir de aquel territorio de inmediato, temiéndose otra escena parecida estando dentro de él. Incluso varios hablaron entre susurros sobre abandonar aquel trabajo que ya no era tan fácil ni placentero como parecía hasta entonces y, si no lo manifestaron claramente, fue por temor a la reacción de su cabecilla. Unos pocos quisieron aferrarse a la razón fuese como fuese, e incluso pretendieron imponerse a sí mismos la idea de que todo aquello había sido un mal sueño o alguna especie de visión… Al fin y al cabo, los indios conocían el uso de muchas drogas como el peyote, que podía engañar a la mente haciendo ver cosas que no existían… Joshua acabó proponiendo no informar a sus superiores sobre lo ocurrido aquel día y todos estuvieron de acuerdo en menor o en mayor medida. En cualquier caso, era mejor seguir la sugerencia del teniente y no arriesgarse a que los mandos del ejército llegaran a conclusiones equivocadas y acabaran encarcelándolos o expulsándolos del grupo creyendo que abusaban del alcohol o de algo peor.
Bajo las tranquilas estrellas de la llanura, McBorlough y sus hombres, con el sargento Stewart en una rastra improvisada y asegurada a una montura, cabalgaron durante varias millas para alejarse de aquel lugar que consideraban maldito y montar, por fin, un campamento en el que descansar.
—No me gusta la herida que tiene Stew en la pierna —informó el médico del grupo a su teniente.
—¿Está infectada? ¿Crees que se gangrenará? —se interesó el oficial.
La mirada desanimada del otro hombre se lo adelantó todo y, cuando el sargento Stewart murió unos días después, no queriendo ni oír hablar sobre la amputación de la pierna que se le recomendó, McBorlough decidió tentar a la suerte. Se propuso confirmar si la idea que le rondaba la cabeza desde que estuvieron en aquella colina endiablada era acertada. Dijo querer velar el cadáver de Stewart, pidió estar a solas con él, y se sentó en la tienda en la que estaba el fallecido. Allí permaneció frente al muerto con su Bowie en la mano. No habrían pasado más de quince minutos cuando sus peores temores cobraron forma. Se ocupó él mismo del resucitado, sin dar apenas explicaciones a sus hombres sobre el percance. La mayoría le temían demasiado como para preguntarle o cuestionar sus palabras, y todos ellos estaban, además, muy cansados por todo lo que habían tenido que presenciar y vivir en la última semana y por las dos bajas de su grupo.
«Los muertos te acosarán hasta el fin de tus días», recordó McBorlough. Y entonces, tuvo que admitir que la maldición era cierta. Nadie entendió que dejara los voluntarios y que se marchara sin dar muchas explicaciones ni proporcionar información alguna sobre su futuro paradero. Verificó de nuevo en varias ocasiones si el conjuro se cumplía lejos de Arizona, donde se había originado, y si seguía vigente años después, y siempre fue así. Fuera donde fuera, si se acercaba a un cementerio o a un lugar en el que hubiera alguien enterrado, no importaba cuántos años, décadas o incluso siglos hiciera de ello, los muertos se alzaban a su alrededor. No le atacaban necesariamente a él, pero sí lo hacían a cuantas personas estuvieran en el lugar de la dantesca escena. McBorlough llevaba el caos y la muerte tras él, aunque nunca pareció aceptarlo como un merecido castigo y, con el tiempo, decidió que lo mejor era alejarse en lo posible de los lugares civilizados o de cualquier asentamiento habitado, fuera por la raza que fuera.
Así fue como, ya en el otoño de su vida, acabó ejerciendo de trampero en las inmediaciones de Cruceperdido. Vagaba por los montes de la región procurándose caza tanto para alimentarse como para vender o intercambiar con los habitantes del pequeño enclave, que intentaba visitar lo menos posible. Y, de alguna manera, aunque más modesta, seguía sintiendo el placer de las armas y de la matanza, una adicción de la que nunca había conseguido desprenderse. Así transcurría lo que podría llamarse la jubilación de Joshua McBorlough: solitaria, anodina, monótona, pero relativamente tranquila. Si los fantasmas y los demonios de su pasado seguían acechándole y persiguiéndole, era algo de lo que el antiguo mercenario no parecía dar señal.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.