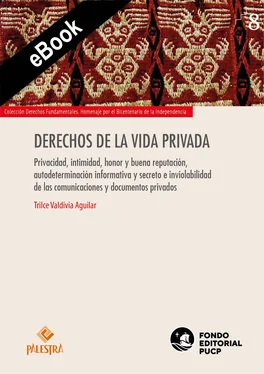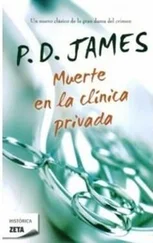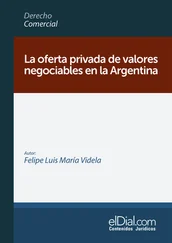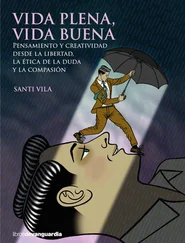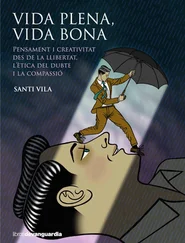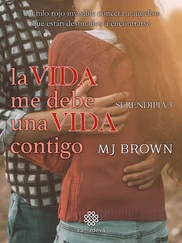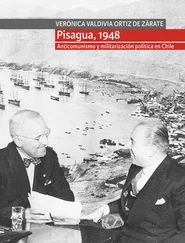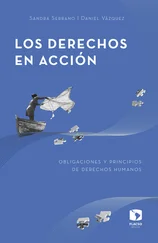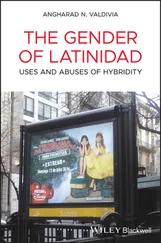Durante el último tercio del siglo XIX, la proliferación de los medios de prensa, así como los avances de la fotografía y de los mecanismos para reproducir imágenes, llevarían a la prensa de corte sensacionalista a publicar diversos aspectos de la vida privada de los socialités norteamericanos de la época. Precisamente frente a este fenómeno, Warren y Brandeis (1890/1995, p. 47), en su artículo The right to privacy, proponen un mecanismo de protección legal, en sus palabras: “un principio que pueda ser invocado para amparar la intimidad del individuo frente a la invasión de una prensa demasiado pujante, del fotógrafo, o del poseedor de cualquier otro moderno aparato de grabación o reproducción de imágenes o sonidos” Este principio otorga a toda persona el poder de decisión sobre la comunicación de sus “pensamientos, sentimientos y emociones” (p. 31).
Según los citados autores, se trataría de un poder de decisión que se materializaría mediante una nueva acción legal de indemnización por daños “ocasionados frente a la recopilación y publicación de aspectos reservados de la vida personal”, distinta de la acción por difamación, que protegía a las personas frente a la divulgación de hechos falsos (pp. 70-71). Como podemos apreciar, el principal enfoque de Warren y Brandeis está en el reconocimiento de un poder jurídico para el control individual sobre la divulgación o no de la información personal.
La doctrina sería recogida en fallos posteriores de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, en la sentencia del caso Union Pacific Railway Co v. Botsford los jueces fallaron que en el marco de un proceso civil un juez no puede obligar a un ciudadano a someterse a un examen quirúrgico, pues cada ciudadano tiene derecho a la posesión y control de su propia persona frente a terceros (Saldaña, 2012, p. 219). Del mismo modo, diversas Cortes de Apelaciones y Cortes Supremas estatales fueron reconociendo el llamado derecho a la privacidad, principalmente en casos que involucraron el uso no autorizado de la imagen personal. Ante la variedad de casos que involucraban una tort por violación del right to privacy, William Prosser, en un intento de sistematización, clasificaría la violación a la intimidad en hasta en cuatro tipos: “intrusión en el aislamiento y soledad de la víctima o de sus asuntos; revelación pública de hechos embarazosos; publicidad que presenta una imagen falsa de la víctima y apropiación lucrativa del nombre o la apariencia del afectado” (Corral Talciani, 2000, p. 56).
La Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunciaría sobre la alegada vulneración de este derecho en Olmsted vs. United States. El caso involucraba una serie de escuchas telefónicas realizadas por agentes del gobierno durante cinco meses, las que estuvieron dirigidas contra comerciantes sospechosos de violar la National Prohibition Act de 1920. La opinión mayoritaria no dio la razón a los demandantes, dado que, en su interpretación, para que se configure propiamente una violación de la Cuarta enmienda se “exigía una efectiva intrusión física (phisical trespass) en los domicilios, documentos y efectos personales” (Nieves, 2012, p. 226), lo que, consideraban, no había ocurrido en el caso en litigio, pues para acceder a las escuchas telefónicas no se había penetrado en el domicilio de los demandantes.
En su opinión disidente el ya para entonces Juez Brandeis afirmó que los autores de la Constitución de los Estados Unidos de América habían otorgado a cada ciudadano el derecho a ser dejado solo, por lo que “toda intrusión no justificada del gobierno en la privacidad del individuo, cualesquiera que sean los medios empleados, debe considerarse una violación de la Cuarta Enmienda” (Saldaña, 2012, p. 227). Asimismo, defiende una interpretación evolutiva de la cuarta enmienda, por lo que la misma no debería ceñirse a una interpretación tan restrictiva de la invasión del domicilio y de las comunicaciones privadas, y, por el contrario, debería atender también a los cambios tecnológicos (p. 228).
La doctrina Olmsted se mantuvo en el caso Silverman v. United States, y no es sino hasta Katz v. United States en el que la Corte afirmó que la Cuarta Enmienda también protege a los individuos frente a actos de espionaje telefónico. Sin embargo, no será hasta el fallo del caso Griswold v. Connecticut que el derecho a la privacidad adquiera una nueva connotación, y pase a ser entendido como un derecho individual a la libre decisión personal. En Griswold se decidió la inconstitucionalidad de la prohibición por parte del Estado de Connecticut del uso de métodos contraceptivos en los matrimonios, pues la Corte entendió que el dormitorio era un espacio íntimo en el que el Estado no debía intervenir. Para el juez Douglas, quien fue el redactor de la opinión mayoritaria, el derecho a la vida privada protegía también “las relaciones íntimas entre marido y mujer y la lealtad bilateral de esas relaciones de las interferencias estatales” (Corral Talciani, 2000, p. 57).
Posteriormente, en Eisenstadt v. Baird, la Corte Suprema desarrolla el derecho a la vida privada como uno de autonomía decisional, que les permitiera a los individuos “optar libre y solitariamente lo que consideraran mejor para ellos, despreciando las convenciones sociales” (Corral Talciani, 2000, p. 58). Con este último precedente, el camino quedó trazado para uno de los hitos jurisprudenciales más controvertidos de la Corte Suprema Norteamericana: en el caso Roe v. Wade se afirmó que el derecho a la vida privada era suficientemente amplio como para permitir a la mujer decidir no solo si tiene o no un hijo, sino también decidir si este debe o no nacer. Más adelante, la Corte establecería que el derecho a la vida privada protege también las relaciones homosexuales en el famoso caso Lawrence v. Texas.
Al otro lado del Atlántico, la protección jurídica del derecho a la privacidad no se consolidó en el ámbito constitucional sino hasta el siglo XX. Sin perjuicio de ello, en el ámbito civil, ya se venían gestando algunas respuestas legales frente a la divulgación de información e imágenes de carácter privado. Moreno Bobadilla (2020, p. 210) narra el caso de Alejandro Dumas, quien en 1867 reclamó por la publicación de unas fotografías sobre él, con el argumento de que si bien, en un primer momento había consentido que fueran publicadas, luego se hubo retractado de que se hiciera. La justicia francesa, finalmente, le dio la razón al célebre autor de Los Tres Mosqueteros. También en el país galo tendría lugar el affaire “Rachel” de 1858, en el que se demandó a un medio por haber publicado el retrato de una artista en su lecho de muerte sin autorización de sus parientes. Más adelante, la Loi relative a la presse prohibiría la publicación de hechos relativos a la vida privada de las personas, conducta que recibiría como sanción una multa de 500 francos. Estos casos van gestando en la doctrina la creación del concepto general de “derechos de la personalidad” (Corral Talciani, 2000, p. 60).
Ya en el siglo XX, en Francia se aceptarían casos sobre responsabilidad por ilícitos civiles como consecuencia de la vulneración del derecho a la vida privada. El primer de ellos data de 1955, en el que son partes la actriz Marlene Dietrich y la revista France Dimanche. Finalmente, en 1970 se consagra el derecho a la vida privada mediante Ley 643/1970, incorporándose así al artículo 9 del Código Civil Francés (Corral Talciani, 2000, p. 61). Contrariamente, en Italia y en Alemania las cortes fueron más reacias a incorporar el llamado diritto a la riservatezza, por no tener este un tratamiento expreso en la ley.
No obstante, con el advenimiento de las Constituciones de la Post guerra, se opta por estatuir un derecho general “al libre desenvolvimiento de la personalidad” en el artículo 2 tanto de la Constitución Alemana de 1949 como de la Constitución italiana. En una conocida sentencia, la jurisprudencia constitucional alemana denegaría durante cuatro años la realización de un censo a causa de los potenciales abusos que la posesión de dicha información en manos del Estado podría generar en perjuicio del libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. Posteriormente, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) reconoció el derecho a la autodeterminación informativa como manifestación de este libre desarrollo de la personalidad (Corral Talciani, 2000, p. 62). En Italia, la Corte Constitucional reconocería en primera instancia que, al difundirse hechos de la vida privada sin autorización del titular, se vulneraría el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero no será hasta 1975 en que la Corte de Casación se pronuncie a favor de la existencia de un derecho autónomo a la vida privada (p. 61).
Читать дальше