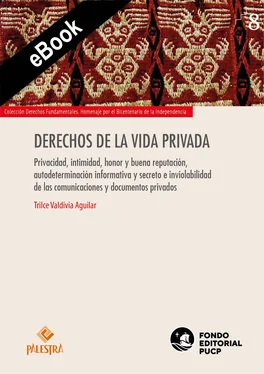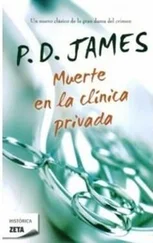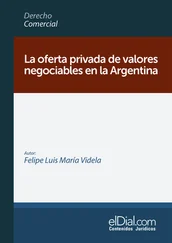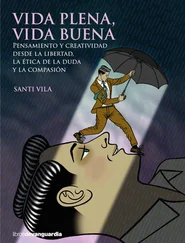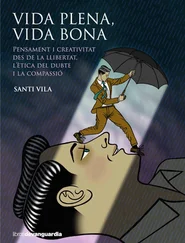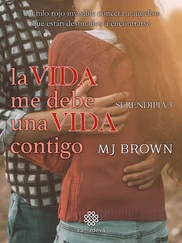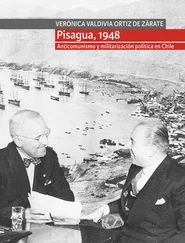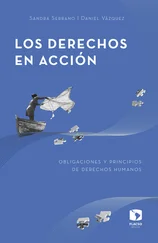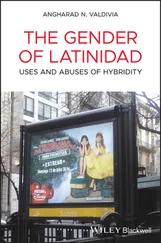No obstante, el monopolio de lo público por lo estatal no tardaría en modificarse. La fundamental oposición entre la sociedad burguesa —integrada en un primer nivel, más íntimo, por las familias y, en un segundo nivel, por las relaciones de tráfico mercantil y trabajo social— y el Estado, daría lugar al surgimiento de una nueva esfera pública, integrada por órganos de información estructuralmente separados del Estado y dirigidos por privados (Habermas, 1991, p. 50). Se formó de esa manera un nuevo concepto de “interés público”, entendido como la suma de los intereses particulares, y que se enfrentaría al de “soberanía absoluta” y arcana imperii. Así, surgiría también el concepto de opinión pública, que comienza a controlar las decisiones del gobierno, y que se forma en asociaciones privadas a partir de la información compartida por la prensa. Se integró de esa manera lo que Habermas ha denominado la “esfera pública burguesa”, caracterizada por someter al poder público a la razón. Y si bien, en principio, “la esfera pública estaba abierta a todos los individuos privados, en la práctica se restringía a un grupo limitado de la población” (Thompson, 2011, p. 16), los propietarios y aquellos que había podido educarse.
Frente a estas nuevas comprensiones de la esfera pública, surge también una nueva fórmula de entender la esfera privada, de raigambre más bien liberal. En opinión de Arendt (2003), la esfera privada alcanzaría un nuevo significado y valor, toda vez que el “mundo íntimo” y la individualidad se abrieron paso frente a “las igualadoras exigencias de lo social” (p. 50), las que “tienden a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente” (p. 51). Benjamin Constant proclamará, en contraste con la libertad de los antiguos, la nueva libertad de los modernos, caracterizada por una participación indirecta en los asuntos públicos y una amplia protección de su despliegue autónomo en el ámbito privado. Así también, como nota Berlin (1988, p. 196): “filósofos tales como Locke o Adam Smith y, en algunos aspectos, Mill, creían que la armonía social y el progreso eran compatibles con la reserva de un ámbito amplio de vida privada, al que no había que permitir que lo violase ni el Estado ni ninguna otra autoridad”.
Esta reserva se materializaría a partir del reconocimiento de un derecho de libertad negativa, entendido como “estar libre de: que no interfieran en mi actividad más allá de un límite, que es cambiable pero siempre reconocible” (p. 196). Del mismo modo, la protección jurídica de la privacidad se traduciría en el reconocimiento y la protección del derecho a la propiedad privada. Las garantías antes mencionadas se reconocieron como derechos en las cartas fundamentales paradigmáticas de la Modernidad, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde lo hallamos estatuido como un derecho general de libertad y en el Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1791 donde se le caracteriza más específicamente en la Enmienda IV. Como puede apreciarse, en la Modernidad, la esfera privada obtiene protección como derecho subjetivo frente a las intromisiones de la autoridad del Estado o de terceros.
Llegados a este punto, podemos observar que la esfera privada ha sufrido un gran proceso de transformación. De ser un espacio para la satisfacción de las necesidades más básicas, pasó a convertirse en un auténtico espacio de realización y desarrollo personal garantizado jurídicamente. No obstante, como ha hecho notar la crítica feminista, no se abandonó del todo la idea del espacio privado como un lugar reservado a la mujer, a las actividades del hogar y a la satisfacción de necesidades básicas. En esa línea argumentativa, desde esta teoría se critica que la visión liberal haya considerado idílicamente al espacio privado como una dimensión libre de represiones, pues no lo habría sido así para las mujeres. Asimismo, se critica que las políticas estatales se hayan inmiscuido en el espacio privado en perjuicio de la mujer, y que no hayan corregido de modo suficiente las asimetrías de la esfera privada (Roessler, 2004, capítulo 2, sección 2, párr. 1).
Más aun, con el surgimiento del modelo de Estado social, los límites entre la esfera pública y la esfera privada volverían a difuminarse. El Estado asumirá nuevas funciones interventoras sobre la esfera privada, regulando ciertos mercados e instituyendo, por ejemplo, regulaciones laborales; mientras que organizaciones sociales, como los sindicatos, las corporaciones empresariales y los partidos políticos, ganarán presencia en la esfera pública y se convertirán, en reemplazo de los ciudadanos, en los principales interlocutores del poder estatal.
Entonces, ¿cómo se delimitan los contornos de las esferas pública y privada hoy en día? Resulta sumamente difícil determinar qué elementos de la vida humana conforman la esfera privada y cuáles otros se entienden preferentemente como parte de la esfera pública. Sin embargo, es posible evidenciar, al menos, que la religión ha dejado de tener un lugar privilegiado en la esfera pública; del mismo modo que la violencia familiar ha dejado de ser un asunto propio de la esfera privada. En esa línea de ideas, no parece conveniente intentar enumerar con pretensiones de exhaustividad todos los posibles aspectos de la vida humana que ingresarían al ámbito de lo público o de lo privado, pues dicha valoración habría de hacerse caso por caso, y contextualmente.
A diferencia de la Antigüedad y del Medioevo, lo público y lo privado ya no se definen hoy en función a un espacio físico. Por el contrario, con el auge de los medios electrónicos de comunicación como la radio, la televisión y la internet, han surgido nuevas “formas de comunicación mediáticas que no tienen características dialógicas ni espaciales” (Thompson, 2011, p. 33), convirtiéndose así en lo que Habermas (1991) denomina una esfera pública como plataforma para el entretenimiento y la comercialización. Más aún, lo transmitido por dichos medios se perenniza en cierto modo, pues puede “ser puesto en circulación indefinidamente en el espacio de los flujos de información y reproducido en muchos medios y contextos diferentes” (p. 34). En ese sentido, una de las principales concepciones actuales de la esfera pública la constituye lo que llamamos el entorno público mediático. Correlativamente a ello, la esfera privada se ha convertido en un entorno no-espacial “de información y contenido simbólico sobre la cual el individuo quiere ejercer control” (p. 33), lo que no significa que esta posibilidad de control se vea constantemente desafiada, desdibujándose así, una vez más, los límites entre ambas esferas.
Por otro lado, Rabotnikof (2008) sugiere que la búsqueda de una auténtica esfera pública no ha cesado; en esta se articularían lo común, lo general y lo visible, con niveles de accesibilidad ciertamente ampliados. A su juicio, lo público lo configurarían una pluralidad de espacios de debate abierto, en el que “concurren diversas formas de organización, de comunicación, de construcción identitaria que no pueden resolverse con una pura exaltación de las diferencias o con una fácil celebración del consenso” (p. 47).
Adicionalmente, es importante tener en consideración que, en la actualidad, se ha abandonado el acento individualista de la esfera privada. Así, por ejemplo, si bien desde el Comunitarismo se proclama que la autonomía individual se ejerce a partir de los valores y compromisos centrales con la identidad personal, esta se encuentra definida por una variedad de roles, relaciones y prácticas sociales. Desde el liberalismo, autoras como Roessler (2005) afirman que la esfera privada requiere protección jurídica no solo porque garantiza un espacio de autonomía individual, sino también porque tiene una dimensión social de carácter constitutivo, al proteger las relaciones que los individuos gestan en esta esfera.
Читать дальше