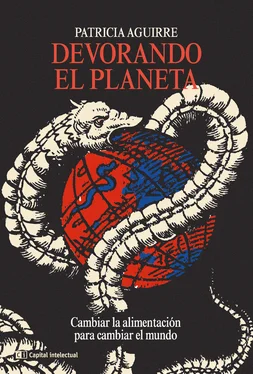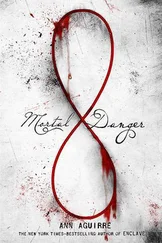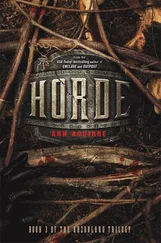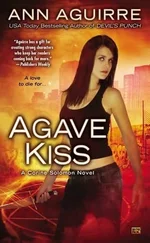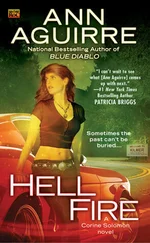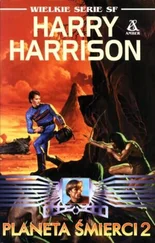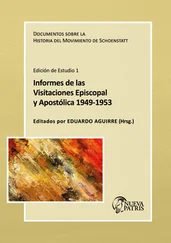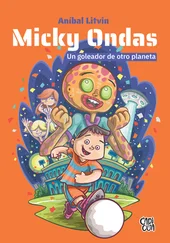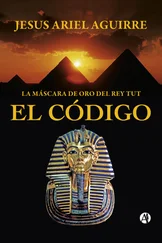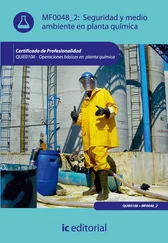El antropólogo Eduardo Menéndez sostiene que el proceso de alcoholización en muchas sociedades constituye un medio para llevar a cabo comportamientos ritualizados organizados en torno a la familia, amigos, ceremonias religiosas y cívicas. La repetición, la funcionalidad, hacen que se tienda a considerar normal el uso de alcohol tanto en lo festivo como en la vida cotidiana, cuando no lo es y un tercio de la población mundial no lo consume o lo hace en proporciones ínfimas.
La oscuridad de las relaciones sociales en la alimentación hace que muchas personas piensen el hambre como la falta de alimentos y no como la abundancia de desigualdad que la provoca. No hay que dudar que, en muchos casos de catástrofes naturales (plagas, inundaciones, sequías, erupciones, tsunamis), fueron las relaciones sociales las que causaron la hambruna. Generalmente por las condiciones sociales previas, porque era población pobre, de países pobres, que carecían de los servicios, los stocks , las carreteras o la capacidad de respuesta de sus Estados, que tal vez no hubieran podido evitar el evento natural, pero sí evitar la hambruna que le siguió.
El argentino Rolando García (2006) sistematizó el estudio de los sistemas complejos en los setenta, cuando, enviado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a estudiar la sequía del Sahel, concluyó que no había sido la sequía lo que mató de hambre a la población (que hacía milenios que tenía recursos sociales para protegerse de sequías incluso peores que la que estaba viviendo), sino la frontera arbitrariamente dibujada entre las potencias coloniales, que cortó el flujo de personas y recursos, y condenó a muerte a los nativos que muy bien hubieran manejado la sequía sin la política colonial europea.
La oscuridad de las relaciones sociales en la reducción naturalista en la alimentación se completa con la reducción individualista. Decimos que alguien come así “porque eso le gusta”. Como si el gusto por los alimentos, productos y platos no fuera la culminación de un proceso social de “domesticación del comensal” para que encuentre agradable y elija lo que de todas maneras estaba obligado a comer.
Esta construcción social del gusto individual empieza en la panza de la mamá. Algunos alimentos tienen sustancias que atraviesan la barrera de la placenta: el limón, el ajo, la pimienta, el clavo de olor o el pimiento chile, dan al feto un mapa gustativo de sustancias conocidas. Cuando los médicos ingleses en el siglo XIX en India, hacían cesáreas a las parturientas nativas, se quejaban del olor a masala (curri) del líquido amniótico. Aunque ellos usaban este dato como argumento racista, efectivamente esa mezcla de especias llega al feto, impregna el líquido amniótico y le brinda su primer mapa gustativo.
Pero la mamá come eso porque vive de una determinada manera que le permite comer eso, así que, junto con la sustancia “capsaicina” del pimiento, el feto recibe su primera lección de relaciones socioeconómicas aunque aún no tenga cerebro para reflexionar sobre ellas. Este es un caso extremo de nutrientes y sentidos, en el que el procesamiento de los primeros sin capacidad para los segundos no inhibe que se transmitan juntos.
La reducción interesada a nutrientes en el rotulado de los alimentos –que hoy se quiere cambiar– no es un oscurecimiento semántico ni un alarde de academicismo del sistema médico y las ciencias de la nutrición con el fin de imponer su lenguaje técnico en la población. Fue un ardid de la industria agroalimentaria de Estados Unidos cuando, a principios del siglo XX el sistema sanitario comenzó a señalar los problemas de salud que traía la alimentación industrial. Para seguir con sus ventas insalubres lograron que las recomendaciones no se refirieran a alimentos (sal), productos (jamón) o marcas (Heinz), sino a sus componentes (sodio, grasas trans, proteínas, etc.), que pocos entendían. Así, “las grasas”o “el sodio” pasaron a ser los culpables del síndrome metabólico, dejando los productos y las marcas que los contenían como inocentes, y –ya advertidos– el problema era del comprador que elegía mal. Aún hoy las industrias sacan una línea “saludable”, “verde”, “ light ” o “baja en…” para adecuarse a los tiempos o presionadas por las demandas, al mismo tiempo que mantienen el producto original “alto en todo lo malo”, el que no pueden discontinuar porque los consumidores –por placer, ignorancia o despreocupación por su salud– lo siguen eligiendo aunque le ofrezcan alternativas.
Al ser la alimentación producto de relaciones sociales que nos anteceden, podemos ver en el plato la imagen de la sociedad que lo llena. Al plato caen las posibilidades y restricciones que el hábitat pone a la disponibilidad de alimentos y la tecnología que ese grupo dispone para superarlas. Al plato se sirven los modelos de acumulación económica con sus creencias acerca de qué conviene hacer para producir, distribuir, comerciar, y lucrar con los alimentos y el trabajo de las personas que los comen.
Al plato cae la historia: si los argentinos amamos la carne; los chinos, el arroz; los mexicanos, el maíz, o los peruanos, la papa, y hacemos de estos alimentos el núcleo de nuestra cocina es porque estos gustos tienen una génesis en la historia del lugar, de su relación con el ecosistema y con la creación de sus instituciones distributivas. La Pampa no era un lugar de asentamiento, sino de travesía para los pueblos originarios. Cuando se asentaban, se localizaban cerca de los ríos. Grandes animales proveedores de carne, como ñandúes y guanacos, eran buenos corredores y estaban muy dispersos para un cazador con boleadoras y de a pie. La situación cambió con el arribo de los españoles y su ganado doméstico. Felices por encontrar un mar de hierba con pocos predadores, vacas, caballos, cerdos y ovejas se reprodujeron por millones de manera que, cien años después de su introducción, los pueblos originarios habían cambiado su cultura adoptando el complejo ecuestre y los colonizadores encontraban más fácil, rentable y adecuado dedicarse a la ganadería (dejando al ganado pastar libremente y reproducirse y trabajando solo en arriarlo para la marca o la faena). Con baja densidad demográfica y mínima tecnología, para la agricultura faltaban brazos. ¿Cómo extrañarnos de que la población de Buenos Aires en los siglos XVII y XVIII consumiera cerca de 200 Kg/persona/año de carne y trajera el trigo de Brasil? En realidad, todas las sociedades al borde de extensas praderas herbáceas, con herbívoros mansos y poca densidad de población, han optado por la carne como base de su alimentación. Lo mismo ocurrió en Mongolia con el caballo, en Australia con las ovejas o en Texas con las vacas. Como vemos, la demografía cae al plato, y esta variable contribuye a la naturalización y al terrorismo alimentario. Porque desde hace 200 años se piensa que el crecimiento de la población se come cualquier mejora en la producción. Thomas Malthus nunca pensó que, en el siglo XXI, su sobresimplificación seguiría calando tan hondo. El economista británico decía que mientras la producción crecía en progresión aritmética (a+b), la población lo hacía en proporción geométrica (a+b) 2, es decir, exponencial. La manera de nivelar esto era que cuando se pasaba el punto de equilibrio y los alimentos empezaban a ser escasos, las hambrunas, las enfermedades y los disturbios sociales o las guerras reducían la población hasta hacer que los alimentos volvieran a alcanzar. En años posteriores, esta bonanza permitía que la población volviera a crecer repitiendo el ciclo de hambre-enfermedad-violencia. Esta hipótesis nunca pudo ser probada porque los recursos y la población tienen interacciones mucho más complejas, hasta el punto de que hoy no es la escasez, sino la abundancia, lo que se encuentra asociado a la reducción del tamaño de la población. Cuanto más desarrollada una región, cuanto mejor alimentada una población, cuanto más educada –especialmente las mujeres– menor fecundidad, no por motivos biológicos sino sociales, hasta el punto de que hoy el crecimiento de la población lo sostienen las zonas más pobres del planeta. El economista indio Amartya Sen (premio nobel en 1997), en su discusión con Paul Ehrlich, demógrafo neomalthusiano, proponía dirigir los esfuerzos a reducir la pobreza, ya que la fecundidad “se cuida sola”.
Читать дальше