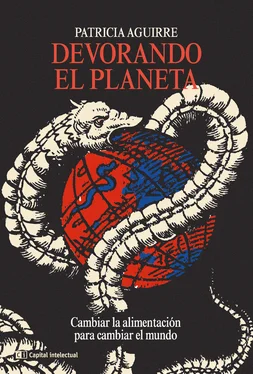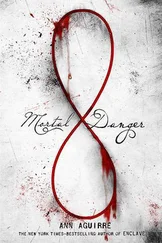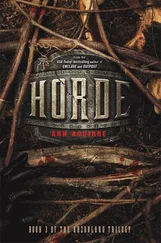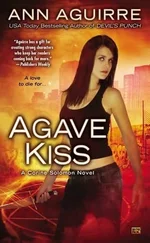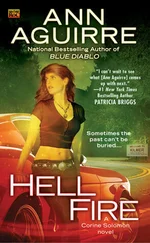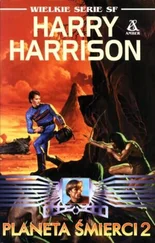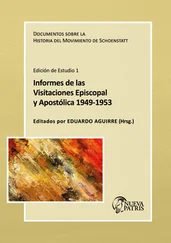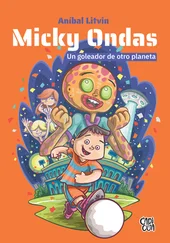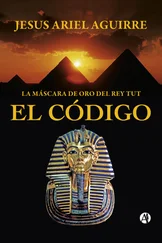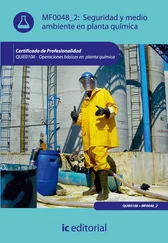Dentro de los comestibles, por lo general las sustancias culturalmente seleccionadas como tales que serán transformadas en alimentos tienen ventajas ecológicas, económicas o nutricionales sobre los evitados, pero, para no pecar de racionalismo extremo, hay que considerar que también existe un “arbitrario cultural” que mantiene el consumo de alimentos y preparaciones que no aportan ventajas materiales, sino simbólicas, como la identidad que brinda compartir un pasado común.
El arbitrario cultural en antropología alimentaria es una categoría que tiene su raíz en la arbitrariedad del símbolo y su fundamentación etnográfica en los trabajos de Igor de Garine en África en los sesenta.
En entornos marítimos, los peces y bivalvos entran en la categoría “comida” (porque conllevan una ventaja ecológica).
En las forestas lluviosas, donde abundan los insectos y los mamíferos son escasos o agresivos, la comida incluye larvas, mientras que no suelen entrar en el menú de los pueblos que comparten praderas con herbívoros mansos, donde la ventaja económica está en obtener la carne de estos animales en lugar de juntar los millones de larvas que equivalen a su peso.
Hay casos en que la conveniencia de algunos alimentos supera el riesgo de su obtención y entran en la categoría “comida” por varias ventajas simultáneas; por ejemplo: la miel. A pesar de la resistencia de las abejas, fue durante milenios la fuente más concentrada y apreciada de sabor dulce y calorías seguras (ya que los venenos son amargos o insípidos, pero no dulces). Por sus ventajas económicas y nutricionales, la miel entró en la categoría “comida” en todos los lugares donde la humanidad se topó con abejas.
Al revés, algunas sustancias, por más comestibles que sean, apenas valen el esfuerzo que hay que hacer para conseguirlas, por lo que no entran en la categoría “comida” por mucho que nos gusten. Por ejemplo, las orquídeas segregan glucosa, pero la energía que requiere recolectarla es mayor que el aporte de sus dispersas gotitas de azúcar, así que los humanos de todas las latitudes se la dejamos a los insectos y a los colibríes.
Otros productos comestibles, aunque sean abundantes como los tallos ricos en celulosa de plantas como el palmito, brindan pocos aportes, ya que el intestino apenas puede con ellos. Entran en una categoría ambigua, como “alimentos sustitutos” o “alimentos de carestía”. Es el caso del palmito, del cual comemos solo la punta tierna aunque en la selva, donde se cosecha silvestre, la pobreza de los recolectores hace que vendan el ápice y se coman (cortándolos en cintas finitas, como fideos) los tallos fibrosos, poco nutritivos pero funcionales, ya que aumentan la sensación de saciedad.
Pero, además de causas materiales para formar parte de la categoría “comida”, hay un “arbitrario cultural” que valoriza o rechaza, por causas relacionadas con ciertos valores en el marco de una cultura determinada.
Por eso un pez venenoso como el pez globo será objeto de cuidadosa preparación para tratar de evitar que el cocinero pierda su prestigio y el comensal, su vida, como en el caso del fugu , en Japón. Allí, en los restaurantes autorizados, quienes tienen valor y dinero suficiente se enfrentan a una comida que puede costarles la vida. ¿Van a nutrirse? No, van a gozar de una experiencia vital, en una ceremonia única (y tal vez última), en comunión con los valores propios de su cultura, en la que la valentía, el honor, la tradición y la muerte se sirven al plato y que a los extraños nos asombra. Hay que señalar que el porcentaje de muertes en el sistema de restauración es bajo porque los cocineros se preparan 3 años para cocinar con bajo riesgo; la mayoría de las muertes se registran entre pescadores sin experiencia en la cocina.
Aquello que los humanos de diferentes tiempos, culturas y ambientes llamamos “comida”, no coincide totalmente con lo comestible. Ni aun en ambientes con recursos escasos, los humanos nos hemos comido todo lo comestible.
Los alimentos que integran la categoría “comida” gozan de una estabilidad y una flexibilidad intrigantes. Es estable porque, respondiendo a elementos estructurantes (adaptabilidad ecológica, beneficios económicos o nutricionales, aun el arbitrario cultural), se supone que cambiarán lentamente, al moroso ritmo de las estructuras que los sostienen. La palabra fan (“arroz”) en China se usa para designar el cereal y la comida. La palabra “carne” en la llanura pampeana designa solo la carne bovina aunque pollo y pescado también son carnes. Esta fusión da cuenta de la estabilidad de la categoría “comida”, sobre la que se construyen las prácticas (la cocina) y las representaciones (la identidad alimentaria).
Definida local y culturalmente, toda comida conlleva características etnocéntricas, pero este etnocentrismo tiene una aceptación diferente si se trata de pobres o de ricos. Porque cuando se habla de hambrientos se habla de pobreza, y cuando los pobres rechazan alimentos porque no entran en su concepción del mundo, se los estigmatiza como ignorantes. Al revés, cuando países y personas en posición dominante se niegan a comer alimentos nutricionalmente densos (naranjas) y los reemplazan con otros más caros y menos saludables (jugos químicos o gaseosas), se lo considera como decisión, poder de compra, libertad y gusto. El poder de designar qué es la buena comida es una lucha en la que cada sector trata de imponer la definición más acorde a sus intereses.
La estabilidad de lo que se llama “comida” puede no flexibilizarse ni aun en situaciones extremas. En Irlanda, entre 1845 y 1848, después de que fracasara la cosecha de papas por 3 años consecutivos (y cuando había muerto cerca del 30% de la población pobre, que basaba su subsistencia en ellas), el primer ministro británico Robert Peel importó maíz, pensando que si los campesinos pobres de Italia se alimentaban y subsistían con polenta, los irlandeses también lo harían. La hambruna se hubiera moderado bajando el precio de trigo, centeno o cebada que –en cambio– se exportaron. La harina de maíz, fue rechazada por la población, que la denominó “arsénico de Peel”, en la convicción de que las autoridades inglesas buscaban eliminar antes que cuidar a los hambrientos.
Pero, al mismo tiempo, es conocida la flexibilidad de la categoría que, ante situaciones extremas, integra a la olla sustancias que antes no eran elegibles o de categorías marginales, como las comidas de carestía o alimentos sustitutos, e incluso convierte en comida sustancias que antes se consideraban incomibles. Las mascotas, gatos, aves o perros, que tienen nombre y estatus de sujeto, en situaciones de carencia extrema muchas veces han terminado en la cena –en ese orden– brindando su última colaboración doméstica. Alimañas y yuyos entran en el menú ante la falta. Lo mismo ocurre con los frutos silvestres de recolección. La idea de “pan salvaje” o “pan del bosque” señalaba la complementación del trigo con frutos silvestres durante la Edad Media europea. Hay registros en la Europa medieval de que, ante hambrunas recurrentes, se llegó a “estirar” la harina para amasar el pan con polvo de huesos extraídos de los cementerios. Incluso fuertes prohibiciones, como el consumo de carne humana, pueden levantarse o flexibilizarse ante el hambre. Hasta fines del siglo XIX, la “ley del mar” disculpaba la antropofagia de los náufragos ante la extrema necesidad.
La flexibilidad categorial de lo que se considera comida se observa diariamente con la publicidad de alimentos industriales que convierte en deseables productos antes imposibles. Si a un ejecutivo porteño en los ochenta le hubieran dicho que una década después iba a pagar una fortuna por comer un pequeño rollo de algas con arroz frío y pescado crudo no lo hubiese creído. Años más tarde, el sushi había sido convertido en comida de prestigio y era revestido de sofisticación y salubridad, lo que justificaba pagar precios exorbitantes.
Читать дальше