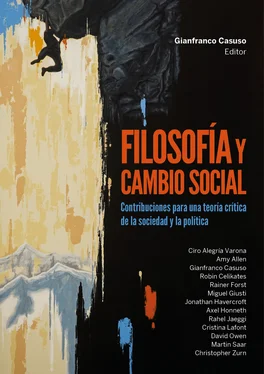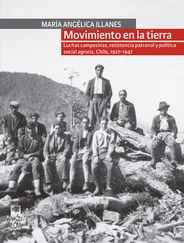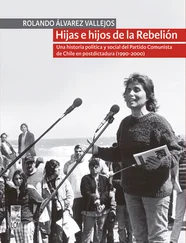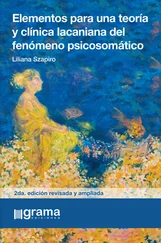Regresemos ahora a la formulación del criterio de reciprocidad en la teoría de la justificación: al proponer una norma, o entablar una relación, uno no puede pedir a otro aquello que uno mismo no está dispuesto a aceptar. Este criterio puede mantenerse incluso cuando no están claros el valor ni la naturaleza de los bienes que se intercambian. En el riesgo y la incertidumbre, la única referencia clara es la reciprocidad en la distribución de las cargas y las posibles ganancias. Decimos algo así: pase lo que pase, nos las arreglaremos equitativamente; contigo pan y cebolla. La reciprocidad social está cargada de un potencial de crisis, lo asume activamente. El criterio de justificación general y recíproca no hace más que formular el principio de reciprocidad social para transformar el potencial de crisis que hay en este en un potencial de fundamentación crítica. La praxis social tiende a mantener implícita la justificación racional del don, que es construir una relación sobre la base del criterio de reciprocidad. Pero, al mismo tiempo, la intencionalidad constitutiva de la reciprocidad incluye la paradoja del don, que es su potencial de crisis. Alvin Gouldner lo ha expresado con claridad insuperable: «Ningún don va a llamar tanto la atención como el que, si consideramos nuestras deudas anteriores, nuestras ambiciones para el futuro y el estado actual de nuestras obligaciones, no tenía por qué hacerse. Esta es la paradoja: no hay ningún don que traiga más ventajas que el don gratuito, aquel que no contiene ninguna trampa» (2005, p. 115).
Desde este punto de vista, la acción de dar es un acto soberano cuyo valor no depende de ninguna justificación interpersonal, antes bien, se limita a indicar estructuras éticas fundamentales. Sin duda, los etnólogos han encontrado tal conexión directa del don con un fundamento ético y ritual en las sociedades que estudiaron, lo que se explica por las características de dichas sociedades. Pero ello no nos impide reconocer en la estructura hiperbólica del don una intención discernible de establecer una relación social plenamente justificada. Este núcleo de reciprocidad se revela como la razón del don. La unidad de los dos paradigmas que comparamos —el concepto científico-social de reciprocidad y el criterio normativo de justificación recíproca— se aclara si definimos el don por la reciprocidad y no la reciprocidad por el don. La paradoja que Marshall Sahlins ha delatado ha sido usada demasiadas veces para anular el efecto de crítica social que tienen las acciones de dar y recibir y resolverla precipitadamente con un vocabulario ético-trascendente, si no un vocabulario político-fanático. En vez de preinterpretar las acciones de dar y recibir como emanaciones de un fundamento ético substancial o trascendente, hay que tomarlas en su aspecto dinamizador: el de la relación personal riesgosa asumida por el criterio de justificación recíproca.
Este cambio permite reconocer cómo está presente la reciprocidad en la sociedad moderna. Con ello se puede empezar a desmontar el prejuicio de que existe una mutua exclusión normativa e histórica entre una sociedad racionalizada, regida exclusivamente por normas generales y organizada en esferas de valor equivalente, y otras formas de sociedad en que las normas son las estelas que dejan los actos de patronazgo, homenaje, sacrificio o consagración. El criterio de generalidad se ha desarrollado unilateralmente durante el proceso histórico moderno hasta figurar como el único representante de la razón. Esto ha ocurrido tanto en la formación de la sociedad disciplinaria, que es el aspecto interno de este desarrollo histórico, como en la expansión mundial del capitalismo, o biopolítica, que es el externo. Parte importante de la transformación cultural que acompaña al triunfo del criterio de generalidad ha sido la mistificación de la reciprocidad como ilusión de perfecta armonía social, destinada a desmentirse, creada por actos desesperados —hiperbólicos— de fundación. La imagen del don como acción autodestructiva que se trasciende a sí misma, reservada a héroes y mártires, es una advertencia contra la reciprocidad en la vida práctica que se repite bajo incontables formas, desde el caballo de Troya hasta la manzana de Blanca Nieves. De ahí ha resultado nuestra esclarecida idea de justicia formal, que consiste principalmente en el descrédito de la reciprocidad junto con los anticuados actos de donación, la merced, el favor, la gracia, el compromiso, el perdón y la liberalidad.
Al hacer intercambios mercantiles o al administrar justicia, nadie da ni recibe en sentido fuerte, porque cada uno toma únicamente lo que es legalmente suyo. En el mercado, todos los regalos son anzuelos, muestras gratis, y en la justicia no está permitido perdonar. Los sistemas funcionales básicos de una sociedad, la economía y el derecho, reposan sobre equivalencias fijadas. Por otro lado, los bienes sustanciales traen fijados también los términos de su distribución, comúnmente administrados por instituciones que ayudan a ejercer derechos, como formar una familia, mantener la salud, acceder a la educación o participar en la vida política. Las instituciones burguesas tienen su racionalidad en justificar la distribución de los bienes sustanciales por las cualidades de las personas que los detentan; el maestro no da el saber, lo hace surgir del aprendiz; el oficiante del matrimonio no da una persona a la otra, solo atestigua su mutua entrega; el médico no da la salud, la restaura; el organizador político no regala derechos ni libertades a las personas, solo les asegura lo que es de ellas, etcétera. Es notorio que el principio predominante en la sociedad moderna es la igualdad y, con ella, una concepción formal de la justicia. Según esta concepción, al distribuir diversos bienes a las personas, tiene mayor derecho a determinado bien aquella persona que tiene en mayor medida la cualidad relevante para merecerlo (Gosepath, 2004). Así, el estudiante más talentoso y comprometido merecerá las mejores oportunidades de estudio y la persona más necesitada de servicios de salud tendrá más derecho a ellos que las personas que no están enfermas. Esta concepción formal de la justicia no conoce el criterio de reciprocidad, se contenta con el de la generalidad. Al operar con valores generalizados o equivalencias prefijadas, administra sistemas de igualdad compleja que adjudican diversidad de bienes a personas que tienen muy distintas cualidades y condiciones. Uno de los problemas graves que se producen en la sociedad que usa el criterio de justificación general, no acompañado por el criterio de reciprocidad, es la exclusión. Personas sin los logros promedio en algunos sistemas de valor generalizado —conocimientos, habilidades, aptitudes físicas, productivas, atributos éticos— acumulan estas descalificaciones secuencialmente y el sistema las recluye en zonas de subsistencia en las que están bloqueadas la mayoría de las formas de cooperación recíproca que la sociedad moderna alberga, en especial la educación superior y la organización política. Otra causa de injusticia estructural es que la misma sociedad que, con la libertad general, da espacio para que las personas redefinan los bienes y las cualidades personales, suele negar o ignorar estos nuevos valores a la hora de precisar las normas. La exclusión y la intolerancia crecen a la sombra de los altos edificios de una sociedad altamente estructurada por criterios de justificación general.
El potencial crítico actual del principio social de reciprocidad se revela cuando este se conecta adecuadamente con las demás interacciones sociales, empezando por la competencia y el intercambio de mutua conveniencia. El camino de este tipo de teorización lo han abierto las investigaciones de Sahlins y Gouldner. Sus conceptos han sido redondeados por trabajos posteriores, entre los que hemos encontrado especialmente útiles los de C. A. Gregory y Frank Adloff. En el célebre ensayo en que inauguró esta problemática, Mauss ya había destacado el carácter agónico de las ceremonias de potlacht y su relación con el poder y las jerarquías sociales, pero parece sucumbir a la tendencia a presentar las sociedades centradas en los dones como modelos de paz y consideración mutua que los hombres modernos deberíamos seguir. Sahlins, en cambio, capta los fenómenos negativos de reciprocidad, en los que esta es usada para obtener la mayor ventaja posible a costa del comportamiento sociable de los demás. Son tres los tipos de reciprocidad que resultan de su análisis.
Читать дальше