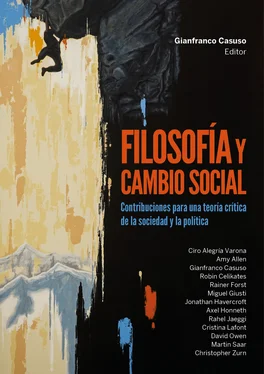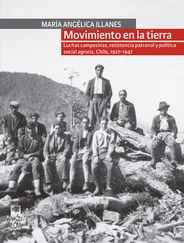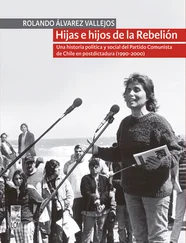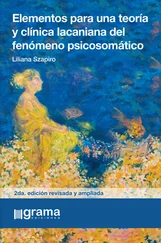En los intercambios limitados a ganar y perder, los sujetos no tienen otro papel que su desigualdad numérica, la que va del sujeto 1 al sujeto 1n, lo mismo que los puntos en una matriz de coordenadas. En verdad no se relacionan uno con el otro, como sujetos singulares, más bien se codeterminan o se condicionan unos a otros como los factores de un algoritmo. Al fijar el tertium comparationis de los valores, sea por un orden jurídico, una ética canónica o un mercado, su circulación no modifica la identidad de los sujetos, ni siquiera da lugar a sujetos con nombre propio. En los contratos comerciales, por ejemplo, se estila cambiar los nombres propios de las partes por las denominaciones «el vendedor» y «el comprador». Esta despersonalización responde al hecho de que los conceptos que se refieren a tales interacciones son meras explicaciones o aplicaciones deductivas de leyes a casos particulares. Entre el control jurídico de la legalidad de un contrato y el control técnico de la seguridad de una instalación eléctrica solo existen las diferencias propias de los objetos. Cuando el sujeto se piensa a sí mismo en términos de quién gana y quién pierde, lo hace en tercera persona, como si él mismo fuera un otro, un «ese» que acumula importancia al hacerse más determinante para los demás. El ganador se ve en el espejo con sus trofeos y se dice «ese soy yo», mientras el perdedor minimiza el efecto de sus pérdidas en su persona, las pone a cuenta de la empresa, las atribuye al juego, o dice, como el Inca Atahualpa, «usos son de la guerra vencer y ser vencidos». Tanto en la competencia por la ventaja económica como en la competencia por la ventaja militar, la determinación del yo por los bienes está apagada por un esfuerzo de abstracción.
Muy distinta es la realidad de los intercambios relacionales. En estos intercambios hay una propuesta personal de valor. A esto le llamamos «una razón». Una razón se diferencia de una causa en que se sale del encadenamiento de las condiciones necesarias y les añade un principio estrictamente práctico. Toda razón propiamente dicha es, prospectivamente, una razón para actuar o, recursivamente, una justificación de haber actuado de cierta forma. Las justificaciones generales no son justificaciones prácticas en sentido estricto, porque no se distinguen claramente de las explicaciones causales, con las cuales comparten la impersonalidad e imparcialidad. Esto revela que las justificaciones generales pertenecen más bien al ámbito de los juicios teóricos. Las justificaciones estrictamente prácticas, en cambio, no son solo generales, sino también recíprocas, lo que quiere decir que son interpersonales y no pretenden quedar establecidas de manera completamente objetiva. El bien que ha sido entregado en donación no queda plenamente determinado por los condicionamientos objetivos. Su determinación suficiente consiste en una intención personal que es, a fin de cuentas, la razón por la que una persona lo da a otra. La razón, en este sentido, no es un mero contenido de comunicación; está en obra en el bien que se hace, es inseparable de cierto desempeño o performance. En otras palabras, quien da razón de sus actos no lo hace en un momento separado —el del discurso de justificación— sino mediante sus actos mismos, al paso que estos se justifican en la práctica. Nadie puede pretender justificar una acción que no se justifica por sí misma. Cuando decimos que hay una buena razón para actuar de cierta forma, decimos que esa acción contiene en sí misma una razón suficiente para realizarla. Luego, siempre que buscamos hacer explícitas las razones, destacamos ciertas figuras de acción de en medio del espeso tejido de todo lo que hacemos de forma más o menos rutinaria o compulsiva. La propiedad intrínseca de la acción razonable es que se sale del encadenamiento de los hechos explicables por causas eficientes anteriores y, en vez de contentarse con ser verdadera en ese sentido impersonal, se empeña en ser admitida libremente por otra persona. Lo que hace Bienvenu al regalarle a Valjean, delante de los policías, la platería que este le había robado no es transmitirle a Valjean un mensaje cultural. Esa acción no es una metáfora ni una aplicación práctica de una idea filosófica ni de un precepto estatuido. Bienvenu no actúa en nombre de ideas de validez incontestable, simplemente ejecuta una acción que, lejos de ser una aplicación de criterios de valor claramente establecidos, es creación de una forma de valorar inaudita. Al declarar a los policías que no hubo robo, porque esa platería era un regalo que él le había hecho a su visitante, Bienvenu se hace cómplice de su victimario, engaña a la justicia y desiste de sus más elementales derechos. Luego, en los minutos que están solos, Bienvenu le dice a Valjean: «Jean Valjean, hermano mío, ya no pertenece al mal, sino al bien. Le compro el alma; se la quito a las ideas negras y al espíritu de perdición y se la doy a Dios» (Hugo, 2013, libro 2, capítulo XII).
Visto pues que las razones son ideas prácticas, encontramos ahora, además, que las razones terminan de definirse a través de los intercambios efectivos, siempre y cuando estos sean intercambios relacionales y no meras operaciones competitivas. No podemos darle a alguien una buena razón para hacer algo si no hacemos nada más que transmitirle verbalmente el enunciado de un concepto normativo. La razón de una acción es la que se revela como el propósito de una transferencia o cesión de bienes que no se explica por las condiciones preexistentes, sean estas las leyes de la naturaleza, del mercado, del derecho, de una moral estatuida o de la ventaja en la lucha. Finalmente, conseguimos con esto una explicación de las razones que dan lugar a la moral de igual respeto a todo ser humano y al orden igualitario que ella propugna: debido a que los valores éticos fijados en estatutos son la perversión de la reciprocidad, el acto de concesión de la igualdad de valor personal que está en el origen de los sistemas competitivos es él mismo una forma de razón.
2. Determinación de la justificación recíproca a la luz de la reciprocidad social
La reformulación de la teoría crítica de la sociedad como teoría de la justificación contiene la promesa de superar los límites y unilateralidades de las versiones anteriores de la teoría crítica. Cada una de esas versiones de la teoría crítica ha estado limitada por el fundamento antropológico en que encontró su criterio normativo: el trabajo alienado, la comunicación, el reconocimiento. La teoría de la justificación fundamenta ahora la crítica social en la actividad humana de dar y pedir razones, lógon dídonai. Pero la aclaración de a qué nos referimos cuando decimos «razón» y «racional» es hoy indesligable de la pregunta por la justicia. La razón está activa en el examen crítico de las distintas pretensiones de validez. La prueba de fuego de la razón es la deliberación sobre las justificaciones prácticas. El paso decisivo para el surgimiento de la teoría de la justificación ha sido captar que las normas se justifican según dos criterios que se implican mutuamente: generalidad y reciprocidad. Para que un orden normativo se justifique, es necesario que las normas tengan carácter general y que sean comprensibles y discutibles en términos generales. Pero esto no es justificación suficiente. Las normas tienen que establecer entre las personas, además, una relación recíproca. Este segundo criterio es nuevo en la filosofía contemporánea y se está elaborando con distinta terminología a partir de las obras de John Rawls, en las que se abrió paso con el nombre de fairness, ‘equidad’. T. M. Scanlon ha llamado justifiability a la estabilidad que adquieren nuestros principios cuando, después de ser revisados y refinados en contraste con la situación concreta de los otros, no pueden ser rechazados razonablemente. Thomas Nagel ha mostrado que este criterio exige ir más allá de la imparcialidad y la igualdad, proponiendo, como los otros dos autores, una forma actualizada del «contractualismo hipotético» de Kant. La formulación más reciente de esta búsqueda de complementación de lo general y lo particular es la de Rainer Forst, quien introduce el término «justificación recíproca».
Читать дальше