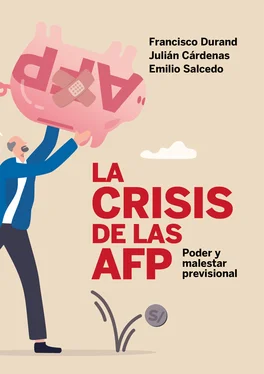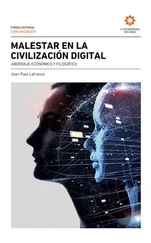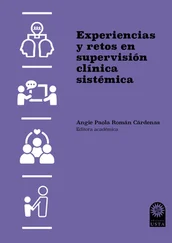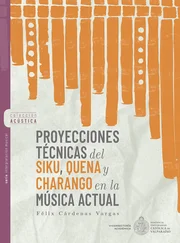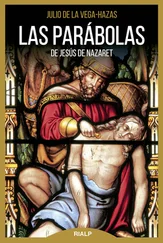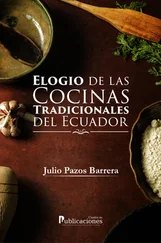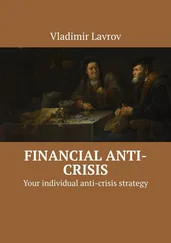Este contexto de captura permite a estos gigantes corporativos fortalecer su poder estructural y obtener una mayor influencia política e ideológica. Esta alta influencia (que complementa su poder estructural) se desarrolla rápidamente a través de un proceso de ensayo y error. Como todo grupo social (por ejemplo, obreros, pequeños empresarios), los dueños y gerentes de las AFP entran a un aprendizaje en juegos repetidos gobierno a gobierno. Si se quiere «capturar» (penetrar, cooptar, instrumentar) organismos públicos, las AFP (que no son muchas, pero sí muy poderosas) movilizan un conjunto de instrumentos y redes de influencia repetidamente, como el lobby, la puerta giratoria, la financiación electoral y las campañas mediáticas. Así, actúan organizadamente en todo el ciclo político a partir de las elecciones, utilizando secuencialmente los mecanismos de influencia apropiados para cada momento (Fairfield, 2010; Cortez & Ytriago, 2018; Durand, 2020).
En paralelo, la ideología liberal disemina la noción de que los inversionistas deben tener una relación privilegiada con el Estado como generadores de riqueza y que la forma privada de propiedad y gestión es superior en todos los campos, incluso en los servicios públicos. Esta diseminación de ideas-fuerza es particularmente visible en el caso de las AFP, por ser nuevos poderes económico-financieros y por manejar las pensiones de los trabajadores.
En suma, los dueños y gerentes de las AFP, mayormente de origen social elitista, operan en redes exclusivas económicas y sociales y cuentan con numerosos asesores y consultores pagados, aprenden pronto a organizar la captura del Estado, y en particular los órganos regulatorios y otras instancias claves para mantener y ampliar sus niveles de lucro (bancos centrales, ministerios de Economía y Finanzas). Las AFP como entidades individuales —y su gremio como entidad colectiva— logran rápidamente utilizar con ventaja la «puerta giratoria» para penetrar al Estado, donde las corporaciones colocan personal empresarial en el Estado o contratan a funcionarios públicos (Castellani, 2018). Gracias a este y otros mecanismos de influencia para realizar gestiones e influir en las normas y sus aplicaciones (o vetarlas, si fuese necesario), logran influencia y obtienen privilegios y ventajas.
En palabras de Ruiz, referidas a las AFP chilenas (caso muy parecido al peruano), el resultado de su proyección política lo define como la «colonización empresarial sobre la política» (2020). Uno de los mecanismos más visibles y efectivos el uso de la «puerta giratoria» (Bril-Mascarenhas & Mallet, 2019, p. 15; Ruiz, 2020, p. 96).
El hecho de que los dueños de las AFP —así como sus gerentes y directores— provengan de la élite social de cada país, que son educados en universidades privadas y luego formados en MBA globales pro corporativos, refuerza su poder debido a que cuentan con conexiones personales y un mundo social de relaciones que proviene de su circulación en los circuitos exclusivos de las familias más influyentes y ricas. Al mismo tiempo, al tener presencia las cabezas de las AFP en los directorios de otras grandes empresas, se apoyan en estas conexiones para ejercer mayor y mejor influencia.
Recordemos que su poder y su tendencia a la concentración es el resultado tanto de las políticas de Estado para adoptar la reforma del sistema de pensiones privatizándolas como de una regulación permisiva (Arce, 2006, p. 28). Esta tendencia a la concentración —como hemos señalado rápidamente líneas arriba— es propia de todos o de la gran mayoría de pensiones privadas en América Latina y Europa Central, donde el sistema mismo y sus influencias aseguran altas ganancias. Esto permite disponer de más recursos para invertir en política y diseminación de ideas. Según un estudio de la OIT: «la privatización «[…] ha contribuido a la concentración del poder económico en manos de las empresas financieras internacionales [generando] altos niveles de beneficio» (Ortiz et al., 2019, p. 20).
Las AFP requieren consenso y legitimidad para seguir colocando una parte del salario de los trabajadores en el sistema financiero (Undurraga, 2012, p. 96; Mallet, 2015, p. 4) y de esa manera obtener grandes ganancias. También necesitan cierta invisibilidad para que tamaño, poder e influencia no se noten demasiado, es decir, seguir siendo un iceberg que tiene gran parte de su masa escondida bajo la línea de flotación (Pierson, citado por Bril-Mascarenhas & Mallet, 2019, p. 4). Su influencia ideológica se canaliza con más fuerza que otros capitales a través de la publicidad y los grandes medios de comunicación, donde están obligados a invertir para atraer pensionistas dentro de la limitada competencia entre las AFP y, al mismo tiempo, son actores importantes de los llamados circuitos culturales del capitalismo (Thrift, 2005; Undurraga, 2012).
El poder corporativo-financiero de las socialmente conectadas AFP tiene, ciertamente, algunos contrapesos y limitaciones, así como obligaciones. No se trata de un demiurgo. Políticamente, enfrentan fuerzas de oposición, sobre todo cuando pierden legitimidad. No se debe suponer, entonces, que sean omnímodas, pero sí entender que su poder ha crecido exponencialmente al mismo tiempo que se han debilitado actores claves que pueden ejercer contrapesos, como el Estado, los sindicatos, los usuarios (en este caso pensionistas) y las organizaciones de la sociedad civil.
Esta creciente asimetría facilita la captura del Estado y genera en paralelo una situación contradictoria: la acumulación de poder les permite un mejor manejo político para mantener, afirmar o acrecentar su poder económico-administrativo. Al mismo, tiempo, a medida que las limitaciones o sobrecostos de su manejo se hacen evidentes —sobre todo por tratarse de un «capitalismo de servicio público»—, surgen cuestionamientos, demandas y hasta protestas, condenas a la captura, así como propuestas de reformas que incluyen la eliminación del SPP.
Poder financiero global
Para aplicar adecuadamente la teoría del poder tridimensional de las corporaciones —y la teoría de captura del Estado a las AFP—, debemos tener en cuenta la evolución del capital financiero internacional del cual forman parte.
Las AFP surgieron en un periodo de hegemonía creciente del gran capital financiero en un nivel global, tendencia reflejada claramente en América Latina y en el Perú, un país tan integrado a la globalización y tan influido por las corporaciones que predominan en su economía. En efecto, desde 1980 hasta la fecha ha ocurrido una transformación al interior del núcleo capitalista global por la cual, gracias a la mayor libertad de movimiento de capitales y a la menor regulación nacional (promovidas por los neoliberales al ocupar posiciones de poder en los Estados y los organismos internacionales), el capital financiero crece de manera exponencial. Es tal su presencia y predominio que se habla de la «financiarización» de la economía mundial (Chesnai, 2001). Complementariamente, el capital financiero ha entrado en una fase de crecimiento vía fusiones y adquisiciones que aumentan su poder estructural (de Sousa Barros, Cárdenas & Mendes Da Silva, 2021).
En el caso de Estados Unidos —para poner un ejemplo importante—, hubo un cambio entre las cien corporaciones más grandes: en el periodo 2007-2013 las financieras se convirtieron en las más rentables, desplazando al capital manufacturero y creciendo incluso más que el capital tecnológico o high tech (Schwartz, 2020). Schwartz sostiene que ello explica en buena parte el declive de los Estados Unidos, lo que sugiere que el capital financiero ha perdido su identificación nacional por el hecho de que sus ganancias son globales y lo que busca es sostener las políticas y los regímenes que la sustentan (tanto la economía política internacional como la nacional, que la homogenizan en su favor), olvidando lo que sucede en el plano nacional.
Читать дальше