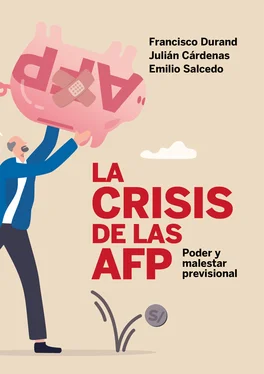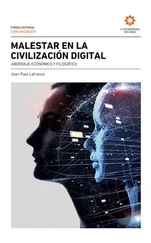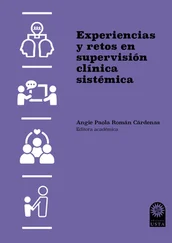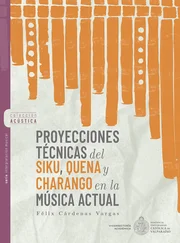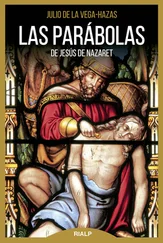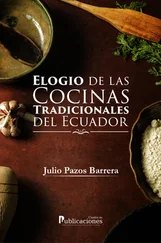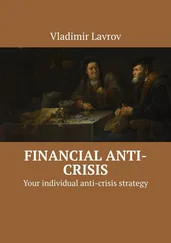Ahora bien, este es un lado del problema, el que resalta —y el más discutido por los especialistas que quieren mejorar el sistema—, «hacerlo sostenible» con «buenas prácticas», y para ello realizan estudios y cálculos. Debemos considerar otro: la cuestión de quién se encarga de administrar los fondos de pensiones, qué decisiones toma, con qué grado de libertad y discrecionalidad opera, qué sistemas de vigilancia y transparencia lo fiscalizan, y finalmente, si esta administración delegada realmente beneficia al jubilado, quien tiene la última palabra en tanto permite que otros manejen sus ahorros para la jubilación. Así, hay una cuestión de poder y recursos de los manejadores de las pensiones y de derechos, y no solo de cuánto y cómo se ahorra y se recibe con la jubilación. Este otro lado del problema es el objeto de estudio de este libro.
Antes de 1990, la respuesta del Estado peruano reposaba sobre las pensiones públicas —el llamado pilar estatal—, basado en un principio contributivo y solidario. Luego ocurrió una gran crisis fiscal, y en medio de ella, un mal manejo de fondos. La crisis no sirvió para corregir el sistema estatal ni para evaluar si se podía mejorar, sino para superarlo con fórmulas privadas «modernas y eficientes» que se presentaron como la gran promesa de cambio, como el salto al progreso y el buen manejo de las pensiones. La idea fuerza vigente era dejar las pensiones en los agentes del mercado, eficiente y racional por naturaleza, no en el Estado deficiente e irresponsable por naturaleza. A partir de 1990 llegaron las nuevas propuestas, importadas desde el exterior, llenas de mitos y supuestos no probados, como han hecho bien en señalar Orszag y Stiglitz (1999) cuando hicieron un balance crítico de las propuestas del Banco Mundial de hacer reposar el sistema sobre pensiones manejadas por las empresas: el pilar privado. De ese modo, se colocaban los ahorros forzosos en el mercado de capitales, que era fuertemente estimulado, y luego, a la edad de jubilación, se organizaba una seguro que daba ingresos regulares por medio de las compañías de seguros.
Como ha sostenido Orestein elegantemente, «los enfoques de políticas que esperaba producir un resultado terminaron produciendo otro» (2013). En el Perú, por razones que vamos a explorar, terminó generando «otro resultado»: la reforma privatista ha dado lugar ante todo y principalmente a cambios en los mercados y las estructuras de poder económico y sistemas de representación y defensa de intereses privados. Este lado oculto de la luna, que no se evitó mirar en un inicio, ahora sobresale en un contexto de bajas jubilaciones y propuesta de reformas que, en realidad, han deformado un sistema. Ahora es necesaria una reforma integral. La tesis central de este libro es que, así constituidos, los medios (las ganancias de las AFP, el estímulo al mercado de capitales) se convirtieron en fines. De ese modo, el modelo propuesto se hizo insostenible al priorizar los intereses privados de corto plazo —comportamiento que caracteriza al capital financiero—, perdiendo de ese modo un sentido de sostenibilidad. Esta es la principal idea que nos proponemos demostrar a partir de los estudios, los datos y las investigaciones realizadas.
El Perú no está solo en este esfuerzo evaluativo. La ola de «re-reforma» empezó en el siglo XXI, al entrar al poder fuerzas políticas que cuestionaron el modelo neoliberal previsional y el rol de las Asociaciones Privadas de Pensiones: Venezuela en 2000, Ecuador en 2002, Nicaragua en 2005, Argentina en 2008 o Bolivia en 2009 (Ortiz et al. 2009, p. xi). Quedan unos pocos países que no se unieron a esta ola inicialmente; entre ellos, Chile y el Perú, que siguió el modelo del vecino país. Se trata de reformas gemelas en lo que se refiere a las AFP, que además fueron las más tempranas y profundas, presentadas mientras se pudo sostener el argumento como «éxitos de mercado».
Este trabajo tiene como principal objetivo evaluar los impactos del sistema previsional privado (SPP) creado en 1992, cuando se introduce una reforma radical en la cual la mayor parte de los aportes son manejados por las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP).
A partir de la revisión de la literatura especializada, los datos estadísticos, las propuestas y los debates técnicos y políticos sobre cambios parciales y totales, llegamos a la conclusión de que el sistema privado de pensiones - SPP, por varias razones —unas de diseño y otras «estructurales» (la debilidad del empleo formal) y las crisis económicas y sanitarias—, el objetivo de vejez digna no se ha cumplido ni siquiera mínimamente. Pero —y he aquí la esencia del problema—, sí lograron cumplirse otros que no aparecieron tan claramente al proponerse la reforma. Nos referimos al manejo privado de las pensiones por grandes corporaciones financieras nacionales e internacionales, una nueva forma de acumulación de capital que ha reforzado lo que Michael Useem (1999) ha llamado investor capitalism. La cuestión ya no es tanto si el manejo es eficiente y honesto, sino el costo para el pensionista que significa este manejo privado, y el efecto mayor que tiene en el sistema político al crearse un poderoso grupo de interés con influencias en los mercados (al invertir los fondos) y en el Estado (por la compra de bonos del Tesoro). Y, como consecuencia, la defensa de este modelo de tan poderoso e influyente actor. Este sistema está siendo cuestionado, lo que ha cobrado un gran impulso durante la pandemia iniciada en 2020. Por ello en este periodo se analiza una serie de eventos que hacen retroceder a las AFP, y que es además el momento en que se ha escrito este libro.
La impresión que nos deja este tiempo terrible fue como la de un terremoto seguido por un tsunami. La COVID-19 causó primero una crisis sanitaria, y luego recesó la economía con las cuarentenas que siguieron para contener las olas de contagio y muerte. Conviene tomar en cuenta que el Perú fue un caso extremo global de mortandad per cápita. Además, la pandemia llegó en un momento en que las aguas políticas estaban agitadas. El virus apareció en un momento de división de poderes (Ejecutivo contra Legislativo), una mayor dispersión de fuerzas político-partidarias —con más de quince partidos registrados—, y una polarización (acicateada por la pandemia) entre fuerzas que cuestionaban el modelo económico de mercado inaugurado en 1990 y aquellas que lo defendían.
El libro explica que esta situación de conjunto complicó el juego de poder de las élites económicas, las AFP y sus aliados y soportes, y limitó las capacidades de influencia de las Asociación de Fondos de Pensiones - AAFP, obligándolas a ceder en varios aspectos y enfrentar una propuesta de reforma integral que creaba un sistema estatal de manejo de todas las pensiones, aunque se logró detenerla antes de la elección de 2021. La pandemia también reforzó el rol social del Estado, mostró las limitaciones de lo privado (que recurrió a despidos y suspensiones laborales que agravaron la situación social), y estimuló la crítica social a las grandes empresas, dando lugar a un mayor rechazo al tipo de políticas y de precios que ejercían: el régimen laboral de la agroexportación, los altos intereses de los bancos y tiendas comerciales, los precios de medicamentos y de los balones de oxígeno o el elevado costo de los peajes concesionados a privados y de la gasolina, para mencionar los más importantes. Aunque los oligopolios privados previsionales mantuvieron su poder —fuertemente conectados en amplias redes de accionistas y directores— y conformaron un gran núcleo de intereses corporativos, sus ideas perdieron influencia y se fue mermando su capacidad de manejar el proceso de toma de decisiones.
Lo afirmado no es nuevo, aunque se mantuvo oculto. Desde que fueron creadas —y durante varios años—, el debate sobre los pros y contras del SPP fueron planteados principalmente por las empresas, los especialistas, los ministros de Economía y sus asesores, e incontables expertos internacionales. Es decir, por élites económicas, tecnocráticas y políticas. En este libro vamos a demostrar que esta situación de predominio de iniciativas «de arriba» (top down process), combinada con la supresión del diálogo social en la que nació el sistema, ha cambiado lenta, pero persistentemente, a pesar de los intentos de contener las demandas. De pronto, a partir de varias crisis que generaron malestar pensionario, comenzaron a emanar propuestas «de abajo» (bottom up). Estas propuestas eran difíciles de rechazar por la clase política del periodo neoliberal, que por diversas razones —entre las cuales se encuentra el cálculo costo/beneficio— hicieron a un lado a un poderoso aliado, las AFP, ante el más valioso capital político que daban los votos, pero manteniéndolas como administradoras. En ese nuevo contexto, fueron aprobándose decretos y leyes de devolución de fondos, e incluso un proyecto parlamentario multipartidario de reforma integral que no pudo ser vetado por las AFP y que quedó pendiente para una nueva legislatura.
Читать дальше