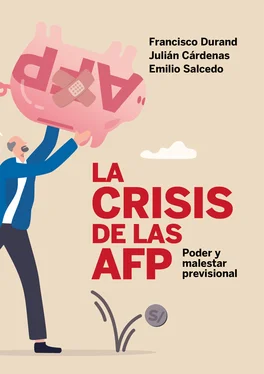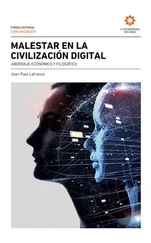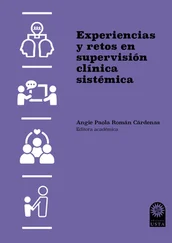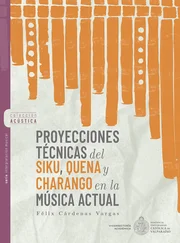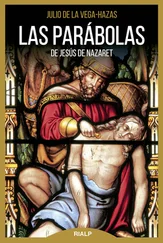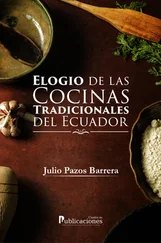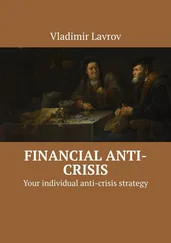Apenas se supo de la intención de privatizar las pensiones, se generó un gran interés entre los inversionistas financieros internacionales y nacionales, los futuros administradores de las pensiones privatizadas. Una vez aprobada la reforma —y gracias a ella— nació un nuevo grupo de poder económico (las AFP) y se generó una serie de cambios. Este nuevo grupo de presión contaba con un poder estructural creciente a medida que acumulaba más fondos de los pensionistas: tenía poderosos aliados (los grandes medios de comunicación de masas, partidos y líderes «pro libre mercado»), operaba con un nuevo organismo regulatorio (la Supervisora del Fondo de Pensiones Privados) y se organizaba en un nuevo gremio empresarial (la Asociación de AFP - AAFP). La reforma modificó, por tanto, la estructura misma de poder al fortalecer el capital financiero privado y modificar el sistema de representación de intereses.
Sobre estos cambios, y tomando en cuenta la trayectoria de las AFP y del sistema previsional (cómo creció este árbol), cabe preguntarse:
1 ¿Cómo se originó este cambio?
2 ¿Qué tipo de sistema pensionario se originó y cómo ello determinó un camino (path dependency)?
3 ¿Por qué se mantuvo el pilar estatal junto a uno privado para los trabajadores formales, pero sin un pilar social universal fuerte?
4 ¿Cuán grande y creciente fue el poder estructural de las AFP?
5 ¿Cuán importantes fueron sus inversiones en el mercado para las grandes empresas, las empresas más rentables y el Estado?
6 ¿Qué dinámica política se desató a partir de la constitución de este nuevo grupo de poder cuando se organizó gremialmente y actuó para ejercer influencia?
7 ¿Cómo fueron reaccionando los pensionistas y sus defensores? ¿Qué efectividad política tuvieron y en qué contextos aumentó su efectividad?
8 ¿Cuál es el estado del SPP al año 2020? ¿Qué méritos y limitaciones muestra?
9 ¿Cuál es el efecto de las reformas introducidas en la pandemia en las AFP? ¿Cómo reaccionaron y hasta qué punto las moderaron las AFP y sus aliados en este contexto inusual?
Para responder a estas preguntas —aunque solo sea tentativamente, dadas las limitaciones de tiempo y recursos—, empezamos presentando el marco teórico-metodológico.
Nos apoyamos en dos enfoques teóricos: (i) la teoría del poder de negocios o business power aplicada a las corporaciones financieras modernas, y (ii) la teoría de captura del Estado por las corporaciones. Metodológicamente, utilizamos al «análisis de trazado de procesos» sobre la base de la identificación de los principales actores, operando en una coyuntura determinada que obliga a introducir cambios en el SPP. En cuanto a la forma de identificar y sopesar el poder estructural, político y social de las AFP, recurrimos al análisis de redes. Esa metodología también se usa para estudiar las propuestas de ley del Congreso con respecto al sistema pensionario e identificar a los actores parlamentarios.
Teoría del poder empresarial
Para entender la proyección de grandes empresas —como las AFP— a la política, nos apoyamos en dos escuelas. La primera especifica los factores y circunstancias que hacen de la corporación moderna un actor con múltiples poderes, presencia económica y capacidades políticas e ideológicas que se despliegan en todos los niveles: global, nacional y local. La segunda explica las circunstancias que facilitan la proyección de las corporaciones con ventaja en el Estado —y los mecanismos para capturarlo— al punto de «dictar» o «comprar» leyes, vetarlas, o moldearlas cuando no las logran vetar. Ambas teorías se refuerzan al tomar en cuenta la ascendencia y el peso del poder financiero internacional, de los cuales las AFP forman parte.
Empezamos con la teoría del poder de negocios (business power) para entender a las AFP como un poder fáctico. Esta teoría sostiene que, tanto en el ámbito global como en el nacional, las corporaciones se han convertido en un actor de enorme y creciente influencia. Esta mayor influencia es resultado de su poder estructural (económico o de mercado), del uso repetido de un poder instrumental (político, que puede ejercerse individual, sectorial o colectivamente), y del desarrollo de un poder discursivo ligado al instrumental que presenta a las corporaciones privadas como un actor indispensable para el crecimiento eficiente, honesto, de probado éxito y «buen ciudadano»); es decir, legítimo (Fuchs & Lederer, 2007; Fairfield, 2010).
Este poder tridimensional (estructural, instrumental y discursivo) hace que las corporaciones globales, continentales y nacionales (según sus áreas de influencia) puedan proyectarse de tal manera a la política (estatal, partidaria y gremial) que logren influir en la dirección y manejo, no solo en los estados nacionales, sino incluso en organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Fuchs, 2007). Esta influencia les permite contar con sistemas legales, reformas económicas, privilegios y ventajas para mantener o expandir su poder —así como defenderse mejor cuando se intentan reformas—, prevaleciendo sobre otros actores.
Al ser las AFP parte del ascendente poder financiero por concentrar e invertir tan grandes fondos, y al contar con redes económicas y sociales (interlocking directorates, redes sociales elitistas), poseen un poder particularmente fuerte, multidimensional, creciente y notorio. Esta condición la define como un poder fáctico, un actor permanente e influyente en la economía y la política que el Estado y la sociedad civil debe necesariamente tener en cuenta.
El gran poder de las AFP —cabe remarcar— será mayor mientras más crezca y se concentre. Esta «ley del poder» es propia de la manera en que opera el capitalismo en los países que adoptan el SPP —y del propio sistema capitalista, de las llamadas «democracias de mercado»—, en tanto los fondos crecen a medida que aumenta el número de aportantes y, gracias a ello, se traduce obligadamente en una importante compra de acciones y valores.
Ciertamente, los poderes corporativos privados pueden operar con más facilidad según el contexto institucional donde actúen —además de decidir qué mecanismos de influencia usar, según su experiencia les indique—, al manejarse en un determinado sistema político.
Captura económica del Estado
La teoría de la captura económica del Estado sostiene que el poder corporativo es mayor, no solo por la concentración económica, sino porque este actor opera con más facilidad y ventaja, a medida que los sistemas políticos sean más porosos (penetrables) y corruptos (comprables), cuando el Estado recurre a formas decretistas de dictado de políticas económicas, con funcionarios o congresistas dispuestos a relacionarse con el gran poder económico, a lo que se añade la existencia de sociedades civiles débiles y poco organizadas (Omelyanchuk, 2001; Fuentes-Knight, 2016).
Esta situación contextual e institucional crea una gran desigualdad política (de acceso e influencia), condiciones se dan en países como América Latina y Europa Central. Precisamente fue en estas dos regiones donde se desarrollaron sin mayor debate social los SPP, en un contexto de fuertes influencias externas de los promotores. Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron sus pensiones: catorce en América Latina, catorce en Europa Central y dos en el África. El modelo privatista, sintomáticamente, no se aplicó a ningún país «desarrollado» (Ortiz et al., 2019, p. iii). Ahora bien, aunque existen elementos situacionales heredados, no se debe concluir que la debilidad del Estado y la sociedad civil son factores que aparecieron cuando entraron en escena las AFP. En realidad, las políticas neoliberales contribuyeron sobremanera a acentuar y mantener estas condiciones.
Читать дальше