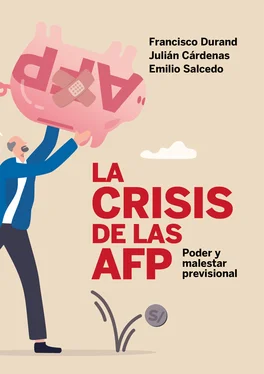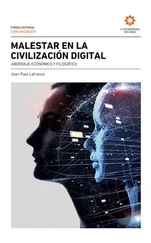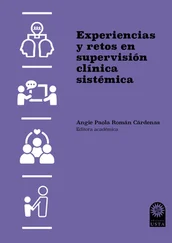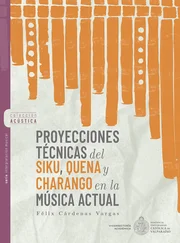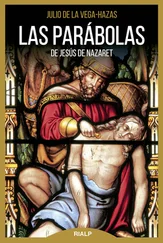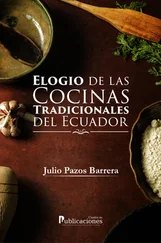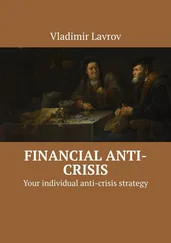Para entender la crisis de las AFP así planteada, este trabajo considera importante estudiar la problemática previsional privada desde una lógica de poder y de juegos de influencias entre grandes actores. Es una tarea necesaria. La mayoría de estudios analiza las consecuencias del SPP en la economía (Orszag & Stiglitz, 1999; Rojas, 2003; Laeven, 2014) y discute la calidad de las políticas públicas con propuestas específicas de modificación a partir de un diagnóstico técnico (BM, 1994; Ortiz de Zevallos, 1998; Crabbe, 2014; Mesa-Lago, 2014; IMF, 2019; Ortiz et al., 2019). En nuestro caso, siguiendo varios importantes estudios de las AFP chilenas y algunas de las peruanas (Arce, 2005 y 2006; Orenstein, 2008 y 2019; Undurraga, 2012a y 2012b; Maillet, 2015; Ruiz, 2019), pretendemos analizarlo desde una perspectiva de juegos de poder y correlaciones de fuerza que se sostienen en ideas, temas que los estudios económicos y técnicos no toman en cuenta, a pesar de que son factores fundamentales para entender cómo se crea y se sostiene el SPP y a qué cambios da lugar.
Estudiar la crisis de las AFP es importante por varias razones. Primero, por el fuerte impacto de la coyuntura pandémica, que al decaer los ingresos y aumentar las tragedias genera cambios en la opinión pública (y en los votantes), lo que nos obliga a estimar sus consecuencias y considerar si constituye o no una oportunidad de cambio del controvertido sistema previsional. Segundo, por generar el mayor reto histórico que enfrentan las AFP con el despertar de los pensionistas y sus representaciones políticas, lo que abre la posibilidad —como mínimo— de un contrabalanceo. Tercero, por tratarse de iniciativas que hacen peligrar uno de los pilares de las reformas de mercado introducidas en los años 1990. Cuarto, por constituir una oportunidad para entender mejor este juego de opciones y decisiones de las élites económicas y políticas, al hacerse más visible el rol de los principales actores.
El trabajo está dividido en dos partes. La primera empieza con el desarrollo del marco teórico sobre el poder empresarial de las AFP y la manera como fue generado este nuevo gran núcleo de intereses privados a raíz de las propuestas externamente recomendadas de privatizar las pensiones y los capitalistas financieros, sigue con el análisis del origen del SPP peruano bajo condiciones políticas autoritarias y termina con un estudio de la constitución del poder económico y político-discursivo que convierte a las AFP en un poder fáctico. La segunda parte es más actual, pues estudia en 2020 la naturaleza del poder estructural y político de las AFP actuales a partir de un análisis de redes sociales de las AFP y de un mapa de relaciones e inversiones. Termina con un análisis del rol de las AFP durante el proceso político desatado a partir de las propuestas de reforma en el contexto de la pandemia 2020-2021.
Este libro es una tarea colectiva. En su elaboración han participado Francisco Durand, a cargo del proyecto, profesor de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP; Julián Cárdenas, de la Universidad de Valencia, y Emilio Salcedo, egresado de Sociología de la PUCP. Diversas tareas de recojo y organización de datos cuantitativos y cualitativos fueron realizadas por un grupo de estudiantes de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP: Kenji Martínez, Lizette Crispín, Yurfa Torralva, Katherine Pérez y André Pariamachi.
Primera parte.
Origen y desarrollo de las AFP y el Sistema Privado de Pensiones
Capítulo 1.
La reforma del sistema de pensiones: del estatismo al privatismo
A comienzos de los años 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se cambió el paradigma previsional estatal por uno mixto, donde el «pilar privado» constituyó la principal innovación. Perú fue el segundo país del mundo —después de Chile e inspirado por él— en privatizar las pensiones y sumarse a una tendencia internacional de reformas neoliberales de mercado. Los promotores prometían una «vejez digna», una «vejez con esperanza», ante «el fracaso» de los sistemas estatales, agobiados en ese momento por la terrible crisis recesivo-inflacionaria de la década de 1980.
Los cambios fueron profundos, pero no totales. A diferencia de Chile, el reformado sistema peruano contaba todavía con un pilar estatal (Organismo Nacional de Pensiones - ONP), lo que genera una situación de competencia con el SPP. Esa fue una decisión política, tal como el hecho de que la reforma previsional fue aprobada como decreto ley, sin diálogo social ni sustento técnico. Fue preparada, en coordinación con los inversionistas futuros, en un Ministerio de Economía y Finanzas - MEF dirigido por tecnócratas y fortalecido por las reformas de mercado externamente recomendadas. Por lo tanto, es necesario introducir las variables políticas y los juegos de poder para entender tanto el origen como el desarrollo del SPP.
Desde ese ángulo de mira, planteamos la hipótesis de que esta gran reforma fue resultado de las influencias de los organismos financieros internacionales (OFI) y el poder financiero internacional privado que, abrazando la ideología neoliberal, presentaban la privatización como una mejor alternativa para el pensionista ante la crisis fiscal del Estado peruano de comienzos de los 1990 que lo deslegitimaba.
El Banco Mundial (1994) —el principal auspiciador— sostenía que la privatización permitía asegurar una pensión digna para contar con un «envejecimiento sin crisis», debido a estar asegurada por la eficiencia del sector privado y la superación de los problemas fiscales e institucionales que plagaban al Estado. Además, afirmaban que tenía un beneficio complementario al incentivar el mercado de capitales nacional.
Luego de un debate —que se inició apenas Fujimori tomó el poder —, la reforma previsional fue prácticamente silenciada con el cierre del Congreso a partir del golpe presidencial de abril de 1992. La reforma, por tanto, nació en un contexto de supresión del «diálogo social», es decir, sin buscar consenso, debido a que los afectados (pensionistas) y los interesados (expertos, instituciones estatales, sindicatos) no pudieron participar en la toma de decisiones.
En esa situación de concentración autoritaria de poderes, el Ejecutivo impuso un nuevo sistema previsional mediante un decreto ley. En este contexto, las élites del poder nacionales e internacionales diseñaron la reforma según su visión y sus intereses.
Cabe hacer un breve análisis comparativo. La reforma peruana fue bastante similar a la reforma del gobierno de Pinochet en Chile de 1982 e imitó muchos de sus aspectos, pero con algunas diferencias importantes, pues el Perú mantuvo una pensión estatal. La comparación permite explicar por qué. A diferencia de Pinochet, su émulo Fujimori estaba en una situación más precaria y no podía ignorar las presiones del Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS ni las expectativas de los pensionistas que preferían el sistema estatal. En ese clima y en ese suelo creció el árbol de la reforma privatizadora de pensiones, acompañada por un pilar estatal contributivo —ONP— que representaba una competencia que debían neutralizar para que el pensionista optara por el SPP. Para ello, se requería ayuda del Estado. Como se puede apreciar, tanto el origen de la reforma como su trayectoria estuvieron marcados por factores y situaciones de poder (influencias, intereses), incluyendo el debate técnico de cómo diseñarla de manera coherente o cómo mejorarla una vez creada1.
En este trabajo optamos por llenar este vacío y superar la visión económica y técnica de la reforma. Usamos un enfoque de poder, lo que nos lleva a remarcar un hecho central que escapa a muchas de las evaluaciones técnicas y económicas para explicar la trayectoria —y limitaciones— del SPP. Nos referimos a una serie de cambios en la estructura del poder económico y modificaciones institucionales que fueron producto de la reforma —o, mejor dicho, de las fuerzas que la impulsaron tanto política como técnicamente, con predominio de lo primero—.
Читать дальше