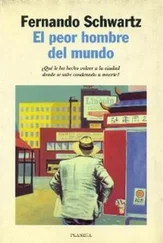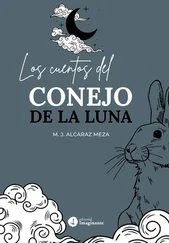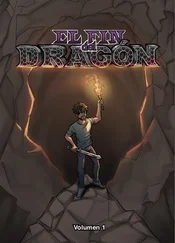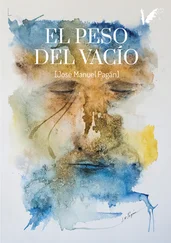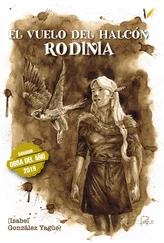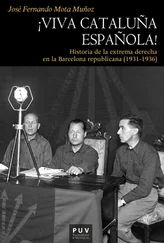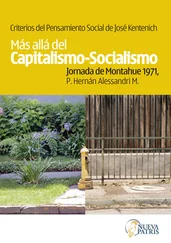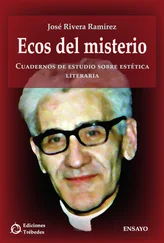En la sociedad medieval, se conservó la tradición grecorromana, el conocimiento y los textos relacionados con el envejecimiento y la vejez mantuvieron los preceptos galénicos que buscaban preservar la salud y retardar la aparición de los signos de decrepitud propios de la vejez. Fue la cultura árabe, especialmente a través del Canon de Avicena, la que sirvió como texto de enseñanza en las universidades occidentales. Avicena mantuvo el legado griego y romano sobre el concepto de ancianidad, tomó los planteamientos de Galeno e insistió en la influencia del clima, del régimen alimenticio, de la bebida de las excreciones (urinaria y fecal) y del ejercicio físico en el proceso de envejecimiento. Los principios dietéticos e higiénicos de la obra galénica reaparecieron en un Régimen de los ancianos de Avicena y en los regimina medievales, textos de literatura médica que tratan especialmente la importancia de la dietética en la salud. Moisés Maimónides quien vivió en el siglo XII, considerado por algunos como el padre de la geriatría, recomendaba a las personas viejas evitar los excesos, mantenerse limpias, beber vino y buscar cuidado médico en forma regular. En la Edad Media, aún se conservaba la concepción de la vejez como seca y fría, también evidente en los textos San Isidoro de Sevilla y Arnold de Vilanova en Francia, quienes además buscaron el elixir de la eterna juventud.
En general, en la Alta Edad Media se aceptaba y generalizaba la equiparación de enfermedad y ancianidad, ya postulada por Hipócrates. Una de las primeras publicaciones que sobre esta materia se reconoce, fue editada en 1236 por Roger Bacon, con el título de La cura de la vejez y la preservación de la juventud . Otros autores también se destacaron por sus estudios y publicaciones sobre el tema: Zerbi (1468), Cornaro (1467), Ficher (1685) y Canstatt (1807).
En la sociedad renacentista, y de modo más acentuado en los siglos que le siguen, el mundo de los señores, el único que tuvo a su servicio el conocimiento de los médicos, amplió su base social con el ascenso de los mercaderes enriquecidos y fue este sector social el que siguió solicitando la ayuda médica para sus ancianos, con lo cual se compuso lo que ofrece la literatura denominada gerocómica. Libros que actualizan las recomendaciones galénicas, a las que nada añaden realmente. Sin embargo, no fueron únicamente médicos los que ofrecieron su consejo para retrasar la aparición de los deterioros de la vejez. El tema interesó más a eruditos y moralistas. Quien mejores logros obtuvo en este empeño fue Luigi Cornaro, noble veneciano ya octogenario cuando escribió el libro, muy leído en toda Europa, Discorsi della vita sobria en el que explica el secreto de su vejez saludable cumpliendo el precepto de la sobriedad postulado por Galeno.
Dado que en el Renacimiento la vejez era la enemiga número uno, se retomó el estudio de sus causas. Todas las teorías fueron tenidas en cuenta: medicina, alquimia, filosofía y religión, mezclaron sus esfuerzos para resolver el enigma de la muerte y la vejez, consideradas hermanas gemelas. Encontrar las causas del envejecimiento permitiría eliminarlo y retardarlo. Sin embargo, nada se añadieron a las teorías de Galeno ni se aumentó la longevidad.
En el Renacimiento y en la Edad Moderna, apareció la literatura de lo que hoy se llamarían geriatría y gerontología, con obras escritas por Gabriele Zerbi, Marsilio Ficino y Luigi Cornaro, impresas entre finales del siglo XV y XVI, son tratados de higiene que describen los cuidados que se deben tener con el anciano. A partir de allí y durante los siglos XVII al XVIII es copiosa la literatura sobre estos temas y se aumenta la atención médica al anciano.
Sin embargo, en el siglo XVI persistieron las explicaciones o las ignorancias medievales en cuanto a la vejez, aunque creció el interés en su estudio. Ambrosio Paré, el cirujano, tomó de nuevo los postulados de Galileo y dividió la vida en periodos exactos, más por características morales que por aspectos fisiológicos. La Escuela de Montpelier reprodujo la teoría de la evolución de los humores, la Escuela de Padua habló de transpiraciones insensibles que causan las enfermedades y, en ausencia de comprensiones o explicaciones acerca de la vejez y el envejecimiento, los médicos se dedicaron a buscar recetas que protegieran contra esos humores. En consecuencia, los regímenes de salud se popularizaron y entraron en boga, por ejemplo, el Tratado de la vida escrito por Cornaro en 1558.
Otra reconocida teoría del envejecimiento data del siglo XVI cuando Sartorio planteó la hipótesis de la pérdida del poder de regeneración, para explicar el envejecimiento. En su libro De la médicine chifrée , publicado en Venecia en 1614, plantea que la explicación de las diferentes enfermedades que aquejan a los ancianos se debe buscar en la incapacidad del cuerpo para reparar los daños que sufre, en la lentificación del metabolismo y en la disminución de la sudoración. Posteriormente Francis Bacon retomó este concepto en muchas de sus obras.
Existen otras teorías que atribuyen el envejecimiento al ataque de ciertos órganos específicos. La involución del sistema cardiovascular ha sido mencionada por muchos, pero fue Laurens quien desde 1597 se dedicó a desmentirla. El citaba la hipótesis de autores griegos y egipcios que pensaban que el envejecimiento se debía a un adelgazamiento del corazón, órgano mítico que contenía la “energía vital” del ser. Esta hipótesis fue rechazada por sus trabajos de necropsia que mostraban que el peso del corazón estaba aumentado en una gran cantidad de individuos después de la muerte. En el siglo XIX ya no se consideraba que el corazón fuera responsable del envejecimiento, sino que se creía que este hecho se debía a las arterias.
En el siglo XVII aparecen las primeras críticas a las teorías de los humores. A partir de los estudios de la hemodinámica (Harvey, 1578-1657) se inicia una explicación mecanicista de la vejez. Descartes está de acuerdo con Harvey en que el cuerpo humano es diferente al alma y que obedece a las reglas de la mecánica. Esta teoría se extendió y dominó el panorama durante muchos años. Sin embargo, la definición y las explicaciones de la vejez continuaron siendo imprecisas y la terapéutica no progresó.
A Morgagni, médico de Padua (1682-1771) se le atribuye la demostración de la correlación entre los síntomas clínicos y las observaciones al examinar el cuerpo. En 1761, consagró a la vejez una enorme sección de su Tratado de las enfermedades . Sus sucesores introdujeron la vejez dentro de las teorías biológicas, de las cuales la más conocida es el vitalismo, que considera el envejecimiento y sus manifestaciones dentro de un orden natural caracterizado por la disminución de la fuerza vital inicial de cada individuo, concepto similar al postulado por Galeno. Dentro de esta corriente, la medicina permanece expectante, no actúa, por tanto, no propone ni diagnósticos, ni terapéutica.
La teoría del envejecimiento por involución anatómica fue desarrollada por Lobstein (1777-1835) quien fue el primero en describir las lesiones de la arterioesclerosis. Él concluye que es la obstrucción progresiva de las arterias la responsable del envejecimiento. Sin embargo, existe otro órgano que ha sido considerado como la causa del envejecimiento: el cerebro. Desde el siglo V antes de nuestra era, con Alcmeón de Crotona y, después, a todo lo largo de la historia, se la ha atribuido al cerebro la responsabilidad del envejecimiento, esto pareció confirmarse en el siglo XIX con el descubrimiento de la atrofia cerebral y la acumulación de lipofucsina en las células cerebrales. La lipofucsina es una substancia neutra que se acumula en las células a medida que se envejece.
Читать дальше