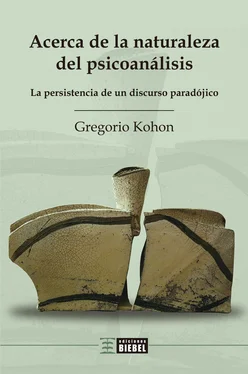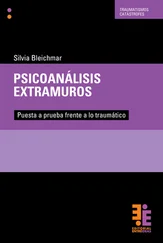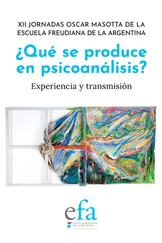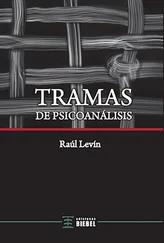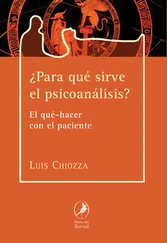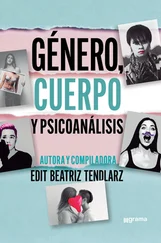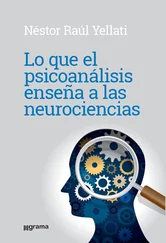Carlo Rovelli postula que “quizás la poesía es otra de las raíces más profundas de la ciencia: la capacidad de ver más allá de lo visible” (Rovelli, 2017, p. 21). ¿Se podría considerar como otro tipo de “comunalidad de experiencia” 1, como la que existe entre la estética y el psicoanálisis (Kohon, 2012; Kohon, 2016, p. 19)?
En su libro The Structure of Scientific Revolutions ( La estructura de las revoluciones científicas , 1962), Thomas Kuhn expuso sus ideas acerca de los cambios científicos revolucionarios. Su contribución marcó un hito histórico en la filosofía de la ciencia. Años después presentó un trabajo titulado What are Scientific Revolutions? ( ¿Qué son las revoluciones científicas? ) en el que replantea su posición, postulando que
“El cambio revolucionario se define en parte por su diferencia con el cambio normal… [el que] tiene como resultado el crecimiento, aumento o adición acumulativa de lo que ya se conocía anteriormente [‘proceso normal’] (…) Los cambios revolucionarios son diferentes y mucho más problemáticos. Involucran descubrimientos que no pueden acomodarse dentro de los conceptos usados habitualmente. Para hacer o asimilar un tal descubrimiento nuevo, debe alterarse el modo en que uno piensa…” (Kuhn, 1987, pp.13, 32).
La evolución de las teorías científicas no surge de acumulaciones directas de hechos (visión positivista de la ciencia) sino, más bien, de un conjunto de posibilidades y circunstancias intelectuales cambiantes. Los cambios revolucionarios no son, por fuerza, “racionalmente reconstruibles” (Patton, 2014, p. 21). Se requieren nuevos conceptos y marcos teóricos, nuevas formas de pensar y describir los fenómenos. El concepto de Kuhn de un cambio revolucionario de paradigmas describe una diferencia en el modo en que experimentamos y percibimos las cosas, un cambio en el propio mundo de los fenómenos: el mundo cambia como resultado de la creación de un nuevo paradigma (Hoyningen-Huene, 1990).
Al mismo tiempo, Kuhn sugirió otro punto de vista, diferente, de acuerdo con el cual el referente (aquello a lo que se refiere un concepto) está determinado por su similitud con un conjunto de casos ejemplares ( exemplary ) más que por el significado, el sentido, el concepto o la idea que el signo expresa o evoca (Forrester, 2017b). Esta comprensión no ortodoxa, en la que Kuhn cambia de paradigmas a ejemplares , ofrece posibilidades importantes: la representación de lo singular se convierte en una genuina, auténtica alternativa. En psicoanálisis se aprende a través de ejemplares de casos clínicos únicos, a través de los problemas y desafíos clínicos que cada caso presenta y a través de las respuestas posibles a esos problemas. Se espera que las personas que quieren entrenarse en psicoanálisis conozcan esos ejemplares, comenzando por los casos clínicos originales de Freud. Es de notar que no existe un número fijo o limitado de ejemplares.
En un contexto diferente, Tzvetan Todorov contrasta los peligros de la memoria "literal" con la perspicacia y la conciencia de la memoria "ejemplar". La memoria literal recordaría eventos pasados específicos, volviéndolos a contar una y otra vez, para salvarlos del olvido. No se examinan en el contexto de una historia significativa: tienden a ser parte de agendas políticas. Perpetúan el resentimiento, fijan categorías de víctimas y perpetradores según las líneas prejuiciosas de raza, etnia y origen. La memoria ejemplar revisita el pasado desde una perspectiva diferente: no está determinada por los intereses de ningún grupo específico sino que intenta comprender, sin implicaciones o explicaciones indiscutibles, lo que el comportamiento y los acontecimientos históricos inmorales, crueles, violentos y/o manifiestamente injustos pueden enseñarnos sobre la naturaleza humana y la sociedad (Todorov, 2000).
A continuación de la presentación y la interpretación de las ideas de Kuhn, Forrester propone “razonar en casos” (2017a), pensar a través de casos. Está claro que el analista no está ahí para contar la “historia completa” de un tratamiento psicoanalítico ni tampoco para ofrecer una imagen completamente “precisa” del origen de las dificultades del paciente ni de su patología. Un escritor psicoanalítico no trabaja según las reglas de un método científico basado en términos de confirmación o falsación. Un psicoanalista no escribe exactamente “acerca del psicoanálisis”: el escribir mismo está determinado por “leyes y procesos semejantes a la situación psicoanalítica” (Forrester, 2017c, p. 65). Es decir, por el inconsciente.
En los capítulos siguientes presentaré dos casos clínicos dispares. Forrester sugiere que el escritor psicoanalítico quisiera ser capaz de “infectar” a los lectores con los mismos términos y el marco de referencia del análisis de un paciente (Forrester, 2017c, p. 86).
Infeccioso, es decir, contagioso, convincente, atrapante o quizás, más simplemente, comunicable.
1En inglés, la palabra commonality se refiere al estado de compartir ciertas características y/o ciertos atributos y así está usada en este texto. En castellano tiene distintas acepciones. En México, por ejemplo, la palabra “comunalidad” se emplea también para referirse a la organización comunitaria de los pueblos originarios o al conjunto de elementos físicos, materiales, espirituales e ideológicos que comparten; la comunalidad tiene como base el cumplimiento de las obligaciones comunes.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.