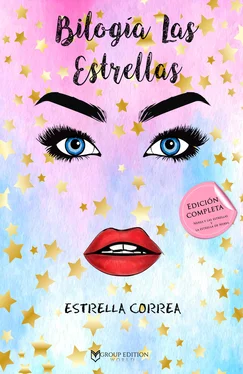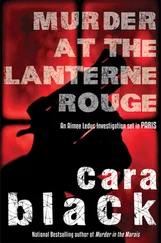—Déjala. Necesita que le dé un poco el aire —Cris sonríe sardónica. Sabe que algo me pasa.
Me meto en la habitación, cojo la chaqueta bomber negra, me la pongo y salgo de nuevo. Cris y Pablo ríen a carcajadas sentados en el sofá. Casi ni se dan cuenta de que me marcho.
Ya en la calle respiro varias veces antes de comenzar a caminar. Me mareo un poco al ver tanto espacio abierto ante mí. Llevo más de una semana metida en una lata de atún de treinta metros cuadrados. Madrid, la ciudad en la que llevo treinta y cuatro años viviendo, la que me ha visto nacer, por la que he paseado incontables veces, esa que disfruto al máximo y que me enamora cada día, ahora se me antoja demasiado grande. Cierro los ojos y aprieto los puños. Me digo que no pasa nada, que todo se arreglará de una forma u otra y volveré a querer comerme la vida como siempre he deseado. Algún día, no muy lejano, Nerea regresará con más fuerza que nunca.
No recuerdo muy bien por donde camino. Me dedico a dar un paso detrás de otro sin pensar demasiado. Respiro, parpadeo y me muevo. El frío me corta la cara mientras trato de no parar, si lo hago, estoy casi segura que no podría volver. Me da miedo detenerme y darme cuenta de todo lo que he perdido, de todo lo que dejo atrás. Tengo que centrarme y pensar en todo lo que me queda por ganar.
Vuelvo al apartamento un rato después, no sé si una hora, dos o tres. El sol se ha escondido tras el skyline convirtiendo el cielo de la ciudad en un precioso óleo de colores naranjas, amarillos, rosas y morados. Entro en el piso y Cristina y Pablo siguen en el salón, esta vez sentados sobre la alfombra que cubre casi todo el suelo. Ríen tanto o más que cuando los he dejado. Sobre la mesita baja yacen cinco o seis botellines vacíos junto a un par de paquetes de patatas sabor jamón y un cuenco con aceitunas.
—Hola —saludo, intentando convertir mi rostro en una cara afable.
—Estábamos a punto de salir a buscarte o llamar a los GEOS, has tardado demasiado —dice Cristina sin un atisbo de preocupación en la voz.
—Si, ya —murmuro para mí.
—Déjala, ya es mayorcita —contesta Pablo, sonriendo, casi al mismo tiempo que yo. No sé explicar cómo me sienta la frase. A primera vista puede parecer que me defiende (y si tuviera quince años, sería así), pero no, yo tengo treinta y cuatro y muy pocas ganas de bromear. Vivo, según palabras textuales de mi querida hermanita, con un palo metido por el culo que me cuesta mucho sacar. En fin, que la cara que le pongo debe ser como la de la niña del exorcista dando vueltas sobre la cama pero sin darlas. Incluso me atrevo a decir que se asusta, sin saber todavía que Pablo no se asusta con casi nada, solo con él mismo. Esa sonrisa impertinente con la que me habla se le corta, y, menos mal, porque a mí me sobran ganas de borrársela con una buena bofetada.
«Niño, esas bromas no se hacen a una mujer mayor de treinta, recién separada y con la autoestima tres metros por debajo del nivel del mar».
—¿Tienes hambre? —media mi hermana, levantándose del suelo con una velocidad y agilidad que también me fastidian. Argg. Me odio hasta yo misma.
«No, gracias. El niñato este me ha quitado el poco apetito que tenía».
—No me apetece comer nada —me quito el abrigo y lo dejo sobre una silla.
—Vamos a pedir comida japonesa —trata de convencerme sabiendo lo que me gusta. En otras ocasiones ese truco le ha funcionado muy bien, cada vez que nos enfadamos, se presenta en casa con dos karéraisu y sashimi que, junto con un «te quiero», me gana sin tener que hacer o decir mucho más.
Cuando termina la frase, me encuentro ya en la habitación deseando que llegue la hora de dormir, despertarme por la mañana y empezar con la lista de tareas que he pospuesto para el lunes, día designado para dejar de autocompadecerme y volver a ser una mujer de esas que pueden con todo y no llora ni rumia las penas por las esquinas. Nueve días tienen que ser suficientes para hacer borrón y cuenta nueva. Los nueve días que llevo sin noticias de Sebastian.
Una semana hace que no me alimento en condiciones, así que creo que haré exactamente lo mismo (básicamente, no comer), pero mi estómago empieza a rugir desesperado. Espero a que pase la mala hora, sin embargo, reacciona con unos dolores abdominales que me merezco. Lo estoy tratando fatal. Salgo de debajo de la colcha de cerezas en pijama y con un moño desaliñado del que escapan varios mechones que caen sobre mi cara, escucho a Cris en la ducha al pasar por la puerta del baño y entro en la cocina. Me llevo un susto de muerte, no me esperaba encontrar a Pablo fregando los platos en la diminuta estancia a esas horas.
—¡Mierda!
—¡Joder! —dice a la vez que me agarra de los hombros con fuerza.
Levanto el mentón y nuestras miradas conectan. Descalza como me encuentro, la diferencia de altura se acrecienta, en ese momento me parece que mide más de dos metros. Durante unos segundos no reacciono, sus ojos y su eterna sonrisa me transportan a otro lugar donde nada ni nadie (ni mi yo actual) existimos. Poco después protesto.
—Qué susto me has dado.
—Lo mismo digo —responde a la vez que se seca las manos con un trapo.
—¿Quieres dejar de atropellarme? —me aparto dándole un pequeño empujón.
—¡Eh! Has sido tú, yo no me he movido —contesta. Lo sobrepaso y él se gira en mi dirección.
—Ponte un puto cascabel —musito entre dientes mientras abro el frigorífico, pero no me escucha o no quiere hacerlo.
—Cris te ha dejado sushi en la primera balda.
—Es un poco tarde, ¿no tienes casa? —saco el plato y me giro para dejarlo en la encimera, sin embargo, vuelvo a encontrarme con su cuerpo de frente muy cerca del mío. ¿Pero a este niño no le han enseñado a no asaltar el espacio personal de las personas? Vale que la cocina mide metro y medio cuadrado, pero no tenemos que rozarnos cada vez que nos movemos.
—Si te dijera que malvivo debajo de un puente… ¿me dejarías dormir aquí? —y su voz me parece sensual a la vez que impertinente, tal vez esto último sea reflejo de la maldita sonrisa que le acompaña.
—Esta no es mi casa, si Cris deja que te quedes en el sofá, yo no tengo nada que objetar —trato de que suene como lo siento, me da completamente igual. Doy un paso a la derecha para salir de allí, pero él se mueve en la misma dirección, cortándome el paso.
—Me refiero contigo, en tu cama —y esta vez su voz es un sonido áspero y sexual de esos que se te meten en las entrañas y te explotan sin avisar porque además denota una seguridad aplastante. Trago con dificultad y contesto todo lo ingeniosa que sé: sin genialidad ninguna.
—Mi cama está muy lejos de aquí y, créeme, te perderías en ella.
—¿Qué te hace pensar eso?
Dudo si contestarle o no, pero mi perorata terminaría con un «solo eres un niñato que mide casi dos metros de altura, pero no tienes ni puta idea de la vida» y no tengo ganas ni fuerzas de discutir con nadie.
—Déjame pasar, tengo hambre.
—¿Por qué te caigo tan mal? —cambia el tono por uno más rudo.
—No me caes mal, casi no te conozco.
—En eso llevas razón, lo que no entiendo es por qué no quieres hacerlo.
—Eres amigo de Cristina, no mío.
—Podríamos serlo si tú quisieras.
—Envíame una solicitud al Facebook y me lo pienso —contesto de forma muy irónica. Tanto que sin decir nada más se aparta, deja caer su escultural cuerpo sobre la pared, se mete las manos en los bolsillos y me deja pasar.
Me siento en el sofá con las piernas cruzadas y el plato sobre ellas, enciendo el televisor y sintonizo uno de los canales donde emiten una serie detrás de otra intentando ignorar a Pablo que sale de la cocina. En ese momento entra Cristina con unos vaqueros, un abrigo verde botella y el pelo recogido en una coleta alta.
Читать дальше