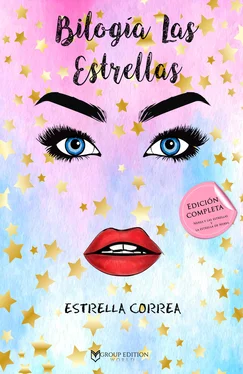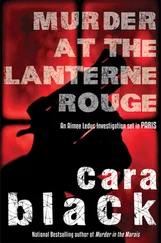Ro le da una patada por debajo de la mesa y la otra se queja. Sus intenciones son buenas, solo pretenden ayudarme a soportar lo que me está pasando y a superarlo cuanto antes. Sin embargo, yo sé que no será fácil olvidarme de todo y comenzar de nuevo.
—¿Qué vais a hacer con la casa?
¿Qué? Levanto la cabeza y la miro. No he pensado en eso todavía. Hace tres horas me encontraba “felizmente” casada y ahora… no. Porque aunque legalmente sigo siendo la mujer de Sebastian Brown, está claro que ya no lo soy. Un papel no convierte a nadie en tu marido, si él no quiere serlo, no lo es. Lo demás, burocracia que arreglar y en la que gastarte mucho dinero. Y esa certeza me da mucho vértigo. Me tiro de espaldas y cierro los ojos. Veo a mis amigas discutir entre susurros echándose las culpas una a la otra sobre no saber manejar la situación.
—¿Qué voy a hacer ahora? —pregunto, perdida.
—Vivir —responden las dos al unísono y sin ningún tipo de dudas.
Dudas… al menos mis amigas no las tienen. Yo floto a la deriva en un inmenso océano de ellas.
2
VIVE Y NO TE ATRAGANTES
Carol y Rocío tratan de convencerme, con toda clase de argumentos, que quedarme con una de ellas es lo mejor. Cuidarán de mí y de mi maltrecho corazón el tiempo que haga falta, pero yo no estoy segura de ello. No quiero incordiar y, aunque sé que la decisión de mudarme durante unos días con cualquiera de ellas, no implicará fastidiarles la vida, no lo veo claro. Pasear mi careto delante de sus maridos hasta que me recupere, no me apetece en absoluto. Los considero mis amigos, pero de ahí a desnudarme (y no hablo físicamente) delante de ellos, existe un abismo difícil de salvar. Bastante me pesa el hecho de tener que aguantarme a mí misma, no quiero que nadie cargue con la piltrafa de ser humano en el que me he convertido. Así que, por la tarde, para qué alargarlo más, me dirijo al único sitio en el que me siento segura y querida sin creerme un estorbo ni criticada.
Ro me deja en la puerta del edificio de mi hermana pasadas las siete de la tarde. Le he mandado un mensaje desde el teléfono de Carol hace dos horas para avisarle de mi visita, en el que solo especificaba que tenía que hablar con ella de algo importante. Cristina vive en un mini apartamento de una habitación y media en Chueca (a la segunda no se le puede llamar dormitorio, más bien «caja grande con cama de ochenta centímetros sin almohada ni colcha ni nada de nada»), salón-cocina y un baño en el que dos personas no entran a la vez. Treinta metros cuadrados, no creo que sea mucho más grande. Sin embargo, siempre me ha encantado pasar las tardes de domingo con ella, viendo películas de ciencia ficción y comiendo palomitas hasta ahogarnos. Dispone de pocos muebles, los necesarios para convertir el apartamento en un lugar habitable. La acompañé a comprarlos a Ikea, hace dos años, justo un mes después de que decidiera independizarse, o como ella dijo a nuestros padres con voz solemne: «abandonar el nido y volar sola». Mi pequeña hermana, para muchas cosas, mucho más mayor que yo. Ni los ocho años que nos separan han podido impedir que pronto nos convirtiéramos en las mejores amigas.
Como siempre, me encuentro la puerta de madera del portal de dos hojas, envejecida por las inclemencias del tiempo, abierta de par en par. Juraría que nunca ha llegado a tener cerradura. Ese detalle disgustó tanto a mi madre (dramática de nacimiento) cuando la alquiló, que mi padre tuvo que abanicarle para evitar un síncope in situ. ¿A dónde se había mudado su pequeña y desvalida hija? Casi la sacan a rastras de allí, clamando al cielo que la descerebrada de la familia siempre había sido yo. Aún me agradece que la ayudara a convencerlos de que ese piso era tan bueno como otro cualquiera (otro que tuviera la puerta del portal arreglada. Allí la seguridad brilla por su ausencia).
Subo las escaleras hasta el segundo piso como si portara hierro forjado dentro de los calcetines. Llevo el pelo rubio a la altura de los hombros, tan revuelto que, si me preguntan de dónde vengo y contesto que de tirarme en paracaídas, cuela sin más explicación. Los ojos hinchados y rojos de llorar avalarían mi historia, así como la ropa deportiva y cómoda que esta tarde no tengo más remedio que utilizar. Le agradezco a Carol el gesto, pero ella es mucho más grande que yo, y esta ropa ha vivido tiempos mejores.
Casi he llegado a mi destino cuando tropiezo con un fuerte torso, pero no uno cualquiera, no. En ese pueden partirse nueces como si fueran de plastilina, con ese torso se puede soñar repetidamente y gozar de orgasmos de película. En un segundo su olor penetra mis poros y caigo de rodillas al suelo. Menudo golpe y lo bien que huele el jodido. Durante un segundo me quejo de mi torpeza y de su brusquedad, ya puede mirar por donde va; pero después, cuando me doy cuenta de dónde ha quedado mi cara y lo que tiene delante de ella, doy las gracias a todos los dioses por regalarme esas vistas y… de esas dimensiones. El maromo calza grande y…. Dejo de pensar. El dueño de ese cuerpo, me agarra de las manos, me levanta y me pregunta si me he hecho daño. Niego con la cabeza, me limpio las rodillas, avergonzada, y, sin mirarle más (bastante me he recreado ya), lo rodeo y sigo subiendo escalón a escalón, hasta llegar a la puerta del piso de mi hermana. Llamo al timbre un par de veces, pero no abre.
Suspiro, dudo si asesinarla cuando abra, o dejarlo para más tarde, y vuelvo a llamar.
Tiene que estar aquí, le he anunciado que vendría.
Me estará esperando.
La mataré con mis propias manos si…
En esas, la puerta se abre.
—Ne, tía. ¡Qué impaciente eres! Estaba meando —ella siempre tan fina—. ¿Qué te pasa? Tienes muy mala cara.
—Sebastian y yo vamos a separarnos —digo en un tono neutro. No voy a llorar más. Bastantes lágrimas he derramado sobre el carísimo sofá de Carol.
—¡Aleluya! —clama levantando las manos al cielo. Parece que ella también se alegra de que mi mundo se hunda bajo mis pies.
Paso dentro y me siento en el sofá, cruzando las piernas, después de quitarme los zapatos.
—Tienes esto un poco desordenado —observo, pero no lo digo en tono de reprimenda, solo reflexiono en voz alta.
—Anoche hicimos una pequeña fiesta unos cuantos amigos. Aún no me ha dado tiempo a recoger mucho. Llamaste y… —abre el frigorífico y saca dos Coca Colas Zero — no me ha dado tiempo de más. Pablo se quedó a dormir. Te lo has debido cruzar en la escalera.
¿Pablo? ¿Pablo Pablito Cara de Pito? ¿Es él con el que me he chocado? ¿El dueño del torso más duro que he tocado y el miembro más grande que he visto? Bueno, solo lo he intuido y tampoco es que haya visto muchos a lo largo de mi vida. Tres para ser más exactas: mi novio de instituto y dos en la universidad, con uno de estos últimos me casé. Y hasta ahí llega mi experiencia sexual y en tamaño de penes. Sin contar los de las pelis porno que Ro nos hace ver a Carol y a mí cada año para su cumpleaños (pero doy por supuesto que esas medidas no entran dentro de lo normal).
—¿Te acuestas con Pablito? —hace mucho que no lo veo. Desde los años de colegio. Yo iba a al instituto y alguna vez los ayudaba con las matemáticas o el inglés. Lo recuerdo siempre sonriendo y revoloteando por casa junto a Cristina. Ellos han seguido manteniendo contacto y sé que es su mejor amigo, por eso me parece raro que la relación haya cambiado tanto.
—¡No! ¿Estás loca? Es mi mejor amigo. Jamás me acostaría con él —me ofrece la Coca Cola y se sienta, dejando caer su cuerpo en un puf verde. Vuelvo a dudar si hablamos de la misma persona. Ese que he visto no puede ser el mismo niño que yo recuerdo—. Y dime ¿qué ha ocurrido para que te dieras cuenta de que Sebastian es un gilipollas integral?
Читать дальше