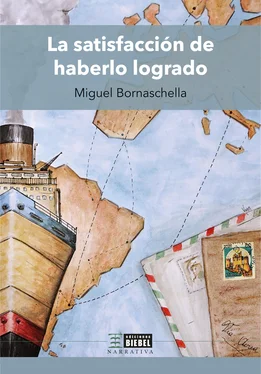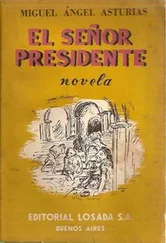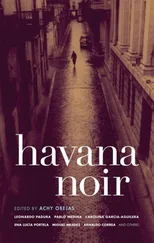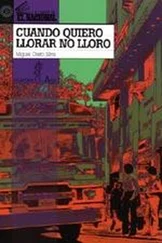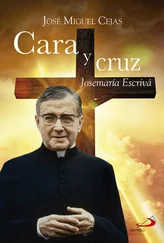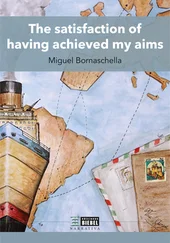Pero no fue solo el comisario quien le brindaba respeto, cuando las mujeres la cruzaban y la veían vestida con el camperón militar la saludaban especialmente y mucho más los hombres. Después de nuestra partida a la Argentina y pasados unos años, en la casa de Vía Piano 4 se hicieron algunas reformas para las cuales se hizo necesario derribar un muro, y allí apareció el arma. Se denunció el hecho y el comisario pudo, después de mucho tiempo, cerrar la historia. Contaron los presentes que con el arma en la mano y con una sonrisa nostalgiosa dijo: “Al fin… después de tanta búsqueda”.
Lo que quedó bastante a salvo de los estragos de la guerra, además de la vida de toda mi familia, fue el gran caserón. Debo reconocer que aún dentro del clima de cierta pobreza, nuestra casa se destacaba de entre las demás del pueblo. Mi bisabuelo Giovanni Ricci provenía de una familia que había estado acomodada económicamente un poco mejor que otras. Todo gracias a algunos artilugios de su madre. Ella se casó con un Ricci adinerado, padre del bisabuelo Giovanni Ricci. Para la época era bastante común arreglar estas cuestiones mucho más allá del amor. Se usaban los argumentos más extravagantes sobre la conveniencia de estipular los matrimonios de los hijos. La madre de Ricci recurrió a una aparición en sueños que recomendaba ese matrimonio, con aquella persona, que “casualmente”, era de una familia de posición económica que sobresalía. Verdad o mentira, recomendación providencial o argumento práctico, el caso fue que con el tiempo nuestras familias se vieron favorecidas por aquel artilugio. Y el caso fue que aquel matrimonio tuvo acceso a construir una casa que terminó sobresaliendo en el pueblo. Su construcción había comenzado en el año 1850 y terminó en el año 1855, tal como quedó grabado para siempre en la arcada que corona la entrada principal. Así quedó erguido el palazzi, isolati , tal como se llamaba a ese tipo de edificaciones. Tenía un patio central llamado “cortillo” rodeado de varias habitaciones que se distribuían, como era habitual en la época, para los distintos integrantes de la familia, y que a su vez la ocupaban con las suyas propias. Como era lógico y justo las propiedades se pasaban de generación en generación, y como era habitual que ninguno de los herederos pudiera comprar la parte de los otros, entonces con cierta precisión se dividían las habitaciones entre todos los que tenían derechos. De igual forma se dividían las tierras y donde hacía falta participaban agrimensores, y si todavía hacía falta, la justicia dirimía definitivamente cualquier controversia, y era la última palabra posible.
Cada familia disponía de su cocina, donde también se comía. Tenía un hogar a leña para cocinar y calefaccionar la casa y un horno para cocinar el pan y la pizza. También al costado tenía una hornalla alimentada con las brasas del hogar.
En otra habitación dormía toda la familia. Y en otras dependencias tenían su lugar para guardar las herramientas para trabajar la tierra, su establo, en general habitada por la vaca, la mula y el caballo, estrictamente uno y uno, la vaca para el suministro de la leche, y el caballo y la mula para tirar del carro y labrar la tierra. Había también un espacio para guardar todas las conservas de las cosechas procesadas y de los animales, de las cuales se retiraba económicamente lo necesario para comer o para comerciar cuando hiciera falta. Era habitual ver también trapiches donde se molían las aceitunas y se producía el aceite, o se fabricaba el vino.
No había límites entre una familia y la otra y todos conocíamos sus secretos, sus conversaciones, sus alegrías y sus tristezas. A los oídos de unos y otros llegaban todas las conversaciones, un poco por la proximidad inevitable y otro poco por la costumbre de hablar con bramidos que retumbaban entre los enormes muros. Sin embargo las comodidades de la casa eran las suficientes. Por un lado, porque sí y además porque no se conocían otras. Había llegado la energía eléctrica pero además de la luz por las noches, no había otros aparatos para conectar.
Toda la casa en sí misma se ha conservado igual hasta el presente, erguida casi en la cima de la montaña. Seducido por tanta sencilla majestuosidad decidí, hace ya unos años, comprársela a todo un grupo de herederos con los cuales he lidiado con distinta suerte, pero con el objetivo cumplido. La he comprado por impulso del corazón, aunque después le he encontrado excusas más razonables con las cuales me he convencido de que la precipitada decisión no había estado equivocada. Como ven, los saltos entre el pasado y el presente parecen inevitables.
Hacia 1945, al producirse la avanzada del ejército americano determinó el principio del fin de la guerra. La gente del pueblo salía de sus refugios en el valle y volvían a sus casas motivados por un clima de seguridad que se perpetuó durante algunos meses en convivencia con los soldados. Entretanto repartían carne enlatada, chocolates, abrigo, frazadas y en gratitud las mujeres del pueblo, incluida mi madre, le lavaban sus ropas. La tarea salía de lo común ya que al sumergir la ropa de los soldados en el agua caliente brotaban de ellas gran cantidad de piojos y otras impurezas de distinta especie. No obstante, las resignaciones que las consecuencias de la guerra habían dejado en la gente y la incorporación silenciosa del sufrimiento a la vida cotidiana, lo cierto era que la economía, por rudimentaria que fuera, se había debilitado en medidas que ya eran difíciles de soportar. El racionamiento que se hacía de la comida obligaba a mi padre a salir a trabajar cortando trigo y otras labores solo para que se le pagara con un plato de comida. Aunque sea solo por eso, en ocasiones cada vez más frecuentes no se conseguía ese plato de comida. La pobreza se hacía sentir cada vez con más crudeza, pero se seguía sobrellevando con una dignidad soberana. Era más habitual ver a los vecinos con remiendos en la ropa. Más aun, mis padres habían visto y contaban cómo un hombre de camisa blanca llevaba un remiendo con un género rojo, y lo llevaba con dignidad. La pobreza de ese hombre había llegado a tal extremo que ni siquiera tenía un trapo del mismo color de la camisa estropeada, pero solucionado el remiendo lucía orgulloso su camisa reparada.
Luego nuestra familia y algunas otras del pueblo, con el correspondiente y largo trámite burocrático y amparándose en los beneficios que otorgaba el Plan Marshall fomentado por los Estados Unidos, recibieron pequeñas indemnizaciones que tendían a subsanar las pérdidas de olivares, animales y algunos daños en las viviendas. El monto cubría una parte de lo perdido, pero era bien recibido y se agradecía con toda sinceridad.
Pero no eran solo esos los perjuicios cotidianos de la guerra. Otros se solucionaban, en algunos casos, con la intervención de los miembros del clero. Con mucha paciencia intervenían entre vecinos que a causa de bombardeos o incursiones militares veían mezcladas sus pertenencias. Y útiles tan elementales como una pala o una cacerola terminaban en casa del vecino, dando paso a una trifulca para dirimir la cuestión.
Este tipo de enfrentamientos pintaban el carácter mismo del pueblo donde las enemistades serias y sin resolver eran enfrentamientos para siempre, generacionales, definitivos. Así como también las amistades eran una fraternidad infinita con códigos de lealtad persistentes también por generaciones.
Las causas de las disputas podían ser por política, porque un animal había incursionado en otro sembradío y arruinó sus plantaciones, por cuestiones de amores contrariados o por promesas incumplidas. Los escenarios de esos enfrentamientos eran de lo más diversos, pero en la memoria colectiva en general y en la mía en particular ha quedado una en especial.
Читать дальше