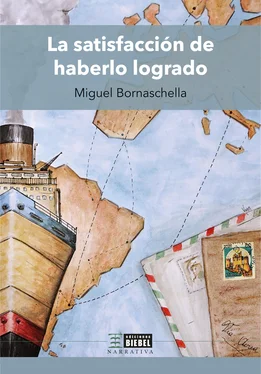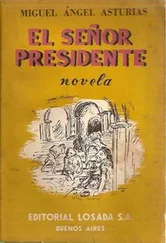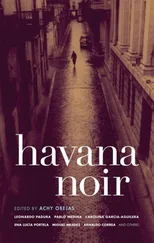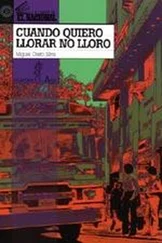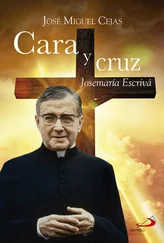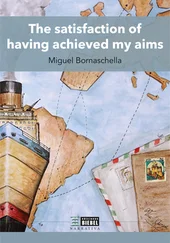A este pueblo, como a tantos otros de Italia y Europa, la guerra lo atravesó dejando unos recuerdos que se transmitían de generación en generación porque el dolor de la acumulación de las heridas hacía que fuera imposible mantenerlo en silencio. El relato que en principio era muy natural, en la visión de los hijos y los nietos tomaba nuevamente la dimensión de la tragedia, que no por obvia fue sencilla de sobrellevar. El lugar común de decir que fue un sufrimiento brutal, no alcanza para denunciar su verdadera dimensión, su estructura escénica, su duración en el tiempo, sus consecuencias irremediables. Tratar de relatarlas es una tarea que no se concluye nunca.
En la Primera Guerra Mundial mi padre perdió al suyo cuando tenía apenas 6 años. No hace mucho tiempo pude recuperar esos datos con precisión. Obtuve la copia de un acta en la que constaba su nombre: Ángelo Bornaschella, que murió el 19 de octubre de 1918, apenas unos meses antes que la guerra terminara y a causa de una bronquitis que derivó en una infección generalizada. Murió en el Hospital de Campo Número 56, en Gubbio, región montañosa de Zangolo. También supe que su número de matrícula era el 20562, y había prestado servicio en la segunda compañía de la Brigada de Messina.
Algún tiempo después la madre de mi padre se casó con el hermano del abuelo Ángelo. Por aquel entonces esas formas de reorganizar la familia era algo natural. Entre otras muchas intenciones naturales, llevaba la intención de proteger a la mujer y ocuparse de sus hijos y mantener armado el hogar. Al amparo de esta nueva unión y de este amor renovado, mi padre tuvo cuatro hermanos más. Pero no todas las reorganizaciones familiares tenían el mismo destino.
En varios hogares se escuchaban historias fatalmente reales con epílogos de difícil relato. El que partía a la guerra, en la primera o en la segunda, abandonaba su voluntad a las conveniencias y caprichos del destino. En su hogar se terminaba por perder las esperanzas de sus noticias y su paradero terminaba pareciéndose al viento que pasaba sin saber por dónde y sin saber para cuál lugar. Podía ser prisionero y trabajar en esa condición en otros países, o a un muerto sin lápida, o perder la memoria o no saber cómo volver. Pero sucedía que, si por la gracia de Dios encaminaba su suerte y después de haber dejado de estar por años suspendido en el olvido de su mujer y de sus hijos, lograba retornar a su hogar, su casa ya no era su casa, sus hijos compartían la mesa con otros hijos nuevos de su mujer, y su mujer ya no era la suya porque él ya no existía más y era mujer de otro hombre que hasta podía haber sido su vecino antes que el desamparo de la guerra los pusiera en el mismo escalón de la tragedia.
Los recuerdos de mi madre también aportaron los detalles para comprender de cuál forma y a cuál extremo la resignación de la gente se le integraba al espíritu. Durante una de las avanzadas de los alemanes un tío de mi padre junto a otros vecinos del pueblo, trataron de repelerlos a puros piedrazos desde lo alto de la montaña. Los repelidos resultaron ser ellos a pura ráfaga de ametralladoras. Las esquirlas hirieron al hombre que con una modesta curación y con la pierna ensangrentada regresó a los refugios improvisados en los bosques y las montañas, hasta que días después la Cruz Roja se lo llevó para asistirlo en mejores condiciones dada la avanzada infección. La ausencia del tío en el refugio también fue resignación y así fue durante los siete meses que duró, y tampoco hubo sorpresa, ni sobresaltos, ni contraste entre su ausencia y su presencia. El tío abuelo volvió y la vida en el refugio y su propia vida continuó como si el hueco en la historia nunca hubiera existido, pero no por la indiferencia o el desamor sino por el puro sentimiento de desamparo y dolor de todos.
Cuando los alemanes decidían bombardear, el pueblo quedaba en carne viva sumido en el miedo y corriendo de aquí para allá buscando refugio entre huecos y cavernas de la montaña. En una de esas corridas mi hermano Ángel le avisó a mi padre que había perdido su zapato izquierdo. Mi padre quiso recuperarlo, pero hubiese sido mejor si mi hermano denunciaba el hecho ni bien ocurrido, tres kilómetros atrás. La misión de recuperarlo era suicida e inútil, de manera que el pobre Ángel vivió los siguientes seis meses con un pedazo de tela atado con cuerdas al pie y al tobillo reemplazando el calzado extraviado.
Finalizada la segunda guerra mundial, además de las heridas que se veían, y las que no se veían, quedaron otras consecuencias más palpables y menos dolorosas. A causa del avance de las tropas hacia el norte, por la prisa necesaria o por buscar protegerse, en su retirada las tropas dejaban distintas cosas en el camino. Cuando sobrevino la calma y el pueblo y sus alrededores dejaron de estar ocupadas por las tropas de uno y otro bando, se podían encontrar restos de sus pertenencias tiradas por todas partes. Era muy común encontrar borceguíes, camisas sucias, proyectiles en cantidades que asombraban guardados en bolsas de arpillera, cubiertas en desuso, restos de los jeeps y camiones de las tropas y hasta un tanque de guerra. Las partes de hierro se recuperaban y vendían como chatarra en distintos lugares del país con lo que se conseguía paliar un poco la economía de cada cual. Con las cubiertas se fabricaban un calzado casero que se dio en llamar scarponi . Eran unos verdaderos certificados de pobreza, pero a falta de lo necesario resultaban de gran utilidad. Las piernas se cubrían desde los pies y hasta debajo de las rodillas con un trapo de lino. Luego se colocaban, convenientemente recortadas, las cubiertas a la medida del pie con un borde a cada lado con algunos agujeros. Por allí se pasaban unas cuerdas de cuero con lo cual se terminaba la operación: se cruzaban emulando los cordones de la “edad moderna” y con la misma idea se continuaba por la pierna hasta llegar debajo de la rodilla. Mucho más afortunado era el que encontraba neumáticos de moto que por ser más angostos se adaptaban “anatómicamente” al pie. Además, unos u otros daban la ventaja de no andar pensando en nimiedades tales como lustrarlos o diferenciar cuál era derecho o izquierdo.
En una oportunidad, junto a un paisano mi padre encontró una cubierta. Inflada y con su llanta. Dispuestos a hacerse de sus scarponi arremetieron contra ella con la primera herramienta que tenían a mano. Y allí fueron a intentar agredirla con un hacha y como si la cubierta tuviera vida le devolvió la embestida haciéndolos rebotar a su vez al uno y al otro. No se dieron por vencidos y con el hacha y con otras herramientas consiguieron herirla lo suficiente para que exhalara su aire hasta darle finalmente la utilidad deseada.
Mi padre también había encontrado un camperón militar, bien utilizado en el invierno. Y en el tren de encontrar cosas también la suerte le adjudicó cruzarse en un camino con un arma semiautomática, que estimo por lo que escuché en sus relatos debería ser calibre 45. Por la apariencia del arma y por su calidad se suponía que habría pertenecido a un oficial de rango elevado del ejército. Mi padre, que sabía utilizarla, orgulloso le enseñó a mi madre a valerse de ella. Por los proyectiles no había que preocuparse porque se habían encontrado sin esfuerzo. Mis padres guardaron sigilo sobre el hallazgo, no la ostentaban ni la exhibían, pero por algún lado se había filtrado el dato y era un secreto a voces que había un arma algo sofisticada para la época, y quién la tenía. El arma siempre estuvo a buen resguardo y oculta en un hueco entre los gruesos muros de la casa. Cuando mi padre emigró a la Argentina, mi madre quedó a cargo de ella y del camperón militar. Para aquella época de escasez de alimentos era algo común en los sembrados que hubiera algunos actos de pillaje sustrayendo el fruto de la tierra, que por pequeño que fuera, entre medio de tanta justeza hacía un daño enorme. Para llevarlos a cabo algunos se quedaban en los lotes más allá de lo que lo hacían los demás o pasaban la noche en barracas cercanas, de manera que cuando llegaba el momento oportuno incursionaban en propiedades que no eran las suyas. Mi madre, que entre otras cosas si algo le sobraban eran recursos, volvía al valle junto al camperón y al arma y descargaba algunas balas a modo de ráfaga de ametralladora aturdiendo la tranquilidad del valle y previniendo inequívocamente a cualquiera que osara tocar lo que no le correspondiera. El eco de las balas se propagaba como una señal de advertencia, y se sabía de dónde venía, quién la llevaba y qué camperón militar la abrigaba. El comisario insistió algunas veces visitando nuestra casa preguntando por el arma y reclamando su entrega. Mi madre siempre negó la especie y el comisario terminaba por aceptar con respeto la negativa.
Читать дальше