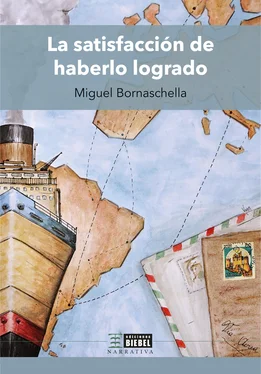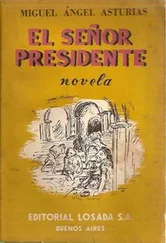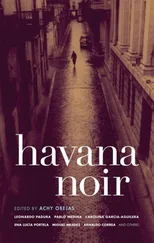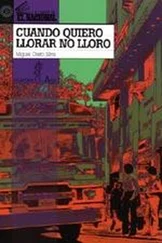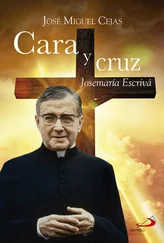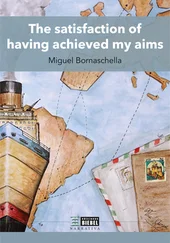En Montaquilla no había desocupación. Todo el mundo tenía cosas para hacer todo el tiempo. Y siempre había algo más para hacer. Allí no había ni hay industrias. La mayoría y casi todas las cosas que se podían conseguir para vivir provenían de la tierra y de los animales. El valle sobre el río Volturno era la tierra más fértil. A lo largo de él cada cual, incluida mi familia, tenían sus pequeñas parcelas de tierra, que con un tanto de astucia y otro tanto de inteligencia hacían rendir lo suficiente. Los frutos de la tierra se comerciaban con sencillez y afecto entre todos los vecinos. Se trocaban unas cosas por otras y las que no, se llevaban a vender a pueblos vecinos con distinta suerte. Los valores de cada especie estaban fijados desde generaciones remotas, por una decisión desconocida e invisible, pero que nadie se atrevía a discutir y a nadie se le ocurría que fuera necesario cambiar de reglas: una unidad de esta especie era igual a dos de la otra y así, todas las cosas para comer tenían su precio y se comerciaban tranquilamente. El dinero era un bien escaso que se atesoraba de a pequeñas cantidades para ciertas ocasiones, y hasta la atención del médico podía ser pagada con una cesta de verduras o con otras cosas y servicios, sin necesidad de que interviniera el dinero. El trigo cosechado se llevaba al molino, allí se dejaba una parte y se retiraba la harina como contraparte de la cosecha. Lo que le faltaba a uno lo tenía el otro y luego a nadie le faltaba nada de lo necesario. Inclusive se intercambiaban los jornales de trabajo cuando uno iba a trabajar al campo del otro. Y todo se gestionaba en un estado de orden y hermandad, y la disputa que surgiera tenía un corto recorrido porque la justicia actuaba, aún apareciendo con gestos informales, y ya entonces no se discutía más.
Durante todo un año las familias criaban su animal para obtener la carne de cerdo. Se cortaba en porciones, bastante pequeñas, y se conservaba hasta el año siguiente en unas grandes tinajas de piedra que llamábamos “pila”, cubiertas por grasa que se guardaban en los ambientes que en las casas de cada cual se destinaba a las conservas. Entre otras cosas allí se almacenaban los tomates disecados o en botellas ya procesados después del ritual de la cosecha. El ritual era una suerte de fiesta vecinal en donde cada uno ayudaba al otro a procesar lo suyo, y la única contraprestación era que luego fueran a colaborar con el que había colaborado antes, logrando así el intercambio de jornales. Participaban todos los miembros de la familia y eran uno de los divertimentos de la época. Donde no solo se procesaban los tomates, se pelaba el maíz y el choclo o se cosechaban legumbres. Terminado el trabajo, algunos tocaban música y otros la bailaban también. Mi padre participaba activamente y en todos los aspectos de la faena. Era muy trabajador, incansable pero también era bien reconocido en el pueblo por su habilidad para tocar la “verdulera” de dos bajos. Mi madre no festejaba mucho esa habilidad. Al tiempo que estaba embarazada de este servidor, el escenario se hacía complicado para que pudiera intervenir con su instrumento. Mi padre y sus amigos creyeron ser originales y montaron una comedia en las que unos lo iban a buscar y él se negaría tratando de ser lo más convincente posible. La comedia se desarrolló caída la noche con unos desde la calle y mi padre desde adentro intercambiándose mentiras desordenadamente. Mi madre los dejó actuar un tiempo hasta que la paciencia se lo permitió y a su tiempo le dio la venia para concurrir, haciéndole creer, como a menudo lo hacía, que la había convencido. Pero la noche se hizo un poco larga y papá no volvía a casa. El tiempo de la venia se agotó y mamá fue a buscarlo, imaginando sin equivocarse lo que estaba sucediendo: aquella frase que dice que “el que toca nunca baila” no se cumplió en esta ocasión. De manera que rápidamente la verdulera, mamá y papá volvieron a casa. Y la verdulera tardó un buen tiempo en volver a salir de casa.
Con los frutos de la tierra cosechados y los animales sacrificados, con los trueques correspondientes, con la labor de manufactura agregada, y con el poder de racionalizar y administrar lo que había, entonces se comía. La distribución que mi madre hacía a la hora de almorzar o cenar tenía la misma equidad y justicia que la utilizada por el pueblo para canjear sus bienes. Aquí se aplicaba la proporción de acuerdo al trabajo realizado por cada cual. Nadie tenía el derecho a discutir esa distribución, porque la única perjudicada en el reparto era doña Filomena, última en servirse y con la porción más pequeña. Las consecuencias de aquella dieta quedaron estampadas para siempre en su esmirriada y pequeña figura, aunque en general siempre fue muy sana. De no ser por los deterioros lógicos producidos por el avance de la edad, nunca la vi enferma, ni en cama, ni haciendo reposo, ni quejándose, ni jactándose de dirigir las decisiones de la casa, ni en Italia ni en la Argentina. Nunca se enfermó porque ella misma tomaba la decisión de no hacerlo. El hecho de enfermarse era como quitarse los engranajes del reloj. Los resfríos le pasaban, las gripes, los dolores en los huesos. Todas esas cuestiones le sucedían como a cualquiera, pero a ella no la enfermaban porque continuaba con lo suyo sin quejarse de nada. En la última etapa de su vida decía que todo el mundo la veía bien, que la halagaban por eso: “Claro está que ustedes me ven bien”, les repetía, “la cuestión es que yo nunca me quejo, no cambio nada con quejarme”.
Trabajó a la par de mi padre. Bien temprano ordeñaba la vaca y procesaba la leche para preparar la ricota y el queso. Administraba el desayuno a los hijos, enfriaba mi leche pasándola de taza en taza casi todos los días, y luego enviaba a mis hermanos a la escuela. Otras de las ocupaciones comunes de todos los días era ir a la fontana, portando la tina de cobre y recorrer trescientos metros para recoger el agua que seguía el recorrido desde lo alto de la montaña a través de un entramado de tuberías para llegar al centro del pueblo.
En los meses de invierno y mientras el deshielo era muy lento y paulatino el agua salía lánguidamente por la canilla al final del recorrido en un chorrito que no hacía más que demorar la actividad del pueblo. Así se formaban largas colas llenas de paciencia y no tanto. Visto desde el lado positivo se lograba integrar un vínculo social, que incluía el pretexto perfecto para que las jovencitas dieran esperanzas a los jóvenes y germinaran noviazgos. Pero no todas las relaciones eran tan amigables. Las pocas familias que podían les pagaban a otros vecinos para que hicieran todo este trabajo de trasladar el agua. Los problemas no tardaban en aparecer de tanto en tanto y cuando algunas tinas se adelantaban sin derecho a otras por obra de sus dueños comenzaban unas buenas reyertas con tinas pateadas y abolladas. Al fin y al cabo, mamá volvía a casa con los veinte litros de agua en la tina, portada sobre la cabeza, amortiguada adecuadamente con la base de un trapo enroscado formando una corona. Mamá no era ajena a aquellas reyertas. Su tina portaba también las abolladuras correspondientes. Con una destreza inigualable y un pulso determinante no perdía una sola gota y el agua llegaba a casa y de ahí nos servíamos para asearnos o cocinar.
La ropa se lavaba en el río y con el jabón que, como no podía ser de otra manera, también elaboraba mi madre cocinando grasa de cerdo y soda cáustica. La rutina continuaba con la preparación del almuerzo que luego llevaba hasta la parcela donde mi padre trabajaba. Mientras él almorzaba ella continuaba con las labores del campo y cuando terminaba de almorzar seguía trabajando. Volvía a la casa para la cena, esperar a mi padre, y si fuera el caso, y a su debido momento cumplir con los compromisos del amor, a los cuales, según le contaba a mi hija Lorena, muchos años después, era inimaginable negarse. De ninguna de estas cosas tampoco jamás se quejó. La naturaleza de su espíritu era la del sacrificio con naturalidad y en tantas otras cuestiones, absorber el sufrimiento sin recriminarle a nadie por su destino.
Читать дальше