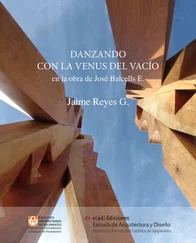“I know what I’m needin’ and I don’t wanna waste more time”, susurraba Billy Joel mientras las teclas de su piano me acariciaban los oídos. De hecho, yo también sabía lo que necesitaba y no quería perder más tiempo para conseguirlo. Llevaba días intentando atreverme a contarle a mi chica los planes que tenía para mi vida, pero ella se me había adelantado. Por la banda.
Maite se acercó hasta situarse a un palmo de mi nariz. Ese olor suyo único e irrepetible, mezcla de colonia y body milk, me causaba el mismo efecto que el almizcle a un ciervo en época de berrea.
Si los hombres pudiéramos, por un instante, introducirnos en la mente de las mujeres, quizá entenderíamos por qué sus emociones van siempre por delante de sus pensamientos. Aprenderíamos por qué ese curioso hemisferio derecho tiene todas las papeletas del sorteo para convertirse en el predominante a cada paso. Tal vez el sentido de complementarnos con ellas sea precisamente ése: entender cómo funciona la parte de nuestro cerebro que nosotros, los hombres, supuestamente utilizamos —según ellas— tan poco.
—¿Estamos embarazados o no? —insistí.
—Tenemos edad para estarlo —contestó ella.
—¿A… a… los treinta? —titubeé, notando cómo el sudor me empezaba a resbalar por la frente.
—A los treinta y cinco —me corrigió, arqueando una ceja—. ¿Hasta cuándo quieres esperar? ¿Hasta que se me pase el arroz?
Palpé el interruptor de la luz y lo encendí. Un haz amarillento le iluminó la cara. Apoyé la espalda en el marco de la ventanilla, me aflojé el nudo de la pajarita y me desabroché el botón del cuello almidonado de la camisa. Entonces la observé como si fuera la primera vez. Sus ojos, que tenían el color grisáceo del vidrio prensado, me miraban con un trasfondo de misterio. Su sonrisa me transmitía ese toque de ironía sutil con el que a ella le gustaba aderezar nuestras conversaciones y subir mi presión arterial. El color de su pelo no era el amarillo de las suecas, sino ese castaño claro, propio de gran parte de las españolas, que bien podría pasar por rubio. Y las pecas le salpicaban las mejillas en un agradable orden aleatorio.
Todo ese armonioso conjunto había llamado mi atención desde el instante en que la vi por primera vez, cinco años atrás, sentada sobre la hierba del Parque de El Retiro, mi lugar favorito de Madrid, frente a un portátil. Eso había ocurrido cuando yo aún andaba por las ramas, como una zarigüeya, colgado de la vida boca abajo. Desde el preciso momento en que me dio conversación y empezamos a hablar, aquella mujer me hizo caer del guindo, al igual que le ocurrió a Mowgli frente a la impactante visión de su primer ejemplar de hembra humana.
—¿Estás hablando en serio? —sondeé, tratando de reanudar la conversación. Ella no paraba de observarme.
—Tranquilo —prosiguió—. No estoy embarazada. Sólo he dicho que me gustaría tener un hijo. ¿Por qué te sorprende tanto?
—Por oírtelo decir así, de pronto —tragué saliva—, sin que hayas preparado el terreno. ¿Desde cuándo lo llevas rumiando?
Sonrió.
—Desde esta noche.
—¿No habrá sido el efecto del cava?
Su sonrisa se difuminó de golpe.
El problema de las mujeres es que cambian de humor constantemente y en cuestión de décimas de segundo. En un instante están radiantes de felicidad y, un momento después, se han deprimido por completo. ¡Es como si pudieran resetearse en un abrir y cerrar de ojos! ¿A qué velocidad puede viajar el estado de ánimo?
—Arranca, por favor —me pidió—. Quiero llegar a casa.
Giré la llave de contacto, pero el motor no respondió. Supongo que estaba tan bloqueado como yo.
—Joder —farfullé.
—¿Por qué no apagas la música y vuelves a intentarlo? —me sugirió.
Así lo hice; pero, tras otro par de intentos, me resultó imposible poner en marcha nuestro destartalado Opel Kadett. Era la tercera vez en una semana.
—¡Mierda! —gruñí—. ¡Siempre nos deja tirados en el peor momento!
Miré a través del parabrisas. La autovía estaba totalmente vacía. Sólo se distinguía un enorme letrero colgante que anunciaba la salida hacia La Fortuna. Al menos no estábamos demasiado lejos de casa.
Salí afuera, abrí el maletero y cogí los triángulos. Hacía frío para estar en mangas de camisa. Me alejé del coche unos metros y los coloqué sobre el asfalto. Me deslumbraron los faros de un turismo que se aproximaba hacia nosotros a gran velocidad.
—¡Cuidado! —me gritó Maite. Segundo susto de muerte de la noche.
El conductor tocó el claxon varias veces antes de esquivarme. El copiloto sacó la cabeza a través de la ventanilla y sopló un matasuegras con descaro.
—¡Hijo de puta! —vociferé, viendo cómo se alejaba.
—¿Por qué le insultas? —añadió Maite, que salía del coche con el abrigo puesto, su diminuto bolso de fiesta colgado al hombro y un chaleco reflectante en las manos.
—Porque es un hijo de puta.
—Ponte esto, por favor —me pidió.
—¿Me dejas tu móvil? —le pregunté, mientras buscaba sin éxito el mío en los bolsillos del pantalón.
—¿Y el tuyo, dónde está?
—No lo encuentro —le aclaré.
—Nunca lo encuentras —murmuró.
Simulé que no la había oído. Abrió su bolso, sacó su teléfono y me lo tendió.
—Está apagado —le dije.
—Pues enciéndelo —me sugirió condescendiente, al tiempo que apretaba el botón lateral. Observé el dibujo de una pila intermitente en la pantalla durante unos segundos, pero enseguida desapareció. Estábamos en mitad de la noche, en mitad de la autovía, sin coche, sin móvil y con mi chica haciendo planes para tener hijos. Ni en mi peor pesadilla.
—¿No tiene batería? —la interrogué.
—No —respondió. Me lo arrancó de las manos y lo metió en su bolso.
—¡Puto 2012! —añadí.
—¿Qué tiene de malo?
—¡No ha podido empezar peor! Sólo llevamos tres horas y ya estoy deseando que se acabe.
—Si te pones así, desde luego que no puede empezar peor —sentenció.
A lo lejos me pareció ver unas luces que se aproximaban. Levanté los brazos para hacerme ver. Las luces crecieron de tamaño e intensidad hasta que nos aturdió una música electrónica infame a altísimo volumen. Procedía de un vehículo tuneado que se esfumó a toda velocidad.
Abrí el capó y eché un vistazo. Olía a quemado. Ni remotamente se me pasó por la cabeza preguntarle a Maite qué podíamos hacer. Sólo la contemplé bajo la luz de la luna llena. Sentada sobre el quitamiedos, tenía el ceño fruncido.
¿Cómo atreverme a decirle de una vez lo que de verdad deseaba hacer con mi vida? ¿Cómo contarle lo que había estado hablando un par de días atrás con Borja, mi representante, cuando me dijo —con poca delicadeza— que yo nunca llegaría a trabajar con Pedro Almodóvar?
—Mira, Borja, yo nunca trabajaré con Almodóvar, ni con Amenábar, ni con Isabel Coixet ni con Icíar Bollaín —le había replicado—. Eso hace mucho tiempo que lo sé. Pero tampoco voy a cortarme las alas por esa razón. Quiero pisar algún día un escenario de Broadway. Quiero cantar temas de Stephen Sondheim, de Irving Berlin, de Jule Styne, de Andrew Lloyd Webber, de Rodgers y Hammerstein. Quiero sentirme vivo cantando en Company. Quiero vibrar con South Pacific. Quiero hacer Miss Saigon. Quiero actuar en una película de Woody Allen o de Scorsese. De Sofia Coppola. Quiero ser Colin Firth en El discurso del rey. Quiero ser Ben Whishaw en Bright Star. Quiero trabajar con Jane Campion. ¡Yo qué sé! Quiero que alguien me permita demostrar que tengo talento, joder, pero aquí, en España, no voy a hacer nada porque me han encasillado. No voy a quedarme en Madrid esperando a que todos me digan que no hay papeles para mí. Lo que voy a hacer es irme a buscar trabajo a Nueva York. Sí. A Nueva York.
Читать дальше