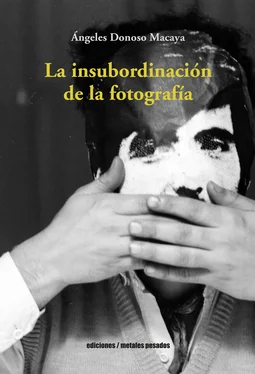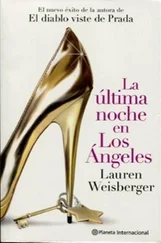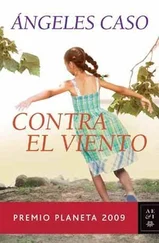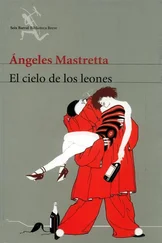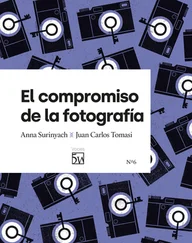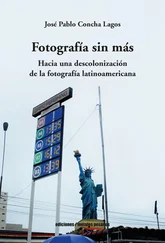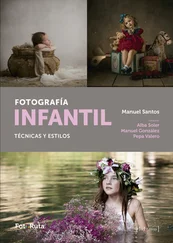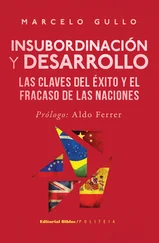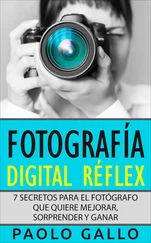En medio de este contexto marcado por la desinformación, saturado de noticias falsas, encubrimientos y montajes de todo tipo, y también restringido a causa de la represión y de la censura, ¿cómo visibilizar y diseminar la verdad del crimen de la desaparición forzada? ¿Cómo y a quién exigirle justicia por este crimen denegado? Asimismo, en un momento en que las protestas comenzaban a ganar más espacio en las calles y en las páginas de los medios de prensa independientes, ¿cómo garantizar la seguridad de las y los fotógrafos y cómo resistir la (auto) censura? Más aún, ¿cómo seguir visibilizando la denuncia y la protesta si incluso la circulación de imágenes era censurada? Las prácticas fotográficas documentales que estudio en este libro surgieron como respuestas a estas apremiantes preguntas. Estas prácticas fueron ideadas para denunciar la violencia y la represión, hacer visibles las desapariciones, diseminar las denuncias, amplificar la protesta y desafiar la censura. En el primer capítulo estudio la producción y diseminación de los retratos fotográficos de los detenidos desaparecidos, una práctica fotográfica que no solo hizo visible el crimen de la desaparición forzada en el espacio público, sino que también posibilitó la conformación de un contraarchivo de la represión. En el segundo me enfoco en la producción del registro fotográfico forense del caso Lonquén y analizo los sucesivos significados de ese importante (y en gran parte ignorado) corpus documental. En el tercer capítulo abordo la emergencia del campo fotográfico: aquí estudio diferentes iniciativas editoriales ideadas por las y los fotógrafos independientes para seguir denunciando y creando en medio de la represión y la precariedad económica. En el cuarto capítulo analizo las respuestas ideadas por los medios de prensa independientes para ridiculizar la censura a las imágenes y de este modo protestar y desafiar las limitaciones impuestas a la libertad de prensa. En cada caso me interesa enfatizar dos movimientos (o expansiones) simultáneos: a la vez que iban alterando la reducida profundidad de campo de la dictadura, estas prácticas fotográficas documentales también iban expandiendo el campo fotográfico.
Las prácticas fotográficas y el campo en expansión
En este libro hablo del campo en expansión de la fotografía. Prefiero este término a la noción más conocida de campo expandido acuñada por la historiadora de arte Rosalind Krauss en la década de los setenta20. Si elijo hablar de un campo en expansión es porque la forma del participio pasado denota compleción: «expandido» sugiere la idea de un campo ya conformado, ya expandido21. En cambio, lo que aquí propongo es que el campo fotográfico es uno en continua expansión. Esto no quiere decir que se trate de un campo infinito. Para ponerlo en los términos de Jacques Derrida: si el campo fotográfico se expande continuamente, no es porque no tenga límites, sino porque es una estructura siempre incompleta. Al centro de esta estructura incompleta y en expansión está la práctica de la fotografía, cuyo signo opera siempre de manera iterativa y suplementaria22. La expansión del campo es efecto de la condición suplementaria de la fotografía entendida como práctica y también de las fotografías, objetos finitos que operan como suplementos. Es debido a esta condición suplementaria que las fotografías pueden adquirir significados o transformar significados ya adquiridos en cada nuevo uso, en cada nueva instancia de contemplación o diseminación; es debido a esta condición suplementaria que las fotos pueden aparecer en vez de o referir a otras cosas (a sus referentes, por ejemplo). Es también debido a esta condición suplementaria que las fotos mismas pueden adquirir la forma de rectángulos vacíos, dibujos o textos descriptivos y seguir siendo usadas, entendidas o descritas como fotos.
La insubordinación de la fotografía también reformula la noción de práctica fotográfica. Práctica fotográfica, vale la pena decirlo, no es sinónimo de fotografía. No se trata aquí de recurrir a un término más atractivo para designar la misma cosa. El sociólogo Pierre Bourdieu y sus colaboradores formularon la noción de práctica fotográfica en un influyente estudio sobre los usos sociales de la fotografía en la década de los sesenta23. Para Bordieu, son los usuarios cotidianos de la fotografía (es decir, no los artistas, no los críticos, no los fotógrafos consagrados, no los especialistas) quienes articulan y formulan, sin saberlo, el fundamento social de la fotografía. En Touching Photographs, la crítica Margaret Olin retoma y expande la noción de Bourdieu con el objetivo de describir los diferentes actos vinculados al fenómeno fotográfico: tomar, posar y mirar fotografías. Olin define estos actos como «prácticas fotográficas que moldean las expectativas que la gente tiene de las fotografías, desde cómo se actúa al tomar o posar para una foto, hasta cómo las fotografías mismas adquieren significado o funcionan» en determinadas circunstancias24. Cabe notar que para Olin «la fotografía» sigue designando ante todo el objeto material, esa presencia física y visual que existe en el mundo; consecuentemente, esta autora se enfoca sobre todo en cómo las personas usan o se relacionan con las fotos y cómo las fotos (con)mueven o tocan a sus usuarias y usuarios25. Mi formulación de práctica fotográfica recoge las ideas de Olin, pero no se restringe exclusivamente a la consideración de fotografías. Esto, porque como argumento en este libro, el valor probatorio o documental (de documento) de las fotos no está determinado por su materialidad ni por sus cualidades formales; más bien, este valor depende de los enmarques y de las formas de presentación de las fotos. La eficacia del documento fotográfico desborda, excede los límites de la fotografía entendida ya sea como imagen o como aparato.
¿Puede una fotocopia tener o adquirir el mismo valor de documento que una fotografía? La abundante diseminación de retratos fotocopiados en el espacio público nos sugiere que sí. ¿Puede un rectángulo vacío actuar como documento de la represión y funcionar como imagen de denuncia? Claro que sí: así funcionaron los rectángulos vacíos que aparecieron en algunos medios de oposición censurados en 1984, durante el periodo en el que estuvo vigente el Bando número 19. Si estos rectángulos vacíos continuaron funcionando como fotos fue porque operaban de acuerdo a los marcos referenciales y a la retórica de la fotografía de prensa: así, sin dejar de cumplir con la restricción, los medios censurados pudieron hacer visible la censura en la página impresa y a la vez informar gráfica y visualmente. Como veremos, esta significativa práctica fotográfica pone de manifiesto el contrato civil de la fotografía, así como la idea de que la referencialidad de la foto es siempre performativa (las fotos declaran y actúan su referencialidad).
Si un retrato fotocopiado, un rectángulo vacío y una foto pueden tener o adquirir el mismo peso documental es porque el campo fotográfico en expansión que este libro formula y explora no está determinado por una persona (la o el fotógrafo), por un aparato (la cámara) o por un objeto (la fotografía). Por el contrario, el campo en expansión vincula e involucra a diferentes actores, procesos y elementos, entre estos: todas las personas, colectividades, organizaciones e instituciones que producen, usan, archivan y exhiben (o censuran) fotografías y otros documentos (en el contexto que nos atañe directamente: la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Vicaría de la Solidaridad, el Taller de Artes Visuales, la Asociación de Fotógrafos Independientes, editores de revistas, la DINACOS, críticos de arte y de fotografía, artistas visuales, jueces, abogados, etc.); todos los procesos relacionados al medio fotográfico y también los objetos y formatos derivados de estos diferentes procesos; todas las diferentes conceptualizaciones críticas y teóricas sobre el campo fotográfico, sobre la fotografía y sobre las fotos como documentos o trazas visuales de la memoria.
Читать дальше