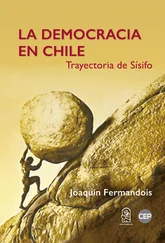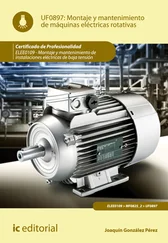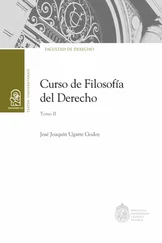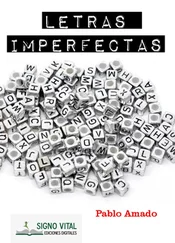Por su parte, las personas sin afiliación religiosa se encuentran distribuidas en todo el país, pero se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Patagonia. Son mayoritariamente hombres jóvenes (18-29 años) y jóvenes adultos (30-44 años). El porcentaje de no afiliados asciende a medida que aumenta el nivel educativo, por eso los universitarios reúnen la proporción más alta dentro de esta categoría. El hecho de que no se identifiquen con ninguna religión no quiere decir que no tengan creencias relacionadas con lo sagrado. Creen, sobre todo, en la energía y en la suerte sin descartar, del todo, el canon de la doctrina cristiana. En lo que respecta a las prácticas, solo una minoría –dos de cada diez– reza, habla con los seres queridos difuntos, practica yoga o meditación trascendental y recurre a terapéuticas populares generalmente tratadas en el marco del curanderismo, como el mal de ojo, el empacho o la culebrilla. Los productos de la industria cultural religiosa, en toda su variedad y alcance, no ocupan un lugar relevante en su vida cotidiana. Junto con los católicos, son los que más se relacionan por su propia cuenta con Dios, lejos de los espacios de sociabilidad colectiva.
Finalmente, las regiones que registran mayor proporción de evangélicos son el noreste argentino (NEA) y la Patagonia, seguidos por el noroeste (NOA) y el AMBA. Su propuesta es fuerte entre las mujeres, los más jóvenes (18-29 años) y los jóvenes adultos (30-44 años). Las adscripciones evangélicas se incrementan entre los que no tienen estudios o alcanzaron la escuela primaria. Estas disminuyen a medida que aumenta el nivel de instrucción. En el ranking de creencias aparecen, por orden, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la vida después de la muerte y los ángeles, es decir, elecciones acordes con la doctrina protestante. Asimismo, un sector minoritario –dos de cada diez creyentes– incluye a la figura de la Virgen entre sus objetos de creencia. Las prácticas priorizan orar, leer la Biblia y escuchar música religiosa. A diferencia de los casos anteriores, la mayoría de los evangélicos –seis de cada diez– ve o escucha programas confesionales en la radio, televisión o internet, mientras que cuatro de cada diez leen revistas, libros o diarios del mismo tipo. El consumo cultural emerge como un rasgo distintivo del estilo evangélico del creer. Otra diferencia importante reside en el lugar que ocupa el templo en la relación con Dios, dado que la mayoría de los creyentes reconocen la importancia de este espacio comunitario, superando ampliamente a los católicos y a aquellos que no tienen una adscripción religiosa. De hecho, más de la mitad asiste semanalmente al culto, hecho que convierte a los evangélicos en el grupo que presenta mayor frecuencia en este aspecto.
Las encuestas científicas de alcance nacional (realizadas en 2008 y 2019) nos ofrecen –en una primera aproximación– la imagen de una sociedad mayormente cristiana, pero en movimiento, en la que el catolicismo decrece sin perder la mayoría mientras aumentan los evangélicos y, sobre todo, las personas que no se identifican con las categorías disponibles. La tesis de la individuación religiosa (Mallimaci, 2013: 15-85) cuenta con fundamentos estadísticos y presenta cuatro rasgos preponderantes: 1) seis de cada diez habitantes de la Argentina eligen relacionarse con Dios por sus propios medios; 2) el catolicismo conserva una posición dominante en diferentes sectores de la sociedad, pese a que la mayor parte de las personas no asiste regularmente a las iglesias y prescinde de los consumos culturales; 3) ascienden, sobre todo en los sectores de mayor nivel de instrucción, las identificaciones no religiosas centradas en la creencia en la energía, con un nivel bajo de prácticas y participación en cultos, y 4) aumenta, en los sectores de menor nivel de instrucción o sin estudios, la opción evangélica caracterizada por una asistencia mayoritaria al templo y el consumo de música, programas y libros espiritualmente marcados. En cuestiones religiosas, la sociedad argentina del siglo XXI es un orden dinámico que tiende tanto a la clasificación como a la inclasificación de las creencias.
Microescala: estructuras de los mundos religiosos
La individuación del creer constituye un aspecto destacado de nuestra época, junto con los procesos concomitantes, pero minoritarios, de reinvención de lazos sociales en el marco de estructuras eclesiásticas, como demuestra el crecimiento evangélico. En este contexto cobra importancia la pregunta por la manera efectiva en la que se habitan, cotidianamente, los mundos religiosos. Estos son ocupados y experimentados a través de un juego que implica, por un lado, el distanciamiento y la negociación con el saber experto (es decir, el dogma, los sistemas míticos, los ritos y racionalizaciones sacerdotales) y, por el otro, el impulso descategorizante que cuestiona las taxonomías en curso mientras afirma el elogio de la inclasificación. Para abocarnos a esta pregunta es preciso atender, analíticamente, a distintas estructuras subterráneas, no obvias –siguiendo la clave interpretativa propuesta por Randall Collins (2019: 45-48)–, que gobiernan el funcionamiento de las creencias; configuraciones cuya eficacia depende, en parte, de su condición incuestionada.
La estructura interna de los mundos religiosos debe mucho a la forma en que se sintetizan y resuelven cuatro procesos. El primero consiste en la producción de identificaciones en donde intervienen, en un equilibrio inestable, la propuesta de la organización y sus representantes, los elementos comunitario-culturales de una tradición y los juicios relativos a la espiritualidad. El esfuerzo del agente radica en el acto de posicionarse ante estas lógicas heterogéneas, no siempre coherentes ni articuladas entre sí, en el intento por adaptar las creencias a su propia biografía. El segundo comprende la participación de la cultura material, es decir, el sistema de objetos espiritualmente marcados que modelan la experiencia de la vida religiosa. Mercancías, artefactos y bienes simbólicos representan dispositivos de sentido que suscitan y encuadran el gusto, las preferencias por las cuestiones sagradas en modelos flexibles de interpretación. La producción y el consumo son aspectos fundamentales, pero soslayados, en donde estructuras económicas definidas se conjugan con la ética, la técnica y la estética de las visiones religiosas del mundo. El tercer proceso incluye las construcciones carismáticas de distinto tipo en cuanto acontecimientos colectivos que maximizan la simbología de un grupo. A través de milagros, dones y prodigios, se exponen los argumentos de autoridad y obediencia que refuerzan o subvierten el ordenamiento jerárquico. Estos sucesos generan, asimismo, réplicas de menor escala en los márgenes de las organizaciones. Cabe destacar que el carisma adopta propiedades inespecíficas capaces de proyectarse no solo en figuras heroicas, sino también en objetos de devoción o circunstancias extraordinarias. Finalmente, nos encontramos con la recreación de zonas de frontera en las que se generan escenarios de interacción que se construyen en torno a los límites entre el adentro y el afuera de las definiciones religiosas de lo real. El espacio entremedio constituye un área clave poblada por sentidos, acciones e imaginarios periféricos en donde el ritualismo y la doctrina tienden a relajarse adoptando formas sui géneris. Las organizaciones proselitistas cuentan con un entrenamiento y una experticia singular en la puesta en escena de actividades de contacto entre los núcleos y las periferias.
Los cuatro procesos modelan, internamente, los mundos religiosos, sus estructuras y dinámicas. Identificaciones, objetos, carismas de todo tipo, escenarios de interacción, les dan el tono a las relaciones sociales y a los entramados que estabilizan. Existen, naturalmente, otras coordenadas relevantes que, en la economía de nuestro argumento, tienen un lugar subordinado. Es el caso, por ejemplo, de la historia de las organizaciones, la ascendencia y la tradición en la que se inscriben, los rasgos morfológicos y sus variaciones, los fundamentos teológicamente racionalizados de sus sistemas de creencia o las fórmulas rituales más características. Cabe señalar que se trata de una subordinación reflexiva, controlada, puesta al servicio de los procesos de análisis. Nuestro interés consiste en explorar qué ocurre “por debajo” de los conceptos fundacionales de la disciplina, qué sucede detrás de las costumbres, los hábitos y la estructura de carácter que formaliza la idea del ethos o las imágenes y explicaciones del mundo propias de las cosmovisiones. Estos elementos, constitutivos de los estudios clásicos, se encuentran presentes, pero de manera desordenada, asistemática y sobre todo imperfecta; vale decir, como actividades irresueltas que comprometen tanto a los agentes como a los proyectos institucionales de cada espacio.
Читать дальше