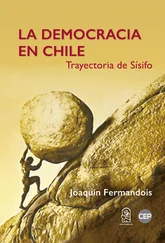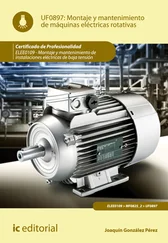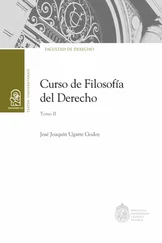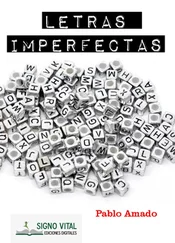Podríamos afirmar sin lugar a dudas que, en los mundos religiosos humanos, entre el Cielo y la Tierra, habitan los símbolos. Estos nos permiten dar forma a la experiencia, pero no son la experiencia misma, la posibilitan; ayudan a ir de lo conocido a lo desconocido, vislumbrar umbrales inefables de la vida, sea tanto la cotidiana rutinaria como la cósmica. Los símbolos religiosos son una creación social, colectiva, y nunca idénticos a sí mismos para siempre, maleables, sintéticos, polisémicos. Como especie, los humanos tenemos la capacidad de crear sistemas de signos que permiten esta objetivación de la realidad que llamamos cultura y sociedad. Dentro de la cultura y la sociedad, las religiones, las religiosidades y las espiritualidades, a la vez unas, múltiples, ortodoxas o eventualmente eclécticas, como los sociólogos Joaquín Algranti y Damián Setton nos cuentan en este libro, son expresiones existencialmente complejas de esas capacidades de simbolización en contexto. Y en la fábrica social de estos fenómenos están presentes ineludiblemente mecanismos de funcionamiento y organización más generales vinculados con poder, estatus, prestigio, identidad, competencia, subsistencia, cooperación, reciprocidad, conflicto, género y sexualidad.
El texto nos recuerda que somos seres semióticos, pero no como islas cognitivas aisladas, sino solo y siempre dentro de una malla de conceptos, valores y prácticas tejidos intersubjetivamente, inmersos en contingencias históricas no programadas de antemano. Si bien las tradiciones doctrinales e institucionales religiosas proveen marcos normativos preexistentes, la novedad incesante implícita en los procesos empíricos “realmente existentes” de producción y reproducción social de lo sagrado nos acerca, como prueban los autores, a situaciones concretas en donde los tipos ideales son insuficientes. Con coraje académico y energía exploratoria este libro va más allá de los lugares comunes conceptuales de la sociología de la religión y las teorías generales que enfatizan demasiado lo universal, lo abstracto, lo normativo, lo estable y lo deductivo, y a veces también la moda intelectual. En su lugar, proponen un viaje de síntesis por los límites de la producción de lo real sagrado, que se expresa por ejemplo en las clasificaciones, las inclasificaciones, las identificaciones, el carisma, el anticarisma, las materialidades cargadas de sacralidad y las formas en que todo esto puede llevar a formas de realización y/o desrealización de lo social. Este plan se fue dando gradualmente en los resquicios de sus investigaciones previas que llevaron a los autores a fusionar sus esfuerzos en pos de un nivel convergente de análisis; esto es, cómo son habitados los mundos sagrados. Una agenda común de investigación que combina con sutileza analítica y sin oposición tajante lo fenomenológico experiencial con lo estructural sociohistórico, logrando esbozar una visión totalizadora, aunque sin dejar de reconocer parcelas rebeldes de lo real que reniegan de lo estable. En síntesis, un esfuerzo cercano a una verdadera economía política de lo sagrado. Así, en un resumen de su perspectiva epistemológica sobre el nexo entre la simbólica social y el lenguaje, los autores expresan que “los diferentes mundos religiosos refractan con metáforas y elipsis los principios objetivos de su medio social”. El texto expande este tropo fundacional.
El libro es producto entonces de una sedimentación dinámica de ideas, propuestas y estudios sociológicos desarrollados por los autores durante quince años en forma individual, en coautoría y en colaboración con otros colegas, en el Área Metropolitana de Buenos Aires entre grupos del judaísmo ortodoxo de Jabad Luvavitch, neopentecostales de megaiglesias, grupos evangélicos en cárceles y formas de catolicismo popular junto con prácticas de la Nueva Era. Estos materiales de campo conforman la base del texto que representa una práctica de reanálisis, donde lo inductivo es reivindicado frente a lo deductivo, y la empiria muestra el poder etnográfico de su dialéctica impredecible. Las investigaciones se realizaron a través de un enfoque cualitativo etnográfico, constructivista e interpretativo, y los materiales de campo combinan entrevistas, observaciones de campo, materiales escritos, canciones, películas y datos cuantitativos. El texto presenta una estructura expositiva que despliega los dilemas conceptuales principales a lo largo de los capítulos, y en algunos de ellos hay partes protegidas por recuadros, lo que les otorga la visualidad perfecta para el tono intimista, exploratorio, casi ensayístico de las ideas allí desplegadas. Incluso hay ejemplos de la literatura que parecen explicar mejor que la academia la “potencialidad oculta de lo sagrado” sin olvidar el humor, la ironía y las paradojas como expresiones, a veces mejor dotadas que los conceptos, para ilustrar los dilemas de lo sacro en el mundo moderno.
A no dudar, se trata de un trabajo experimental que visita con valentía límites epistemológicos poco comunes en la academia de habla hispana. En términos geopolíticos, ejerce con libertad la soberanía de la creación dialéctica de ideas y conceptos, evitando caer en el culto mítico a la autoridad sociológica, aunque sin renegar de las tradiciones y sus influencias. Desde una perspectiva conceptual informada por una urdimbre compleja que se va hospedando con naturalidad a lo largo de los capítulos, se destacan la sociología durkheimiana y las perspectivas weberianas de la acción, el interaccionismo simbólico, la fenomenología social de Alfred Schutz, la dramaturgia performativa goffmaniana, la socioantropología de Pierre Bourdieu, la proxémica, la simbólica sociológica de Mary Douglas y extensas conversaciones con la fenomenología, los estudios culturales, la sociología de la cultura, diferentes enfoques sociológicos de la religión, la antropología y la lingüística. Estos cruces muestran una amplitud intelectual inédita para los estudios de ciencias sociales de la religión en nuestro país. Los análisis desarrollados aquí otorgan prioridad analítica a las relaciones sociales, a las experiencias y a la organización.
En este sentido, los autores nos revelan con pedagogía precisa que la estructura interna de los mundos religiosos produce identificaciones, cultura material (mercancías, artefactos y bienes simbólicos), genera construcciones carismáticas, y puede presentar zonas de fronteras donde se construyen umbrales adentro/afuera, o relaciones núcleo-periferia donde se dan escenarios dinámicos de interacción. Sostienen que estos representan procesos destacados que prefiguran a las creencias y sus usos estratégicos. Y que el papel de las mediaciones éticas (“lo verdadero”), técnicas (“lo útil”) y estéticas (“lo bello”) es fundamental en la modelación, y que ellas son características esenciales de los procesos de producción, consumo y circulación de las materialidades sagradas.
Esta guía conceptual y metodológica, con las prácticas de análisis empírico que incluye, nos lleva a sugerir que este texto podría hasta adquirir las dimensiones de una nueva variante heterodoxa, pero muy útil, de manual de sociología de la religión lato sensu . Un manual habitado por la gente y sus circunstancias, donde las categorías y los conceptos de la disciplina están vivos en los análisis cualitativos de prácticas sociales, materialidades e instituciones vinculados con los complejos fenómenos religiosos que se manifiestan en las urbes contemporáneas. En estas, modernidad, posmodernidad y capitalismo periférico globalizado conviven en expresiones y sistemas religiosos diversos, donde lo culto, lo popular, lo plebeyo y las apropiaciones “nuevaerizadas” de las religiones y de la ciencia pueden llegar a un “desborde barroco” –como expresara con sabiduría poética una interlocutora– propio del tiempo actual.
Читать дальше