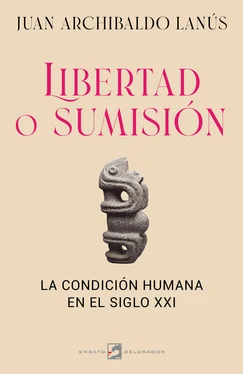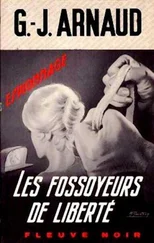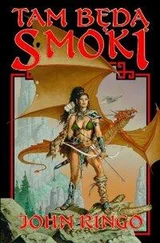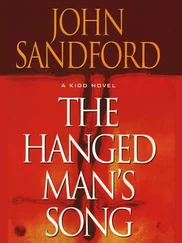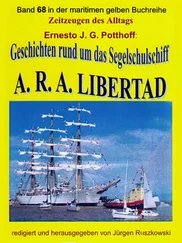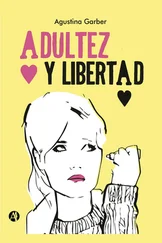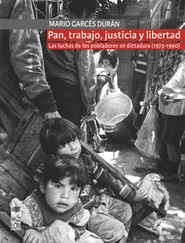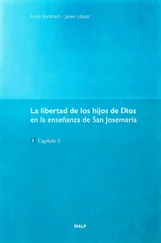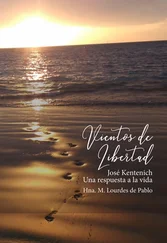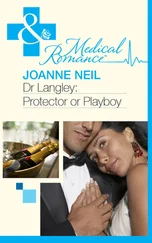Hay muchos pronósticos para los siglos XXI y XXII, pero antes de plantear esa hoja de ruta, quizá debería mencionar que en el siglo XX el jesuita Teilhard de Chardin propuso una visión grandiosa que consistía en afirmar que el mundo es un gigantesco proceso en evolución a través de una complejización creciente que viene de millones de años. Según De Chardin, la fase de hominización no está terminada porque el hombre va hacia su completitud en otro ser cuyas características aún no podemos concebir, que es la “cristogénesis”, cuyo final es el “hombre-Cristo”, el “punto Omega”.(53)
Los reiterados conflictos de las culturas a partir del siglo XX nos enfrentan nuevamente a una reflexión sobre la historia y las predicciones sobre el futuro. La incertidumbre que presenta el contexto actual nos interpela con la misma premura que sentían los antiguos por conocer lo que iba a suceder para saber qué convenía hacer. La praxis es inconcebible sin el recurso del tiempo, y este, desde el punto de vista humano, significa pasado, presente y futuro.
Los que predican una New Age anunciaron el reemplazo de la constelación de Piscis por la de Acuario. Un costurero famoso, Paco Rabanne, explica en su libro Fin de los tiempos que el apocalipsis tendrá sobrevivientes, a quienes se les revelarán los arcanos de una luminosa edad de oro.(54)
Pero no sabemos hacia cuál de los dos lados del túnel nos dirigimos. Kafka nos había llenado la cabeza de pesimismos ya a principios del siglo XX con el héroe de El proceso , que es un personaje que desconoce las causas de su detención y lucha en un laberinto de procedimientos indescifrables.
Últimamente las profecías del fin de la historia parecerían tener por vocación borrar la esperanza, anular el futuro. La ineluctable unificación de los acontecimientos políticos, económicos, culturales o científicos nos lleva a otorgarles validez a teorías generalizadoras del futuro. Un futuro para todos, una historia definitivamente universal. Por eso, quizá, Francis Fukuyama ha tenido tanta repercusión con su fin de la historia.
Francis Fukuyama lanzó su tesis del fin de la Historia hacia el final de la Guerra Fría, en 1989, cuando anunció el “fin de la revolución tecnológica y la universalización de la democracia liberal occidental”. Determinó que se trataba del triunfo de Occidente sobre la ideología de origen marxista: “la guerra de ideas finalizó”.(55)
De allí en más se produjo en el universo de las ideas políticas una perceptible mutación: de un cierto inmovilismo que caracterizó el período de la Guerra Fría ingresamos a una dinámica de cambio “acelerado”; de una obsesión por la competencia en todos los terrenos contra las ideas inculcadas por la Unión Soviética a sus aliados del Pacto de Varsovia, así como contra sus logros en los terrenos político, tecnológico y científico, se pasó a una atmósfera cultural más abierta y receptiva de ideas y propuestas que movilizaron nuevos paradigmas y valores.
Fukuyama creyó que se trataba del triunfo de Occidente, pero la paradoja fue que aquel triunfo abrió las puertas a la aparición de nuevas ideas, de un cuestionamiento a la seguridad monolítica de las ideas políticas y económicas que guiaban la democracia, el capitalismo liberal y el socialismo.
Este autor publicó más tarde El fin de la historia y el último hombre. Pero todavía hay muchos intelectuales que refutan su tesis, quienes sostienen el definitivo retorno de la geopolítica, es decir, el regreso al siglo XIX.
En realidad, el fin de la historia es una idea de Hegel, quien sostuvo el conflicto y la competencia entre Estados contrarios, a pesar del triunfo de la Revolución francesa.
Pero Fukuyama también trató el panorama de lo que avizoraba como el crepúsculo de la historia. En ese mundo donde todos los grandes problemas han sido resueltos, la humanidad desaparecerá, como dice Walter Russell Mead. El nihilista “último hombre” que descubre Friedrich Nietzsche es un consumidor narcisista con no más aspiraciones que planificar su próximo viaje al shopping .
Desde una perspectiva histórica, existen diversas interpretaciones sobre las características del momento actual de la evolución de la humanidad. Podemos preguntarnos si estamos ingresando en una etapa, si se trata de la apertura de un nuevo ciclo, o de otra yuga dentro de la cosmovisión hindú, o si es que nos aproximamos al fin de los tiempos que anuncian los espíritus religiosos. Quizá se trata simplemente de algunas mutaciones culturales inscriptas en el ciclo largo.
La historia universal nos ofrece hitos que marcan cambios fundamentales para la vida de los pueblos. El saqueo de Roma por Alarico en 41 d. C., la caída de Constantinopla, en 1453 d.C., y la toma de Tenochtitlán, en 1521 d. C. ¿Estaremos transitando un nuevo recodo de la historia?
Al ingresar al siglo XXI, varios temas parecen determinantes cuando observamos las economías nacional y mundial.
Lo más elocuente de la realidad que viven las sociedades occidentales, la Argentina entre ellas, es la incertidumbre: ¿qué podemos prever? Por lo pronto, no podemos confiar en el método que usaron augures y videntes en la Antigüedad y en el Renacimiento, porque las premoniciones llevarían a errores más importantes de los propuestos por los científicos sociales en previsiones recientes. La opinión de los futurólogos se cansó de anticipar hechos catastróficos que nunca sucedieron. Nuestra prudencia nos obliga a ser escépticos.(56)
Sin querer tomar partido por ninguna predicción ni adelantar una opinión, solo podría citar al historiador inglés Eric Hobsbawm, quien ha dicho lo siguiente sobre el tiempo que vivimos:
[…] en la mitad del siglo pasado hemos ingresado en una nueva fase de la historia mundial. Es el fin de una historia, la que hemos conocido en los diez mil años pasados, es decir, desde la invención de la agricultura sedentaria. No sabemos hacia dónde vamos […](57)
Según Hobsbawm, se trata del “fin de una historia”, y no del “fin de la historia”, como algunos intelectuales creyeron después de la caída del Muro de Berlín, cuando el mundo occidental se vanagloriaba del triunfo definitivo de la economía de mercado y la democracia. Mientras se derrumbaba la utopía comunista, el gran historiador alertaba, sin embargo, no saber hacia qué rumbo se dirigía nuestra civilización. Vivimos una época impredecible. “No sabemos a dónde vamos”.
1. Michel Foucault: Vigilar y castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002. Zygmunt Bauman: Modernidad líquida , Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003; La vie liquide , Pluriel, Paris, 2005. Eric Sadin: La silicolonisattion du monde , L’Echappée, Paris, 2016.
2. Eric Hobsbawm: La era del capital , Crítica, Buenos Aires, 1994.
3. Carl Benedikt Frey and Michael Osborne: The Future of Employment , Oxford Martin Programme on Technology and Employment, Oxford University Press, Oxford, September 2013. Nicholas Negroponte: L’homme numerique , Laffont, Paris, 1995.
4. Joseph S. Nye Jr. and William A. Owens: “America’s Information Edge”, Foreign Affairs , Vol. 75, Nº 2, March-April, 1996.
5. Frederick William Engdahl: Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order , Third Millennium Press, Boxborough, 2009.
6. Kieron O’Hara and Wendy Hall: “The Geopolitics of Digital Governance CIG Paper”, CIGI Papers , Nº 206, December 2018.
7. Mariano Roca: “Los usos de Internet”, Revista DEF, Buenos Aires, 2020.
8. Mariano Roca: “Los usos de Internet”, ibíd.
9. Kieron O’Hara and Wendy Hall, “The Geopolitics...”, ob. cit.
Читать дальше