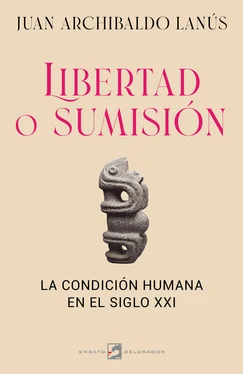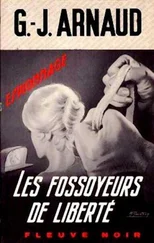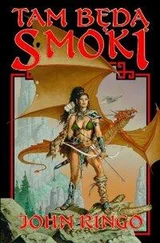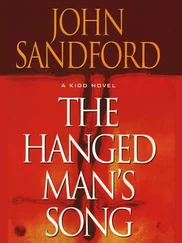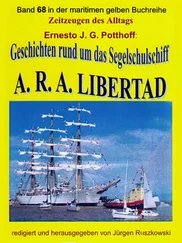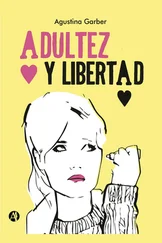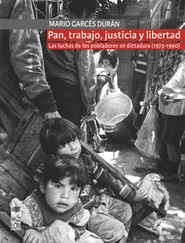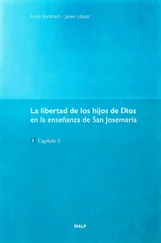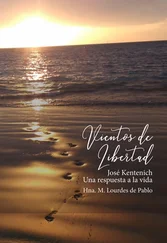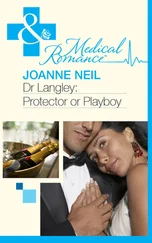Después de Utopía , célebre obra de Tomás Moro (1516), se abrió la imaginación del mundo europeo que había descubierto un nuevo mundo en América. También puede recordarse La Ciudad del Sol de Tommaso Campanella (1602) y Nueva Atlántida (inconclusa) de Francis Bacon (1627). La utopía descubre una naturaleza generosa, un sueño del país de “Cucaña”, de El Dorado, que siempre transmite, como decía Kant, “lo que es dulce de imaginar”, pero que también se integra a la legitimidad de la esperanza, y donde “un modo de organización social coherente puede concretar sus deseos”.(35) Después de Tomás Moro, las utopías se situaron en un imaginario lejano.
Las profecías utópicas que despertó la aparición de América perturbaron la conciencia de Europa. Allí se reveló la aparición de una “tierra sin mal”.(36) Las profecías que proyectaron a América en la conciencia europea fueron sin duda una experiencia excepcional de transformación de una cultura a partir de la visualización del futuro. Allí la esperanza proyectó mil años de felicidad, sin culpa ni miedos. Tomás Moro, Montaigne y toda la literatura francesa e inglesa descubrieron el “hombre nuevo” que renovó un sueño de aventura y ambición de gloria.
Esa tierra nueva, “cuarta parte del mundo”, había sido anunciada por leyendas y mitos antiguos: el jardín de las Hespérides, la Atlántida de los griegos y la Comedia de Dante, libro que, por su parte, reveló la existencia de cuatro estrellas (la Cruz del Sur), solo vistas por los primeros humanos. Todo indicaba que América era la tierra anunciada.
No se conocía en aquella época la enorme riqueza mitológica que albergaban las culturas originarias de América, porque estas recién fueron estudiadas en los siglos posteriores.
Al descubrir el Orinoco en el tercer viaje, iniciado en 1498, Colón envió una relación a los Reyes Católicos en la que se pregunta si el gran río no proviene del Paraíso Terrenal. Piensa, también, que quizás atraviese ese “gran país del Sur del que habla Ptolomeo”.
Cabe evocar el nombre de algunos de los mitos que poblaron en su versión europea el imaginario de la cultura de la América profunda desde México a Tierra del Fuego. Las amazonas, que se creía habitaban el corazón de la selva; Cucaña-Jauja, la ciudad encantada de los césares; El Dorado, o El Paititi. Por su parte, Trapalanda fue el mito primero de esta tierra de promisión que se llamó la Argentina.
Cucaña y Jauja son los reinos del exceso y de la revancha, donde los esclavos quiebran los principios de las jerarquías, como en las fiestas saturnales. “ Ego sum Abbas cucaniensis ” (“Yo soy el abad de Cucaña”), se canta en Carmina Burana . Fortuna Imperatrix mundi (también llamado “O, Fortuna”, por sus palabras iniciales), coro principal que abre y cierra los Carmina Burana .(37)
Las culturas originarias que se mantuvieron aisladas tuvieron una simbología mágica que corporizaron en jaguares, cóndores y serpientes. Las cosmogonías americanas tienen en común volcar su esperanza en el futuro con el regreso de un dios, que en la civilización de Tiahuanaco se llamó Viracocha.
Calendarios y cartas sagradas guardaban el vocabulario hermético del culto a la Pachamama en la región andina, que abarca el norte de la Argentina. Aún hoy se celebra el ritual a Quetzalcoatl, cuyos orígenes se remontan al Imperio azteca, y el culto a la Pachamama.(38)
Muchos autores de los siglos XVI y XVII estaban convencidos de que la humanidad se encaminaba hacia una era de felicidad gracias a la abolición de la propiedad privada. Estas obras impulsaron la esperanza en un mundo alejado del mal.
Tal como en el mundo antiguo, hubo críticas a esta adicción de predecir el futuro. Hay a partir del siglo XVIII una literatura satírica o de burla a la astrología y a la predicción del futuro. Puede recordarse a Daniel Defoe y a Jonathan Swift, que con sus historias y escepticismo desprestigian la astrología.
A partir del siglo XVIII, la práctica de anticipar hechos futuros dejó de nutrirse del mundo de los dioses, los astros, los duendes o los diablos, y buscó fundamentar sus previsiones en la historia, las ciencias sociales, las ciencias naturales o las utopías. El pensamiento moderno dejó de inspirarse en el cielo y en el mudo metafísico y de concebir lo que pasará con una impronta fatalista. Para unos pasará lo que los dioses o el cielo han decidido que pase; para otros será la conducta humana la que defina los hechos.
Se planteó la libertad humana como parte de la previsión del futuro. En este punto las ideas del cristianismo, concretamente las enseñanzas de Cristo, modifican la vieja visión de sometimiento y sacrificio a los dioses, que caracterizan a todas las civilizaciones antiguas, y la sustituye por la libertad de la conducta humana. El principal bien del ser humano será, entonces, la libertad.
¿Y ahora, a dónde vamos?
A partir de fines del XVIII hubo muchos intentos de predecir el futuro con métodos racionales a través de la intuición e imaginación de los intelectuales y artistas.
Si observamos el humor de los tiempos, podría concluirse que, en general, la visión del futuro en casi todos los momentos del siglo XIX en Europa viró de optimista, al principio, a pesimista, después. En ese siglo apareció la ciencia ficción. Se trataba de inventar países con regímenes totalitarios, cuyos ciudadanos parecían zombis; se crean monstruos imaginarios, mundos alternativos sostenidos por utopías científicas. Muchos personajes eran siniestros, a pesar de que para los niños se difundieron cuentos inocentes.
Fue también el siglo de la expansión colonial. A principios del siglo XIX, el territorio colonizado era un pequeño porcentaje, mientras que al finalizar la centuria solo la décima parte quedaba sin colonizar. Fue el tiempo de la aparición masiva de la industria mecánica en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 y en la Primera Guerra Mundial.
Del siglo XX solo puedo decir que hubo dos momentos de euforia relativos: el período de entreguerras –los “años locos”– y los treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que consagraron la primacía de la democracia en Occidente. Podemos recordar los “años locos” en las imágenes de Rodolfo Valentino, que subyugaron al público bailando tango en las películas de Hollywood, y de Benny Goodman y Louis Armstrong, que embelesaron a la juventud con la música jazz que se extendió por el mundo.
Todo terminó con sangre, cuando en 1939 Alemania invadió Polonia. La posguerra fue un momento de optimismo por el gran éxito de las políticas del Estado providencia, que en muchos lugares crearon un bienestar jamás conocido. Pero a partir de la década del 1970, las cosas comenzaron a cambiar. La crisis del petróleo y las crisis política y financiera que sobrevinieron no dejaron un momento de sosiego. Como se ve, el mundo siempre tuvo momentos de incertidumbre o de pánico: la depresión de 1929 y la posterior crisis; la revolución bolchevique de 1917; la Guerra Civil española; la crisis de Berlín; la crisis del oro y la guerras políticas o religiosas (Irán, Irak, Ruanda, etc.); la crisis de 2008, la peste sanitaria de 2020.
El siglo XX ha sido sin lugar a dudas el más sanguinario de la historia de la humanidad. También de gran progreso científico y de avances en el aspecto social. Conoció las más feroces dictaduras y regímenes de inaudita crueldad. Vio florecer las esperanzas con la vigencia de los derechos humanos en muchos países donde habían sido sistemáticamente violados, como en Argentina y Uruguay.
Sin embargo, a pesar de muchos logros y avances en favor de una vida más pacífica, de mayor bienestar que en muchos otros momentos de la historia, Albert Camus pudo decir que fue un siglo despiadado. No olvidemos que fue el siglo de Chernóbil, Auschwitz e Hiroshima.
Читать дальше