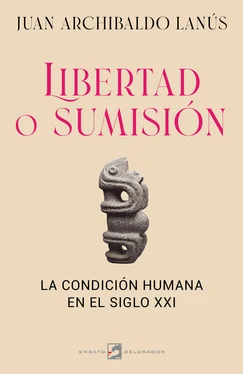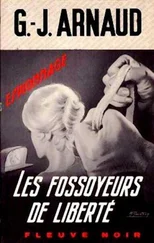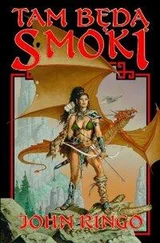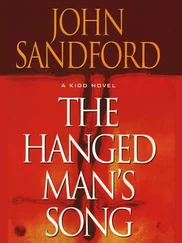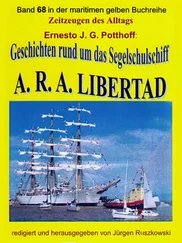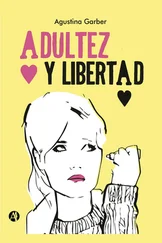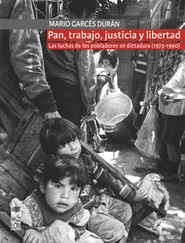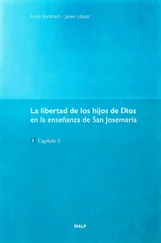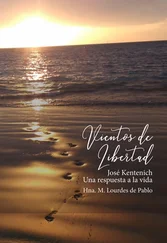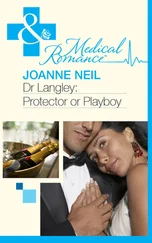Si nos retrotraemos a principios del siglo XIX, la literatura y los artistas comenzaban a anunciar el siglo XX, en el que la democracia tuvo un momento de gloria en el medio de trágicas carencias morales, de olvido de virtudes y, sin duda, de benevolencia entre ciudadanos de una misma polis.
Muchos intelectuales anunciaron el advenimiento de sociedades monstruosas regidas por el poder incontrolable de dictadores, de experimentos científicos que transformarán a los seres humanos en zombis. También se proclamó la posibilidad de fabricar artefactos provistos del atributo de la vida, como el simulacro de Frankenstein; hubo en algunos momentos un culto a la monstruosidad.
Ya ingresado el siglo XX, artistas como Alberto Giacometti, con sus esculturas escuálidas y torturadas, Francis Bacon o Pablo Picasso, que crearon una estética de seres de formas desestructuradas, representaron la posible mutilación del ser humano y los experimentos biológicos para dominarlos. En Guernica , Picasso condenó los horrores de la “guerra” como continuación de la política. Al imaginar un “contrarreino”, como dice Paul Virilo:
[…] la ciencia adelantaba la civilización, permitía civilizar lo salvaje, civilizar lo que estaba en estado bruto de la animalidad y la barbarie. De tanto desarrollar esta civilización de la ciencia, se ha acabado militarizándola.(39)
Lo primero que podemos decir acerca de los aspectos políticos, económicos, científicos y culturales de la civilización del siglo XX es que carecieron del común denominador de belleza y bondad que caracterizó al Renacimiento europeo, más precisamente en Italia. Allí se gozó de los cielos límpidos y celestes que pintó Leonardo da Vinci (1452-1519); de las bellísimas niñas que fascinaron a tantos amantes de la belleza con sus movimientos; de la Primavera de Sandro Botticelli (1445-1510). A diferencia de aquel mundo, William Blake y Edvard Munch nos anunciaban tiempos de polución y figuras menos proclives a confiar en el hombre culto del Renacimiento, porque ya habían elegido someterse a la sociedad industrial y a la tecnología.
Para comprender el momento en que vivimos en este comienzo del siglo XXI, debemos resolver el eterno combate entre el error y la verdad. La razón humana sustituyó a los dioses cuando se trató de escudriñar el futuro. Vivimos un tiempo de incertidumbre, como casi siempre ocurrió en la historia. Sin embargo, los sabios y los filósofos, los artistas y los intelectuales, nos ofrecen la esperanza de un mundo feliz, de una utopía de bienestar.
Mientras que para Voltaire la historia del mundo es una vasta escena de bandidaje librado a su suerte, el napolitano Vico, en su Scienza Nuova , cree discernir un progreso irreversible que va de “épocas lejanas, naturalmente oscuras, groseras y pobres”, a una época de luz, de cultura y de grandeza.(40)
Nicolás de Condorcet, en el esquema de diez etapas del ser, había esbozado un cuadro histórico del progreso del espíritu humano apoyándose en “las leyes generales, necesarias y constantes” de la historia. En ese esquema ofrece una visión francamente optimista, pues cree que la décima etapa será la de la igualdad, el desarrollo de la razón, la ciencia y la industria, que permitirán el nacimiento de un “hombre nuevo”: “Él iluminará la tierra de los hombres libres…”.(41)
Sin duda el más convincente intelectual que creó una filosofía de la historia fue Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). En Lecciones sobre la filosofía de la historia y sobre todo en Fenomenología del Espíritu afirma que la historia de la humanidad está guiada por una gran fuerza que es el espíritu ( geist ), conciencia humana colectiva, que avanza hacia su propia realización. Esta marcha del espíritu no es rectilínea sino un proceso dialéctico de oposiciones cada vez superior que se resuelve en una síntesis, donde en cada etapa desaparecen estructuras anteriores. Cada época tiene sus leyes, sus técnicas, su moral, su religión. Lo único absoluto es el espíritu. Para Hegel, el “reconocimiento” es lo que cada ser humano busca en la sociedad.
Según Hegel, la última etapa es la sociedad liberal avanzada, donde reinan la libertad y la igualdad en el seno del Estado. En ese momento llegan la Revolución francesa y Napoleón.(42)
A principios del siglo XIX, Hegel pensaba que la guerra de ideas había terminado con la batalla de Jena, en 1806, cuando Napoleón aniquiló al ejército prusiano. Su destrucción representó el triunfo de la Revolución francesa frente al mejor ejército que el antiguo régimen europeo podía ofrecer. En aquel momento el fin de la geopolítica coincidió con el fin de la historia.
Muchos pensadores tomaron esta idea del “fin de la historia” de Hegel. Por ejemplo, el filósofo y político francés Alexandre Kojève y, últimamente, Francis Fukuyama utilizaron la historia evocando el milenarismo, es decir, un fin de los tiempos, en que la profecía se termina porque ya no hay de qué hablar. Por primera vez en tres mil años de civilización occidental hemos perdido la capacidad de corregir y de renovar a tiempo las imágenes del futuro.(43)
En el siglo XIX, la historia se aceleró. Los tugurios antihigiénicos y las oficinas miserables de empleados de fábricas atestadas de aire viciado eran el telón de fondo de una aspiración de cambio que reemplazaba el inmovilismo del viejo régimen. En esta época, anunciar un futuro mejor fue el alimento de todas las utopías socialistas o científicas.
Había que luchar para construir un futuro que fuera absolutamente terrenal. El liberalismo y el socialismo situaban al individuo en el centro de sus preocupaciones. Se terminaron los cerrojos del nacimiento, en una sociedad donde todos querían ser iguales y donde, por lo tanto, el ascenso social no solo era posible sino necesario. Las predicciones eran un estímulo para los emprendedores, para quienes la innovación era un instrumento necesario para crecer en mercados competitivos.
En ese contexto, las predicciones científicas, políticas, económicas o sociales reemplazaban la fe que las grandes religiones habían asegurado. Los que predecían el futuro eran los economistas; los que formulaban utopías, los teóricos de la prospectiva. Se desplazaban de esta manera a los sacerdotes de las religiones tradicionales.
El individuo estaba más solo, la sociedad era una jungla, por ello había que recurrir a nuevas estructuras de salud colectivas: los sindicatos, los partidos guiados por las nuevas profecías que anunciaban el futuro. Las convulsiones fueron importantes en Europa: la sociedad tradicional empezaba a tambalear en los mitos de las nacionalidades, al paso de los cambios en los métodos de la producción industrial que eran tan bruscos que las sociedades debían inventar resguardos para mantener su estabilidad. En ese universo de fábricas y humo, de nuevas ideologías y conflictos sociales, los teóricos políticos, sociólogos y economistas debían asumir el rol de los profetas en la Antigüedad.
La atmósfera que invadió el principio del siglo XIX tuvo un clima propicio, a diferencia de lo que ocurrió a comienzos del siglo posterior. Muchos son los testimonios de esa confianza en el futuro. Víctor Hugo, el visionario romántico, exclama en 1830: “¡Oh! ¡El porvenir es magnífico!”. En una carta que le envía a Nadar, el fotógrafo, anuncia que la ciencia asegurará la libertad del género humano. Víctor Hugo acompaña con su optimismo a poetas de todo el mundo; por ejemplo, el chileno Manuel Lacunza predice una tierra “eternamente renovada” física y moralmente, de naciones instruidas, pacificadas, bautizadas, que conservan una “fe pura, de costumbres inocentes”.(44)
Hay pesimistas, como el clérigo anglicano Thomas Malthus, quien partiendo del argumento de que la producción crece a un ritmo aritmético, mientras que la población lo hace a una velocidad geométrica, anunció una catástrofe si no se reducía drásticamente la cantidad de habitantes.
Читать дальше