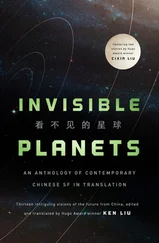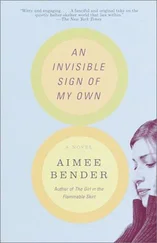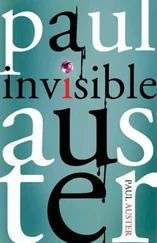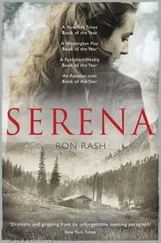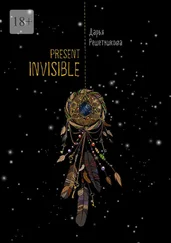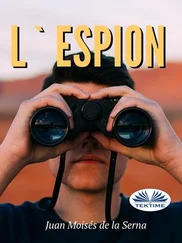Tong tang, repostería británica, odor di femina. Saludos, ademanes que deben ser pausados, sonrisas que han de ser discretas. Y un aire de pasividad efusiva.
La onda suave y cordial se tiende, se atenúa, se apaga casi unos segundos; la curiosidad vuelve sus cien cabezas: en el salón ha penetrado un hombre, un desconocido, mas no un intruso, a juzgar por la prestancia de su relieve humano y por la holgura negligente de su andar. Pero se oscurece el ámbito, se anima la pantalla del fondo, ya suena y tiembla la película transparente. El desconocido, entrevisto apenas como en aparición, se esfumó al pie de la pantalla, ante la mesa reservada siempre al convidado espectral.
Noticiario sonoro, Manhattan en el lienzo, allí ronca la leona de Asur. (Caen los martillos como acentos, como fustas sobre la rotación de los caballos de fuerza; si apretaran sus mandíbulas en minutos de silencio y de escucha todos los frenos de la calle y de las almenas taylorizadas, se alzaría de las máquinas de escribir ese grilleo bíblico de plaga que oscurece el cielo.)
Aún rodaba el film con sus visiones de la urbe máxima —disonante en tan mansas suavidades su giro de grúa titán— cuando el desconocido se irguió sobre el gran cuadro, quedando su silueta aventajada inscrita en Nueva York. Salió con pasos tácitos de entre el aire de sombra para dar, elástico, el brinco de salvación en la luz violenta y larga de aquella tarde. Saltó atrás: del terno inglés al monte de Andalucía.
El misterio en lo claro.
•
—No es un hombre.
—Es un hombre y pierde fuerzas por momentos. Está nadando tan despacio que casi no se mueve —repuso el patrón del pesquero de Huelva, cerrando el timón para virar redondo, al mismo tiempo que ordenaba—: ¡Todo el motor! ¡Aviar un cabo!
Cuando el barquito se aproximó al «náufrago», vio la tripulación, con sorpresa, a un hombre desnudo que nadaba rítmicamente, sin prisa y, a lo que parecía, sin la menor señal de cansancio. Se asió al cabo que le lanzaron y se dejó izar a bordo. Mojado allí, sobre cubierta, anduvo unos pasos de gimnasta, se sacudió, se aplastó el cabello negrísimo para escurrir el agua y, volviéndose a sus «salvadores», dijo:
—Gracias. Buenas tardes.
Contestadas con brevedad las preguntas de los marineros, vestido con una camisa blanca —que tuvo que rasgar para que entrase en ella su amplio tronco pigmentado— y con unos pantalones azules, tan cortos para su talla que parecían calzones de púgil; atusado el pelo, remangado y descalzo, se mueve, con ademán ausente, el extraño personaje, entre la indiferencia de los serios pescadores de Huelva, que le contemplan sin la más tenue sombra de estupor.
—¿Quiere café? —le preguntó un muchacho.
—Sí —respondió—, pero tráeme además un jarro de agua.
Cuando le sirvieron, mezcló el café con el agua y apuró, con gran lentitud, hasta la última gota. Sabía el peligro que le amenazaba. «Bebo como un dromedario», pensó, sonriendo levísimamente. También sabía por qué había reservado antes sus fuerzas al nadar. ¿No estaba allí, como una dócil jauría de terranovas inocentes, toda la flota pesquera de Huelva y Ayamonte? Y del paquebote no necesitaba alejarse: ya se alejaba él con sus cuatro hélices. Allá iba, muda la sirena y firme la derrota, con su modesta carga de españoles e italianos, con su orgullosa carga de chilenos y argentinos. Tal vez arden aún las lamparitas encima de las mesas, difundiendo su palidez blanda por el salón con fantasmagoría inocua de tenida mundana, mientras se superproyecta un film de gran metraje, que tiene la obligación de estimular la fantasía hasta el deliquio, allí, frente al rugido muerto de Tartéside. O acaso se deshilacha un tango entre el aroma de las mermeladas y las confituras. Al pasaje de cámara se le ocultó la alarma como se oculta la muerte de un huésped en los hoteles de lujo. Los agentes de a bordo tardaron más de lo conveniente en darse cuenta de la falta del fogonero vigilado y ya a la vista de Cádiz terminó la rebusca por todos los escondrijos del barco, llegándose al convencimiento absoluto de la inaudita desaparición.
Mientras tanto sucedió algo inusitado en el pesquero: la pequeña estación de radio del barquito había dejado de funcionar, fracasando todos los intentos de reparación. El patrón decidió aprovechar la marea para llegar a Bonanza y hacer allí noche.
El mismo muchacho del equipaje que antes había ofrecido café al atlético huésped surgido de las olas se brindó para buscarle alojamiento:
—En Bonanza irá usted a tierra; allí hay buena posada, yo le enseñaré —dijo. Una clara sonrisa fue la respuesta. Y estas palabras:
—Gracias, gracias, no es necesario... me esperan en el muelle.
Cuando el barquito enfiló la boca del río y recaló frente a Sanlúcar, bien alto el sol todavía, avanzó a su encuentro con premura la canoa que estaba al costado de un pesquero sanluqueño. Llevaba un cabo de mar y cuatro hombres armados: interrogatorio, requisa a bordo...
El extraño personaje había desaparecido misteriosamente en la luz.
•
Salió a la superficie después de pasar bajo la quilla del barco ruso que esperaba autorización para seguir a Sevilla y estaba fondeado en el río, vigilado por un torpedero español. Cubierta la retirada por su sombra, emergió de lo profundo el busto del fugitivo para mostrarse en temple, cortando, veloz, la anchura de esa cosa boba y enorme que es un estuario. Respondieron magníficamente sus pulmones, pero, cuando calculó que la cabeza (sumergida casi al nadar) y el golpe de sus brazos señalarían un blanco ya difícil en caso de persecución, atenuó el brío de sus movimientos: cien segundos, mentalmente contados, para recobrarse. Y si antes había probado su monstruosa resistencia buceando igual que una morsa, le vemos ahora, nadador prodigioso, lanzándose a un forcing frenético, como un corredor en el sprint final. Tira la marea y se hincha el seno libre ya y marino en la margen opuesta de duna y bosque. Allá el mar grande y enfrente el desierto y el ataque del hombre en el agua pirata. Una onda de mito anciano y respiro curvo deposita al fugitivo con blandura en la riba sola. Sin erguirse, se arrastra, busca una trinchera que le oculte, desnuda sus hombros suaves, pone a secar en la arena su andrajo blanco, su andrajo azul, se tiende él mismo para reposar, resuella con anhelo todavía, palpita, yacente. Su piel oscura y mojada tiene ahora, en la radiación de un gran sol que declina, bruñidos fabulosos de arroaz.
•
—He situado a mis agentes donde serán más necesarios —dijo el hombre ancho de la voz ronca y los dedos brutales.
—¿Y dónde cree usted que serán más necesarios sus agentes? —replicó el señor joven y elegante, con su leve acento argentino.
—En el portalón y en la escala, que es donde habrá aglomeración de pasajeros, y en la banda libre, a estribor.
—¡Ah!...
—He hecho también indicaciones a la Guardia Civil y está dispuesta la lancha de la compañía de mar.
—Veo, amigo García, que dispone usted de fuerzas de mar y tierra... Es usted hombre de recursos y para mí un auxiliar incomparable —añadió el señor elegante con ecuánime sonrisa de hombre tranquilo. Encendió, como es de rigor, un habano oloroso y, apartándose del costado negro del espléndido liner italiano, fue hasta la orilla libre del malecón, andando con aire de negligencia y paseo, como si nada le interesara. Y, de momento, nada interesaba, efectivamente, en aquel sitio, a Justo Peralta, el temido detective bonaerense.
Empezó el desembarque de pasajeros. García desplegó una increíble actividad. Con su cuerpo macizo, su ademán enérgico y su grito cavernoso, estaba en todas partes. Mandaba como un sargento y sudaba como un coronel obeso en maniobras. Cuando terminó el desembarque de los pasajeros que rendían viaje en Cádiz, obligó a presentarse a los tripulantes españoles y —acompañado de un oficial italiano— empezó el examen de la documentación. Después encerró a la gente en el fumador de segunda clase y puso dos hombres a la puerta:
Читать дальше