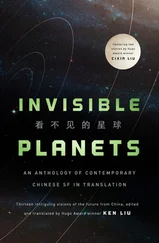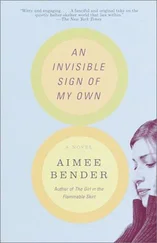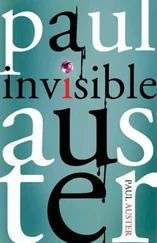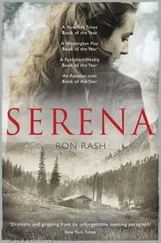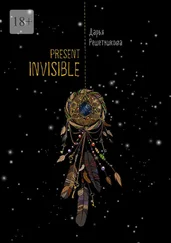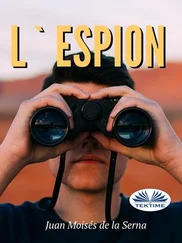Con las orejas gachas, sumisa igual que un perro castigado, se acercó la jaca del guarda. Bohorques la tomó de la rienda e hizo ademán de montar. Se volvió aún.
—¿Cuántos eran ellos? —preguntó.
El guarda contó el trance a su amo de esa manera tan salada y ridícula propia del andaluz de tipo inferior. Bohorques volvió sobre sus pasos y le dio la espalda sin dejarle concluir el relato espeluznante. Ya en el borde del embarcadero, le gritó:
—La jaca encontrará su camino. Tú vienes con nosotros.
La ciudad se había iluminado en la margen opuesta, los barcos habían encendido sus lantías y el faro mandaba su relámpago mudo sobre la marisma, cuando Juanito Bohorques y Liniers, el mozo guapo y riquísimo, elegante y bruto, atravesaba como un endemoniado la calma paciente del estero, envuelto en estruendo y fantasía.
•
En las cercanías de la ribera había esperado el fugitivo a que subiese la luna. Y ahora cruza con lentitud el bosque, velado por un sordo blancor, al paso de su caballo antiguo. Olían ramas y raíces y olía la bestia crinada en la noche caliente. El jinete se había dado cuenta en seguida de las condiciones del animal: para la fatiga delicado, vistoso y bueno en la carrera tendida, duro de boca para el regate —de los que hacen trabajar la muñeca—, pero un huracán en corto trecho. Por eso le reservaba. Además sabe que le han de buscar lejos de allí, que han de querer madrugarle y taparle la salida.
Se deja llevar, la rienda suelta y en ánfora los dos brazos, las manos apoyadas en el talle escurrido. Ha hecho con la bandolera del guarda un cincho apretado, un ancho cinturón que le faja y le sostiene y le decora con la placa de azófar pulido sobre el vientre musculoso. Así, con el jirón en la frente, el tronco semidesnudo bajo la camisa desgarrada, las botas suntuosas de caballero y las espuelas brillantes, hace un visaje de grotesca belleza, que contrasta muy graciosamente con la intensidad curva del caballo, recordando a esas torres que han asimilado, incorporándolo a su esencia radical, un pináculo extraño, airón de conquista o de dádiva. Para un encuentro de encrucijada o camino, tiene este nocturno jinete reposado la más sorprendente y curiosa catadura.
El recuerdo desplaza la propia imagen, el tiempo es inerme contra él, igual que en los sueños; distrayéndose del contorno, se traslada, ecuestre, por levitación, evoca sus cabalgadas de América entre los grandes ríos como látigos y avernos blancos de volcanes. Raro espejismo: se veía de espaldas en aquel tordo poblano más fiero que un coyote, tan bien arrendado que se revolvía en un metro; se veía compitiendo con la charriada en San Bartolo Naucalpan, floreando, muy limpia, la reata y rematando la bestia con primor.
Un grito y un extraño de Tragabuches le hicieron volver a su viejo bosque marismeño, tierra indolente y fácil, buen sitio del mundo. Pero no le inquietan los bichos peludos que se asesinan maullando en la espesura. Al sentir el resuello del poderoso animal que cabalga, piensa que de las dehesas contiguas salieron para América los caballos padres. Requiere la rienda y aprovechando el claro del bosque prueba un galope en el claro de luna. A la excitación obedece el animal, fino de nervios, haciendo un fragor de cólera. Y no se atreve a aguijarle en el terreno difícil, que azota con la furia de sus cascos, sonoras las entrañas y obstinada la crin. Se sirve de la palabra más que de la rienda para contenerle y amansarle, como el conjuro aplaca al meteoro.
Entre las voces del monte, oye una lejana, para él preciosa: el ladrido de un perro. «Los carboneritos —piensa, en soliloquio—; pronto veré fuego y pronto encontraré agua.» No le preocupa que el animal no coma en algunas horas. Pero quiere abrevarlo de amanecida.
Se detiene en un calvero gredoso para registrar la alforja y entonces la tierra, en declive muy suave, que hace reverberos azogados al globo de la luna, destaca la silueta bizarra del solitario jinete, su fantasma dulce y terrible. El tipo humano que materializa, de profunda raigambre hispánica, es, en realidad, una consecución, un ápice. Y una emergencia al mismo tiempo.
La alforja contenía por todo viático un cuchillo de monte y una caja de fósforos. Desenvainó el acero blanco, lleno de palidez, y probó el filo en una uña, igual que los barberos.
—¡Solingen! —exclamó, riéndose. Después avanzó hasta el árbol más próximo y, empuñando el cuchillo por la hoja, lo mandó, sin pararse, de un tiro exacto y agudo como un silbo. El dardo improvisado se hundió en el tronco hasta la guarnición. Lo extrajo con tino y cuidado y lo examinó aún—: Bueno... Esto es hambre para mañana, pero res segura para esta noche.
Juzgó que se había internado lo suficiente. Además no quería aventurarse en la ciénaga de noche, aunque conocía el vado. Una espina de luz clavada en la espesura respondió, tardía, al ladrido del perro que antes oyera profundo, casi celeste: la detonación invertida precediendo a la chispa y anunciándola. No precisaba norte ni guía por aquellos parajes, mas el candil remoto le evidenciaba el amparo de un caño para guarecerse y la posibilidad de encender fuego en su depresión. El terral, con su hálito de calmas, arrastraría el humo en dirección opuesta a la choza de los carboneros. En la mata puede ocultar el caballo, lejos de la hoguera y de su yacija, con táctica de guerrillero.
Desmonta, sujeta la rienda tibia en la horca de una rama y se embosca en acecho, ventea una presa, empuñado el hierro del sacrificio. Es dueño del fuego también: hará su festín cruento en el bosque y ganará el reposo yerto del sueño.
Por integración, había quedado inserto en el país y componía maravillosamente con su realidad, tan peregrina para el extraño. Sede primaria de opulencia y finura, hoy es un nido inmenso, nevado y negro de plumajes —invernadero de Europa—, campo de ferial desierto, con manchas de hurañía intacta y guaridas hirsutas de salvajada; tiene floresta oscura y duna clara y yermo de romería bronca, ruta de caravana en su linde, una vez todos los años. Edén no ameno, albergó a una falsa pastora de sonetillo erótico y sonsonete canalla y a un genio cincuentón y ensañado. Tiene un bisel nauta de mar y un río viejo y mercader, con dos hombres augustos de cántico, arranque y atalaya de continentes; tiene alcornoques cervantinos y toros navarros; en su aledaño se extinguen, incógnitos, los últimos indios neblíes y esquivos y lentos como cisnes, vagan por su páramo los últimos camellos cimarrones de la marisma.
Ahí queda el fugitivo. Ondas de jaripeo radian su apodo en la brisa, sobre la Sierra Morena; le gritan en Buenos Aires y en Berlín, máquinas y hombres le acosan. Mas ha podido hurtar el documento vivo de su retrato a la codicia de sus perseguidores. Le conocen todos, pero nadie podrá reconocer en él más que una sombra.
•
Cuando la monstruosidad se ha hecho habitual, se pierde la medida de sus proporciones. La indignación de Juanito Bohorques era como una válvula de estrépito para la fuerza estéril de aquella vida ociosa de señorito. ¡Su mejor caballo!
Había telegrafiado (con tuteo) al ministro de la gobernación y al director de la Guardia Civil. No le parecía excesivo poner en movimiento un tercio de la Benemérita, levantar una polvareda de alarma y conmover el planeta con los hilos y antenas acechantes de todas las agencias united y associated. ¡Su mejor caballo!
En los espejos enormes del casino, lujoso intolerablemente, de la ciudad, se han bañado las dos Andalucías: la fea y tosca del ceceo rural, de las burguesas jaraneras y fondonas, de los borrachones libertinos, muy devotos, eso sí; y la otra, la ruda y linda de los mozos delgados y de las muchachitas que son muy serias. Como un hito de frontera tendía Bohorques los dos brazos entre el humo fuerte de los cigarrillos y el aroma del café servido a los socios de su tertulia, derribados en gigantescos butacones de club:
Читать дальше