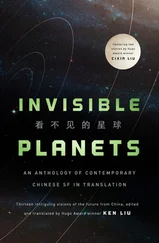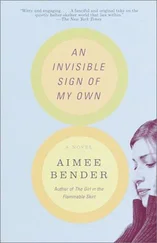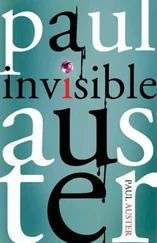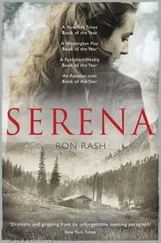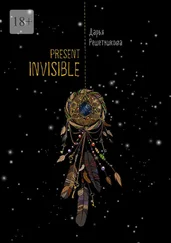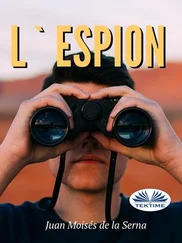Paco Díaz vuelve a la carga con insolencia:
—Si te atreves a mantener el propósito de esperar a Chao, puedes encontrarte con que sea él quien te espere a ti, sin que los mayorales te sirvan de mucho. El terreno es extraño para la Guardia Civil y en cambio Chao lo conoce, según dicen, tan bien como tú mismo. Si te decides, tendrás que fajarte, querido: el mozo es todo un señor.
La brusca reacción de Juanito fue prueba de que había conseguido irritarle.
—¡Es un cuatrero sinvergüenza! —gritó. El desdén de su gesto alcanzó en pleno rostro al malévolo bromista, que, como tal, era muy puntilloso y susceptible. En su frente hubo un entrecejo de rabia y en sus manos ese temblor del que se domina.
Bohorques balanceaba desde sus hombros altos aquellos brazos de púgil que en cierta ocasión memorable vaciaron una taberna llena de hombres y jipíos, de vino y de navajas. Y cuentan aún que después obligó al dueño a cerrar la puerta y que se llevó a casa la llave.
Paco Díaz roe su impotencia rebelde ante aquel paroxismo de virilidad que era Juanito. Ríe con aparente campechanía y hace un viraje de actitud; sigue hablando con gran naturalidad, sin ironía en la palabra ni en el ademán. Pero se dirige a todos, habla en general, substrae muy hábilmente la persona de Juanito a la atención de los reunidos y es tanto su arte que incluso la misma presencia física del mocetón parece borrarse y desmaterializarse, para ser sustituida por el raro aporte de otra imagen, muy acusada y fuerte de color: la del feroz bandido que corre de noche la marisma. No, a Paco Díaz no se le confunde, así, no más... Lo sorprendente, sin embargo, fue la unanimidad con que le siguieron el juego todos, como por un previo acuerdo. Bohorques se sintió disminuido, ignorado, cuando unos minutos antes era el señuelo de la nutrida reunión.
La España del bromazo siniestro. Por derecho de conquista tiene en ella Juanito su lugar como víctima de rango. Mas los pequeños hierofantes de este culto sombrío adoran, naturalmente, a sus propias víctimas. Se contaban las barbaridades de Juanito Bohorques, por sus amigos, con hipérbole llena de entusiasmo, con admiración expresa o tácita. Y entre sus amigos había médicos y abogados, arquitectos y poetas.
Un cuchicheo breve bastó para que la atención de los circunstantes envolviera nuevamente a Bohorques. Y esta vez fue con visaje preocupado, con demostración de afecto leal, casi con desvelo. Se trajeron más botellas.
•
Cuando, dos horas más tarde, la mayoría de los concurrentes a la peña del casino, cumpliendo religiosamente —en sentido estricto— su palabra, se reunía en el embarcadero, Paco Díaz, el mezquino idiota, exclamó con solemnidad:
—¡Nosotros, muy serios!
Fuerte gemación lunar sobre el río. Los buenos amigos que le habían «organizado» la despedida rodearon en silencio el Rolls de Bohorques. Mientras el montero y el mecánico trasladaban a la canoa las armas y el equipaje, se cambiaron unas frases cortadas que fingían emoción. ¡Pero no la fingían! Juanito —vestido de campo, al hombro la zamarra gris, sobre las piernas largas y robustas los amplios zahones que al andar tenían un ludir señorial, en la arbolada cabeza el sombrero andaluz de ala oscura, que sujetaba el barboquejo— mostraba en su cara infantil una contenida expresión de dolor y era de una soñada hermosura, allí, de clara noche, a la ribera del agua. En su decisión había nobleza: era el actor, pero también el héroe mismo. Y su valiente verdad de hombre, su acto dinámico de vida viva, la ausencia de arte en su conducta y de doblez en su carácter hirsuto impresionaron sinceramente a aquellos histriones desangrados. Hubo un movimiento fallido de rectificación por parte de alguno de estos, cobarde ante un movimiento de responsabilidad. La tímida finta fracasó apenas iniciada, pues además de inoportuna y tardía, hubiera sido contraproducente. Bohorques, amparado en su orgullo, ni se dio cuenta siquiera. El trabajo estaba hecho, la faena cumplida y bien lograda. Ya lo sabía su muñidor solapado: era propicia la ocasión y estaba andado la mitad del camino cuando su intervención vino a colmar lo somero de la medida. Además, se había hecho honor a esa costumbre, arraigada en sañudos atavismos, que consiste en suscitar la pendencia excitando, atizando, azuzando, complaciéndose en ello como en el martirio de un animal.
Juanito se despide bruscamente, estrecha la mano de todos, repitiendo, cada vez, un corto «adió». Deja el volante al mecánico, se sienta a popa, pone el chaquetón sobre las rodillas y, al reclinarse mientras arranca la canoa, vuelve la mirada inexpresiva y levanta un brazo en saludo.
Cuando el grupo emprende, con paseo lento y silencioso, el retorno a la ciudad, parece su actitud de ceremonia, y en realidad lo es. Se encienden los detestables cigarrillos españoles, se llenan de acritud los pulmones y las gargantas, alientan las bocas peste de tabacalera. Humo y tos rituales. Paco Díaz escupe y avanza, decidido, unos pasos. Suya es la teoría de la miseria nacional: «del garbanzo nos viene el agarbanzamiento y del estanco... el estancamiento». Para confirmarlo, se advierte ahora en él, bien clara, la acción deletérea que pregona. A las primeras chupadas se rehace bravamente. Se vuelve hacia la pandilla que capitanea y empieza a remedar a Bohorques. Lo hace de modo admirable: se pone de puntillas para aproximarse a la estatura de Juanito, enronquece la voz, adopta un aire deportivo y señoril en los movimientos, grotescamente desmesurados con insuperable propiedad... Qué feo de alma, qué vil. Su magia diabólica produjo el efecto que esperaba. La risa tuvo rugidos en aquellos hombres contorsionados que se tambaleaban, como borrachos, de placer, y se retorcían a la luna. En sus ojos había lágrimas.
•
La Guardia Civil había batido los manchones desde la madrugada. Los tricornios echaron por delante liebres y venados, jabalíes, conejos y sencillas codornices. Pero ni un hombre, ni un zorro.
Sol enemigo, grietas en la tierra, azul blanco de sofocación en el cielo de la mañana. Acostumbrado a los pasos conocidos en su experiencia de cazador, Juanito, seguido de sus dos más expertos mayorales, flanquea el bosque por la linde oriental, espiando las salidas posibles y probables, teniendo en cuenta la hora y la dirección en que van convirtiendo su avance las fuerzas destacadas para el duro servicio. Monteros y guardas puntean la marisma en dilatados espacios y más que otra cosa su fin es vigilar salidas inesperadas, pasos desusados y difíciles y dar urgente aviso en caso necesario.
Bohorques lleva un potro cerril casi, delgado y precioso, de gran alzada, que aún tiene tundido el ijar por el talón romo del desbravador. Templa el vistoso cabeceo de la bestia su fuerte brazo de piquero y hace una noble estampa de esplendor evocado el joven señor del yermo limpio, con sus caporales a la zaga, tres tallas ardientes en aquella anchura tendida y allá el monte andaluz oscuro. Consulta Bohorques su reloj de pulsera y, al advertirlo uno de los mayorales, busca el sol con los ojos: mediodía. Juanito se detiene de cara al bosque y aguarda. En los primeros momentos se le había presentado una angustia opresiva en el pecho, como síntoma impreciso. Era miedo, sencillamente, temor a lo incierto, a lo amenazante sin contorno. Pero hubo una reacción afirmativa de su voluntad rebelde, mantenida con fiera pertinacia. Y después, con la fatiga de siete horas de caballo a la furia del sol, sobrevino la indiferencia. Por otra parte, la posibilidad de que la Guardia Civil hubiera trabajado con suerte y, sobre todo, la esperanza de que la persecución fuera inútil produjeron en él un recóndito bienestar soslayado. Ahora contempla el bosque prohibido que albergó festines de Camachos ducales en su asombrado borde y acogió a los reyes extranjeros macerados en Castilla y resonó cien veces, entre murmullos acordados de gran tramoya, clangores sostenidos de halalí. Piensa en el intruso que profana el vedado ámbito, mira desde fuera la inmensa penumbra, imagina la sombra humana errante, acosada, igual que una alimaña, en su aspereza. Una sombra, sí. Y allí él: un hombre nada más.
Читать дальше