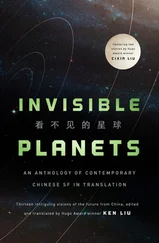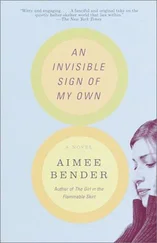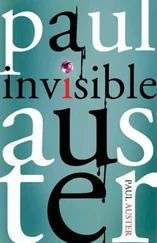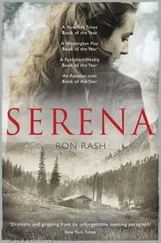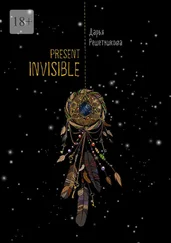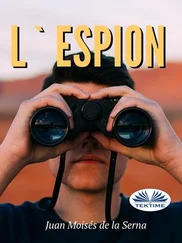Se le unieron los mayorales. Uno de ellos, entornando la pestaña del sombrero cordobés, lamentó:
—Hace congoja.
En aquel momento se percibieron detonaciones que parecían lejanas. Se miraron los tres hombres, como si estuvieran seguros de haber oído bien. Bohorques dijo:
—Son tiros.
—Y es cerca —observó un mayoral— porque viene del río el aire. Aquí estamos descubiertos.
—Aquí estamos bien —replicó Juanito cortando el diálogo y haciendo avanzar a su caballo unos pasos.
Silencio de escucha, vaho de silencio. La marisma tiene un aliento abrasado de espera, un callar pávido en sus distancias. Por el norte la lejanía se sumerge en un gran lago de ilusión: espejismo. En la arena radiante dejó su huella equina la sed de las jacas.
Tiznan el cielo por el oeste ceños remotos de nubes y se abre un céfiro enorme que alivia un poco la secura y trae el eco, muy próximo ya, de nuevos disparos.
Bohorques desveló un candor magnífico no disimulando su contrariedad. No volvía, en regresión, de la indiferencia a la angustia: con pena sofrenada, saltaba en su pecho la ira.
—Mis prismáticos —pide, de pronto. Lejos, a su izquierda, se ve un jinete. Instantes después surgen del bosque otros dos, que se dirigen a él.
—Un montero y una de las parejas que sale a su encuentro —dijo, después de haber observado con inquietud.
El grupo de Bohorques y sus hombres había sido visto por los guardias y el montero, que, haciendo un pequeño desvío sin alejarse del bosque, se acercaron lo suficiente para que se oyera bien su alerta:
—¡Ahí va!, ¡ahí va! —gritaron, internándose de nuevo con precaución.
•
No le vieron salir. Sin golpe de aparición y sin relieve de fantasía, con presencia inverosímil de tan natural y suave, Chao estaba allí con sus ojos ávidos. Siguió la orilla del bosque, amparado en el marco sombrío, y cruzó en trote de paseo ante el grupo atónito. ¿Era verdad? Eso pensaban los tres hombres quietos sobre la arena candente. Para Chao, en cambio, sí que era verdad su prestancia dura en el foco del sol. Reconocía bien la silueta de Juanito, atisbada horas antes desde la espesura, en una agonía de claridad.
Pero el aviso de alarma, el pergeño raro del jinete y el testimonio evidente de sus propios ojos forzaron la pasividad de Bohorques y los suyos, venciendo el aturdimiento de la sorpresa. Cuando una previsión azarosa se cumple, se duda de la visión palpitante que supone, de su viva realidad, ahora, como siempre, inesperada. ¿Cómo otorgar fe de vida sensible al viejo cuento pueril de guardias y ladrones? Se ha abierto la cortina sin romance del pinar bético: misterio a la luz de pastores fusileros a caballo, en las cabezas el sombrero redondo y simple o la negra mitra bicorne; guerrilla erizada en descubierta, militar acoso, rodeo en la marisma.
Rehechos los tres jinetes expectantes, se miraron: «¿Qué hacemos aquí?»... Bohorques, súbito, enronqueció para exclamar con arresto, al mismo tiempo que aguijaba a su potro:
—¡Voy allá!
—¡Espere, don Juanito —gritó, imperativo, uno de los mayorales. Y los dos hombres, como por un tácito acuerdo, avanzaron para cerrarle el paso con los caballos. Volvió el suyo Bohorques de un tirón salvaje, le sangró el flanco para hacer un regate rabioso y hurtándose, brusco, galopó solo hacia el bandido.
Los dos hombres, fieles y prudentes, le siguieron a distancia, pero pronto quedaron atrás con su jacas sufridas. Juanito se alejaba de los mayorales. El perseguido —fresco y entero como su caballo— juzgaba a los demás suficientemente cansados...
Grave y distante se oye un trémolo, mientras Bohorques, iracundo, deja en la blanda liza sin palenque el sordo impacto de su carrera. Va ígneo por la lentitud meridiana, está rojo en el aire.
Chao está pálido. Hace galopar al soberbio Tragabuches, sin forzarle, antes bien conteniendo su ímpetu con el engarre de su puño avezado. Y como el monte se encorva hacia el oeste y Bohorques sigue, ciego, al fugitivo, ya están los dos solos en un gran campo de silencio.
Pero ha vuelto a oírse, con proximidad redoblada, el trémolo que antes era preludio lejano. Se precipita, en segundos, sobre las capas tórridas, como derrumbe aparatoso, desgarrón de aquella alta soledad callada: entre el perseguido y su atacante, cruza la arena, igual que un velo arrebatado, la rígida sombra del alcotán. Es un avión de Sevilla que pasa, bajo y sucio, sin ver a los jinetes, naturalmente.
Juanito se enardece al creerse observado y corta terreno con codicia. Pero Chao no le responde y se le escurre sin mucho esfuerzo: parece que se esquiva jugando. Envalentonado al ver que no busca pelea, Bohorques le ataja ya sin cuidarse. Pronto le tiene cerca, ve su perfil descolorido, y diríase un niño que va a hacer una locura. Mas surge la acritud viril del señorito encorajinado, salta, maldiciente, el hábito canalla y Juanito lanza, como una piedra, el bárbaro insulto:
—¡Collón!...
Chao detiene la montura y se planta. Su palidez es ahora de granito, su rostro no tiene expresión de vida. Hostiga a Tragabuches, que se arbola, obligándole con su voz bronceada:
—¡Gira, eh!
Echa el animal de cara y le corre los acicates. Inerme y feroz, transmite su ímpetu sin estridencia al galope convulso del caballo: habían botado todos los resortes de aquel organismo, que se desató con la violencia de una racha. Metido en el sol ahora el talle fino del jinete, hace lumbres de peto la placa del cinturón bizarro y copia la venda blanca de su frente un ampo cortijero de cal viva.
Con su amortiguador de arena suave, sofoca la marisma el avance tendido de los caballos, que atacan de poder a poder. Ni testigos, ni voces: algo lleno de pavor en su mudez tirante. Acción desligada, contra el tiempo del mundo, acto de sueño en una extensión ficticia, como el capricho terrible de muñecos sin venas.
La colisión es inminente. Juanito empuña ya la Colt de corvino azul pulido, pero solo queda vigor en sus dedos. Un aliento de fuerza irrumpe allí, precediendo al fantasma que viene sobre él agrandado por el vértigo: sus piernas aflojan la tensión ecuestre, el trauma de visión le sobrecoge, le desarzona, le derriba.
Con pericia increíble sortea el encuentro Chao para no arrollar al caído. Sienta las ancas el caballo al frenazo durísimo y derrapa igual que un torpedo, surcando la arena blanda. Salta el jinete como un raposo y queda inmóvil, abiertas las manos y los ojos limpios. Pero Bohorques, aterrado, se tapa con su potro, se revuelve con ventaja y dispara a quemarropa cinco veces. Sabe manejar el arma corta. Al hacer fuego mueve el brazo en sacudida como si fustigara y cada tiro fuese un trallazo de cómitre sobre carne de siervo. Chao extiende en cruz los brazos y vacila para caer: cinco balas clavadas en su cuerpo como cinco puñales.
Los brazos mismos le sostienen con su cruz, semejante al balancín de un funámbulo. Despacio, mas sin mirarse —igual que los toreros— va hacia Bohorques, hace por él sin esfuerzo aparente. Ya le tiene preso, ya se han cerrado sus manos pálidas: esposa con ellas las muñecas robustas del señorito, estruja la lisa piel de color de rosa y hace crujir las poderosas articulaciones con la tenaza fiera de sus falanges. Pero la llave de tormento cede en su presión mortífera ante la mueca del vencido inerte. Chao le deja tendido y recoge la pistola, caliente todavía. Saca el cilindro y, entre las cápsulas mordidas por el percutor, ve una intacta: la última. Entonces tira el arma con dejadez y su voz apagada murmura en soledad:
—¡Os falta convencimiento!...
•
Enhiesto el vencido, doblado el vencedor sobre la montura, cabalgan los dos, sin prisa, por el campo de Almonte. Como es domingo por la tarde, están desiertas las anchas dehesas ganaderas y ellos siguen el camino desolado del yermo, rara vez hollado por los pastores. Nadie les ve. Media hora de trote acelerado bastó para que la distancia tragara por el sur los puntos imperceptibles que se movían en el último horizonte de marisma. Roto el cerco y libre la grupa, Chao lleva su presa en demanda de poblado, acecha la salida. No tantea el desenlace: obedece, más bien, a la simplicidad enorme del juego elemental que le sentencia. Ha de huir de los hombres para salvarse y ha de volver a ellos para ganar su parte y su partida, para buscar el centro normal de su acción humana, desciñendo antes, con cauta previsión, los alamares crujientes del episodio.
Читать дальше