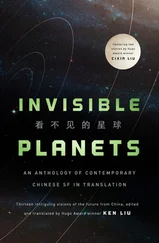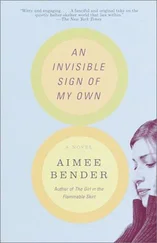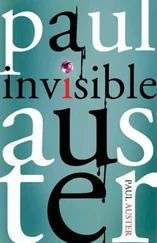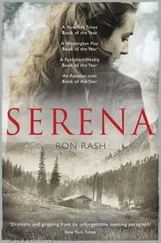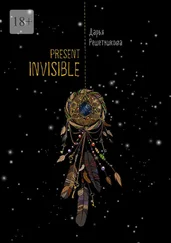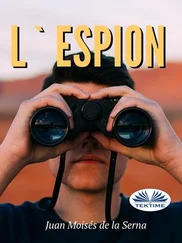«Déjame, déjame marchar a Londres, mamá; esos amigos tuyos son muy simpáticos, y ya son amigos míos desde aquel día que vinieron a verte; con ellos estaré muy bien, ya verás. Quiero irme a Londres, mamá.» Ramón tenía trece años. Adoraba mi madre a sus hijos y le espantaba separarse de ellos; pero soñaba, por otra parte, que salieran del círculo agobiador de las montañas. […]. Y Ramón, con mil recomendaciones maternas, una medalla de la Virgen al cuello y muchos besos, se embarcó para Londres, con un matrimonio andaluz muy amigo de Concha Espina. Tardaría diez años en volver a España.[3]
Ramón partió así para Inglaterra iniciando una etapa en la que pasó asimismo una temporada en México con su padre —del que Concha Espina, mientras tanto, había obtenido el divorcio— y también en Cuba. A pesar de que, lamentablemente, no tenemos apenas noticias de este período, sí podemos afirmar que, ya en esta primera fase de su vida, se va perfilando en Ramón esa personalidad fuerte, firme, decidida, no dispuesta a someterse a compromisos externos. Durante este período, el escritor dio muy pocas noticias a su familia, no envió cartas, cortó las comunicaciones. De hecho, Josefina de la Maza cuenta, en la biografía ya mencionada, que la ausencia de aquel hijo era la obsesión de su madre. Muy conmovedor es el relato que hace la querida hermana del momento en que Ramón regresa, diez años después, a casa; volvió a Madrid, donde se había trasladado la familia por motivos de trabajo de Concha Espina, una de las primeras mujeres que consiguió sola, sin marido, dar sustento a sus hijos con su propia escritura.
De pronto un día sonó el timbre de la puerta a hora desacostumbrada en un hogar tan ordenado como el nuestro. Y a la puerta, con una límpida sonrisa de sus dientes deslumbrados, y con una maleta posada a su lado, estaba un muchacho muy joven. Cuando Julia abrió, aquel joven señor se quitó el sombrero con respetuosa violencia, y casi no podía hablar:
—¿No me conoces?
En lugar de responder, Julia le fue mirando despacio, y de repente echó a correr hacia las habitaciones de mi madre; apenas podía decir:
—¡Es Ramón…, es Ramoncito!
Apenas lo pudo decir, porque ya el hijo estaba abrazando a su madre, besándole las manos y la cara con enorme emoción. Todos sus hermanos le rodeábamos y le mirábamos con un poco de asombro.
Concha Espina, con aquella serenidad augusta, solo decía:
—Te esperaba siempre… Vendrás cansado; ¿dónde está tu equipaje?
Los ojos verdes nos abarcaban en una ancha, fluida mirada, húmedos y alegres. Con donaire, Ramón respondía:
—No creas, mamá, que traigo solo esta maleta… Soy el hijo pródigo que viene con un baúl tremendo. Ahora lo subirán. Deja que te mire… ¡qué guapa estás, madre! Y vosotros…
Nos fue mirando con detenimiento y hacía un comentario, entre emocionado y gracioso, de cada uno. Para Víctor fue el abrazo de los dos hermanos mayores; dos hombres muy jóvenes y muy audaces.
El baúl de Ramón estaba lleno de libros, naturalmente. Libros espléndidos que yo no entendía. Él me regaló aquellos que estaban a mi alcance. [4]
Concha Espina se tranquilizó: tenía a su lado a los dos hijos mayores, sus confidentes, sus puntos de referencia. Los dos se querían mucho, pero no salían juntos, no tenían los mismos amigos. Se querían, sí, pero eran muy diferentes. «La sobremesa se hace muy larga y lo que sale es la voluntad de la madre de enderezar la conversación, Ramón y Víctor quieren y deben seguir su voluntad», escribe Josefina en su libro.
Ramón permaneció en Madrid muy poco tiempo. Acompañó a su madre a Huelva y Riotinto, cuando ella empezó a pensar en una novela sobre las condiciones de vida de los mineros en aquellas explotaciones; pasarían juntos una temporada allí y Concha Espina, con la ayuda de su hijo, escribiría la novela El metal de los muertos, éxito literario de los años veinte.
El estudioso francés Gérard Lavergne afirmó que, en una entrevista a Eva Cargher, esposa de Ramón, esta insistió en la presencia de su marido junto a Concha Espina redactando El metal de los muertos. Además, le enseñó a Lavergne la siguiente dedicatoria de la escritora a su hijo: «A mi queridísimo compañero y colaborador nervense, Ramoncito, con el mayor abrazo». Lavergne continúa diciendo: «La obra en que estaba se estropeó y la dedicatoria fue recortada y pegada en un ejemplar de El metal de los muertos». [5]
Al regreso, Ramón se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central, pero era un ambiente en el que no se encontraba muy cómodo. No aguantaba las reglas impuestas; mal soportaba la sociedad machista, las jerarquías, las formalidades y la rigidez, que no formaban parte de su forma mentis. En el invierno de 1919, el escritor empezó a quejarse; quería ir a Berlín:
Madre, quiero irme a Berlín. En Alemania tengo que aprender muchas cosas. ¿Me voy? Hablo el alemán estupendamente. Quiero estudiar allí mucho. ¿Te parece a ti bien? Me voy, ¿quieres?[6]
Además, un incidente le dificultaba continuar en la facultad: había increpado a Cejador, el profesor de latín. Estudiaban entonces muy pocas chicas, y el docente se complacía en ponerlas en un brete. Así que un día, para defender a una compañera de curso, Ramón levantó la voz y abandonó el aula hecho una furia:
Ramón salió como una centella y dio un portazo de miedo en la puerta del aula. Después se quedó en la calle, en la acera de la Facultad, de repente tranquilo, esperando a sus compañeros. Le rodearon en triunfo.[7]
Dadas las circunstancias, decidió abandonar Madrid para proseguir sus estudios en Alemania, país que amaría siempre. Daba comienzo así un período muy importante en su vida, a lo largo del cual recorrería media Europa. Ramón representa el espíritu de la Generación del 14: hombre culto, abierto, cosmopolita.
Alemania es un país que ama, una nación en la que se siente cómodo. Cortó, como solía hacer, las comunicaciones con su familia; era como si solo soltando el hilo que le conectaba a ellos —y a pesar del amor que sentía— tuviera la capacidad de emerger. Otra vez empezó la que Josefina define como la eterna canción de su madre: «No sé nada de Ramón». Atormentada, preocupada, Concha Espina, mujer cuyo ánimo jamás flaqueaba, decidió ir a visitar a su hijo. Dispuso los pasaportes y con Luis, el hermano menor, y Josefina, viajó a Alemania.
En Berlín, Ramón se estableció en Charlottenburg y allí empezó a frecuentar un estimulante ambiente bohemio; entró en contacto con Paul Klee y Vasili Kandinski, con quienes acudía al teatro o a visitar exposiciones.
Empezó asimismo a trabajar como corresponsal extranjero para el periódico español La Libertad, publicando sus artículos bajo el epígrafe «Desde Berlín» y firmándolos como Ramón de Luzmela. Los artículos de esta primera etapa comienzan a desvelar el hondo espíritu crítico del escritor, su capacidad de captar hasta los pequeños detalles de la realidad circundante, que descomponía en minúsculos pedazos para después analizarlos con lupa, y finalmente, reunirlos otra vez, ofreciendo una imagen totalmente nueva y sorprendente.
En Berlín transcurrió una temporada feliz con su madre, que estaba, no obstante, preocupada porque su hijo se lamentaba de fuertes dolores de cabeza. Lo llevó entonces —según afirma Concha de la Serna, hija del hermano menor de Ramón, Luis— al célebre doctor Freud, que se encontraba en aquel momento en Hamburgo y que, tras la visita de Ramón, concluyó: «Nada que hacer: un temperamento tremendo»:
—¿Es usted español?
—Sí, doctor.
—¡Si yo pudiese hipnotizarle a usted…, dormirle!
—A sus órdenes, doctor.
Aquel hombre de ciencia, famosísimo en el mundo, que no contaba fracasos en sus consultas, fracasó con Ramón de la Serna y Espina.[8]
Читать дальше