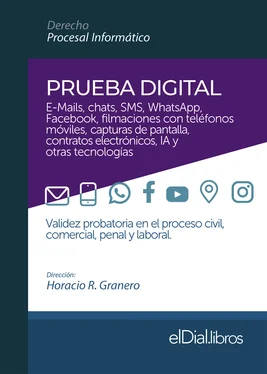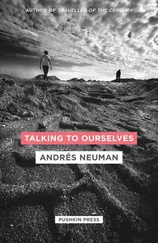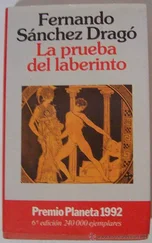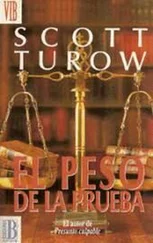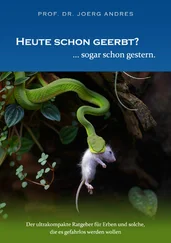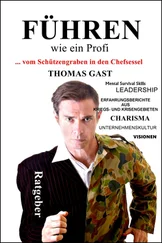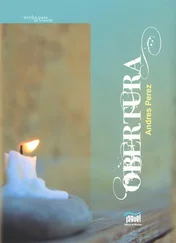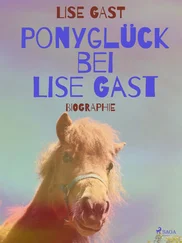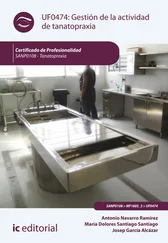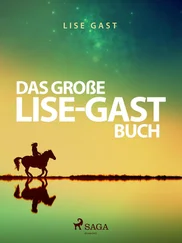Ahora bien, en tales casos se ha dicho que también será necesario flexibilizar en alguna medida aquella regla en virtud de la cual el órgano judicial sólo debería pronunciarse sobre la pertinencia de la prueba ofrecida al momento de dictar su sentencia, porque lo cierto es que esos nuevos medios (o fuentes (53)) de prueba atípicos sólo deberían de ser aceptados en la medida en sean relevantes para coadyuvar a que el proceso logre su objeto, esto es, arribar al mejor conocimiento posible de la verdad relativa a los hechos objeto del litigio. O sea que, en tales supuestos, el aspecto referido adquiere tanta trascendencia como la actuación, que el juez también debe adoptar en lo conducente a la forma y al modo de su producción de aquél en particular, porque al tratarse de un medio de prueba no enumerado es evidente que tampoco tendrá un trámite regulado al efecto en el articulado del Código.
Bajo tal interpretación, podríamos decir que en realidad ese último párrafo del art. 378 del CPCCN resultaría de aplicación en la práctica para tres supuestos en particular; a saber:
a) En primer lugar, para el caso de encontrarse tanto las partes como el propio juez o tribunal con alguna fuente de prueba que, si bien se muestra como novedosa en relación a lo que suele acontecer en la tramitación de los juicios civiles y comerciales, no amerita mayor esfuerzo en la medida en que basta a su respecto con echar mano a alguno de los medios ya reconocidos en forma expresa y en consecuencia aplicar el procedimiento que está específicamente regulado para su producción.
b) Luego, para el supuesto de encontrarse las partes ante una fuente de prueba novedosa, como la electrónica, que si bien puede llevarse al proceso por intermedio de los medios de prueba que ya se encuentran previstos en el articulado del CPCCN, requieren de una cierta flexibilización por parte del órgano judicial en cuanto a la aplicación de las normas procesales que regulan su producción, en orden a que estas últimas puedan acomodarse a lo que es requerido por aquella por intermedio de la analogía.
c) Finalmente, aunque sea lo menos probable, también se debe reconocer la posibilidad de que la novedad e imprevisibilidad por parte del legislador en torno al surgimiento de una cierta fuente de prueba sea tal que no se pueda arrimar la misma al proceso a través de los medios de prueba regulados en forma expresa, y por consiguiente se haga necesario echar mano un poco a la interpretación analógica y otro poco a la creatividad pretoriana, para originar un medio de prueba “atípico”, sea completamente nuevo, o bien que implique una modificación de cierto peso -sustancial- en relación al procedimiento previsto para alguno de los previstos desde antes por la propia norma en glosa.
Tomando en cuenta todo esto, veremos algunas particularidades que presentan las TICs en materia probatoria, particularmente nos ocuparemos de señalar cuál podría llegar a ser la mejor manera de ajustar los clásicos medios probatorios previstos en el CPCCN a las improntas propias de la prueba electrónica; sabiendo de antemano que, como bien señalan Bielli y Ordoñez, “no siempre encajan como una pieza perfecta del rompecabezas, sino que por el contrario, en algunos supuestos, requiere de adaptaciones necesarias para su debida materialización” (54).
VIII. Medios de comprobación
Como se dijo antes, los medios probatorios de comprobación se obtienen a través de un peritaje estrictamente científico -diferente del peritaje de mera opinión o técnico-, el cual permite que en toda persona, tiempo y lugar exista certeza de la verificabilidad de las reglas empleadas.
VIII.1 Prueba pericial (arts. 457 a 478, CPCCN)
Muchas veces “la comprobación de un hecho controvertido, o la determinación de sus causas o efectos, exige la posesión de conocimientos técnicos ajenos al saber específicamente jurídico del magistrado. Esta circunstancia determina la necesidad de que este último sea auxiliado, en la apreciación de ese tipo de hechos, por personas especializadas en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica, y a quienes se denomina ‘peritos’” (55).
Cuando es el órgano judicial el que requiere de ese auxilio en el marco del proceso, esto es, de aquellos conocimientos especializados, que escapan a su cultura general -como ser técnicos, científicos o artísticos-, puede y debe recurrir necesariamente a quienes por sus estudios, experiencia, etcétera, los posean (56); y tales personas no pueden ser otras más que los denominados “peritos”, en tanto que el vocablo proviene del latín “peritus”, y refiere al docto, experimentado o práctico en una materia científica o en un arte (57).
De este modo se puede apreciar que la intervención de aquél se hace necesaria por la simple y sencilla razón de que se supone que el juez debe ser técnico en derecho, al tiempo que generalmente carece de conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia. El perito, por su parte, se caracteriza precisamente porque cuenta con pericia, esto es, habilidad y destreza en el conocimiento de una determinada ciencia, técnica o arte, o en el desarrollo de una cierta actividad, sobre la cual puede ilustrar al juez en su actividad de emitir la sentencia (58).
En palabras de Taruffo: “ los jueces (...) no son omniscientes y éste es un problema en todos los sistemas probatorios. Esta limitación tiene consecuencias muy diversas, la más importante de las cuales es que el juzgador puede no tener el conocimiento científico o técnico que se requiere para establecer y evaluar algunos hechos en litigio. Por otra parte, cada vez con más frecuencia las materias de litigio civil involucran hechos que van más allá de las fronteras de una cultura común o promedio, que es el tipo de cultura no jurídica típica de un juez (...). Cuando la cultura del juzgador no es adecuada para ocuparse de los rasgos técnicos o científico específicos de los hechos litigiosos es necesario complementarla. Por ello, todos los sistemas procesales tienen que utilizar algunas formas de prueba pericial. Esto significa que hay que recurrir a peritos expertos en diversos ámbitos para ofrecer al juzgador toda la información técnica y científica necesaria para decidir el caso” (59).
Vale decir, entonces, junto con Zarco Pérez que “el objetivo fundamental, por no decir el único a cumplir por el perito de oficio, es generar el dictamen pericial, basado en conocimientos científicos, técnicos o artísticos y habiendo actuado objetivamente, conforme a derecho y en forma equidistante respecto de las partes, brindar a través de aquél información suficiente al juez para esclarecerlo en áreas ajenas al derecho y posibilitar a éste, con la prueba pericial y otras arrimadas al juicio, sustentar y dictar sentencia” (60).
En suma, puede definirse “a la prueba pericial como aquella mediante la cual un tercero designado por un tribunal en razón de sus conocimientos científicos o prácticos, ajenos al saber común y jurídico del magistrado, le informa acerca de los hechos percibidos o deducidos, sus efectos y causas, y el juicio que los mismos le merecen, a objeto de que éste sobre tales bases pueda formar su convicción acerca de ellos” (61). Y puede pensarse en el perito, como “un ayudante del tribunal cuya función consiste justamente en brindarle la información especializada que necesita, en términos objetivos, independientes e imparciales” (62).
Sentado lo anterior, debe traerse a colación el hecho de que “la irrupción de las TICs, la expansión de su uso y la aparición de conflictos en los que es necesario obtener evidencia contenida en soportes informáticos ha estimulado el desarrollo de una novedosa variedad de expertos o peritos judiciales que practican la informática forense” (63).
Читать дальше