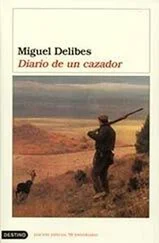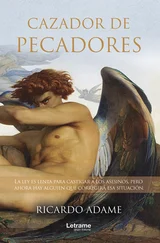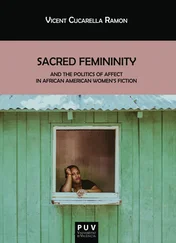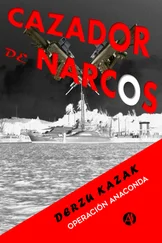De pronto, sin ningún motivo aparente, Pony empezó a quitarse la ropa: primero la camisa talla XXL, que tiró a un lado del camino. Cuando le tocó el turno a los pantalones, al inclinarse para sacar el pie de las anchas perneras, la cámara mostró unos senos rotundos y bronceados, exhibidos en una camisa de tirantes ajustada, atenazados en un escote que más bien parecía un escaparate. Llevaba unos vaqueros cortísimos, que dejaban al aire unas piernas breves, pero muy bien contorneadas.
Por último, lanzó la gorra que llevaba, sacó la nueva, se la puso, y cargada con la mochila a la espalda, cruzó con paso decidido la hilera de árboles que separaban el sendero de la carretera. Una vez hubo llegado junto a la cuneta, estiró el brazo y levantó el dedo pulgar, en un inequívoco gesto de autoestopista. En menos de un minuto, un coche se detuvo. Pony se acercó, de manera que su cámara mostró al conductor. Era un chaval alelado, con pinta de haber almorzado suelas en los recreos hasta el bachillerato, que la contemplaba con la expresión más estúpida que había visto en mi vida.
—Disculpa —dijo ella con voz arrebatadoramente sensual—, ¿serías tan amable de dejarme en la primera estación que te venga de paso?
Antes incluso de que Pony hubiese comenzado a formular la pregunta, el paleto ya estaba dando arrítmicos cabezazos de asentimiento, así que ella, después de dejar escapar una risa jovial, se dispuso a entrar en el coche.
Definitivamente, aquello no tenía ninguna pinta de ser un ingenioso ardid para ganar el juego. Activé el sonido de mi micrófono y, con la voz distorsionada a lo Jigsaw, exclamé:
— Jugadora Pony, te recuerdo que las leyes del Centinela prohíben tajantemente hacer uso de un vehículo o medio de transporte, cualquiera que fuese el conductor, a no ser que consigas una carta del juego que te lo permita de forma expresa y concreta. Si no obedeces las reglas, serás expulsada del juego inmediatamente con Deshonor Supremo, debiendo volver a depositar los artilugios ganados en el sitio donde fueron encontrados .
Por toda respuesta, Pony, que ya estaba dentro del coche, tomó la mano derecha del panoli, que, embobado, se dejó hacer como un títere; ella puso la mano a unos diez centímetros de sus ojos y de la cámara que tenía en las gafas. Entonces, uno a uno, le escondió los dedos, excepto el corazón, y se puso a exhibir ante mis ojos la peineta resultante. Al cabo de unos segundos, se cortó la señal.
La puerta blindada daba paso a un pasillo de unos diez metros, que desembocaba en un ascensor. Después de descender lo que a Bálenger le parecieron unos cuatro pisos, el ascensor se detuvo. Al abrirse, sus puertas mostraron otro pasillo, de unos quince metros de longitud, que se ensanchaba en el extremo para dar cabida a una enorme puerta redonda acorazada, como las de las cámaras de alta seguridad de los bancos, franqueada por dos guardias. Después de un breve saludo, los vigilantes se apartaron para permitir que Camille y Pierre apoyasen sus pulgares sobre un lector de huellas dactilares. Sonó un chasquido, y la puerta, descorriéndose con suavidad, dejó ver lo que custodiaban sus cincuenta centímetros de metal forjado: una sala espaciosa, de unos veinte metros cuadrados, cuya única decoración la constituía una mesa, sobre la cual descansaba un estuche no mayor que un ordenador portátil. Frente a ellos, un cristal cortaba en dos la estancia, permaneciendo la mitad que quedaba detrás del mismo en una misteriosa penumbra. Camille se acercó a un interruptor que había en la pared derecha, lo pulsó y la mitad oculta se iluminó.
Bélanger pudo ver cómo un gracioso caniche les observaba detrás del cristal, con expresión curiosa.
—Señor Bélanger, le presento a Tommy; Tommy, este es el señor Bélanger —dijo la joven científica con voz cantarina—. ¿Verdad que es un encanto?
—Vaya que sí —reconoció él, al tiempo que una punzada de indignación aguijoneaba su pecho; pese a que Stéphanie le había comentado que habían experimentando con perros, hasta ese momento no había sido consciente de lo que eso podía implicar. A saber qué atrocidades podrían haber cometido con ellos, y cuántos habrían tenido que ser sacrificados para llegar al extremo en que esta criatura mereciese más protección que el mismísimo presidente de la República. Al menos el animal, rodeado de juguetes de todas las formas y colores, parecía feliz, a pesar de su encierro; Bélanger observó, además, que las baldosas del suelo de la cámara donde estaba confinado Tommy reproducían los símbolos de las cartas Zener. “Este doctor Vipond, y su sentido del espectáculo…”, pensó Bélanger.
Moviendo la simpática cola, Tommy subió el hocico hacia uno de los pequeños agujeros de respiración del cristal, para oler la mano que Camille le acercaba afectuosamente.
—Y, además, es un perro muy listo… ¿Verdad que sí, Tommy? Venga, vamos a demostrárselo al señor Bélanger —terció Pierre, al tiempo que se dirigía al estuche que había en la mesa y lo abría. Dentro había varias gafas de sol; los científicos cogieron una cada uno y se las pusieron, e invitaron con un gesto a Bélanger a hacer lo mismo.
—No nos ve los ojos, ¿verdad? —preguntó Pierre.
—En absoluto —admitió Bélanger.
—Sin embargo, ¿puede distinguir todavía a Tommy y los detalles de la sala, así como los símbolos de las baldosas?
—En efecto —respondió Bélanger con un tono ligeramente teatral.
—Perfecto —aprobó Camille—, nosotros tampoco le vemos los ojos a usted. Y por supuesto, tampoco Tommy.
—Ahora, vamos a mostrarle de qué es capaz este perrito —dijo Pierre—. Ahora, si nos permite, Camille y yo vamos a dejarles solos.
Los dos científicos abandonaron la cámara por un acceso lateral. Al cabo de unos segundos, Bélanger oyó la voz de Pierre por un interfono.
—Por favor, elija alguno de los signos que ve en las baldosas. Sin decirnos cuál es, mírelo fijamente y concéntrese en él durante un minuto.
—De acuerdo —aceptó Bélanger. Tras una breve duda, se decantó por la estrella verde.
Al cabo de medio minuto, Tommy levantó sus cuartos traseros del suelo, trotó hasta la baldosa de la estrella y se sentó en ella, moviendo la cola.
—Es sorprendente —reconoció Bélanger.
—Haga otra prueba —le animó Camille—, escoja otro signo.
Esta vez, Tommy se levantó y se dirigió a la baldosa con las ondas azules, donde se detuvo. A Belánger se le escapó una exclamación de asombro.
—Estoy flipando —masculló—. Estoy flipando, estoy… ¿Cómo lo han hecho?
—Eso es el psicoeco, señor Bélanger —dijo Pierre. Se oyó un tac y el aspirante a espía psíquico observó cómo se abría una portezuela al lado de Tommy, de la que cayó una golosina. El animalillo la devoró al instante.
—Tommy es capaz de leer los pensamientos de cualquiera que esté a treinta metros de él —explicó Camille.
—Aproximadamente —puntualizó su colega.
Bélanger estaba boquiabierto.
—Es realmente asombroso…
Camille y Pierre regresaron a la habitación.
—Imagínese lo que ocurrirá si logramos que funcione en humanos. —Camille apenas ocultaba su entusiasmo de empollona con gracia—. Nuestros servicios de inteligencia serán invencibles.
—¿Y las barreras físicas influyen de alguna manera? —inquirió Bélanger.
—No, por lo que sepamos —respondió Pierre.
—Entonces, ¿por qué se han metido en el otro cuarto?
—Le es más fácil concentrarse en las personas que ve.
—Y no solo tiene que focalizarse en un individuo en concreto —añadió Camille—. Como usted sabe, el flujo de pensamientos de los humanos es continuo y bastante caótico. Se entremezclan ideas, recuerdos, intenciones, deseos…
Читать дальше