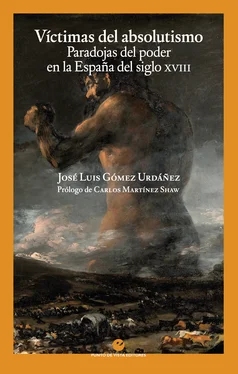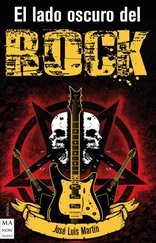La contestación de Ordeñana, el 12 de diciembre, fue durísima, como era previsible. También fue muy política, pues los ensenadistas necesitaban la apariencia de neutralidad mientras duraba el rearme de ocho años y la indulgencia de Inglaterra (así califica Carlos Martínez Shaw la actitud de mantener la neutralidad a pesar del enorme potencial bélico de que disponía mientras el rearme español estaba a medias). Ordeñana se escudó en la respuesta «lo que oí a varios franceses» y anticipó que observaba «la más exacta neutralidad, suspendiendo mi juicio sobre el Paralelo». Pero inmediatamente pasó al reproche. Para empezar, los autores franceses que había esgrimido Feijoo, Voltaire, Fontenelle y el diccionario histórico de Moreri, le parecían otro error gravísimo: «Ninguno mejor que usted puede conocer lo despreciable de estas autoridades». Luego, seguía con cada uno de ellos, especialmente con Voltaire, que «últimamente ha decaído tanto en Francia que ya no se hace caso de él, motivo sin duda que le ha precisado a buscar su fortuna fuera de aquel reino, habiéndose transferido a Berlín, en donde al presente se halla» (y donde editó, en 1751, El siglo de Luis XIV, que Ordeñana tuvo en su biblioteca). Luego, Ordeñana hacía un extenso panegírico de Luis XIV, incluyendo su protección al catolicismo (por la revocación del edicto de Nantes).
Antes de que Ordeñana escribiera su durísima respuesta, Feijoo había cumplido lo que le prometió y había escrito una segunda parte, el 23 de noviembre de 1750, que se apresuró a enviarle. Algo debía de haber oído el padre maestro, pues el tono de esta carta era muy diferente a la anterior. Seguramente, le informaron mejor de lo mucho que habían cambiado las cosas tras la muerte de Felipe V —y más desde la paz de Aquisgrán— y de que el nuevo rey, al que había ensalzado en su dedicatoria, se jactaba de hablar de igual a igual con sus primos franceses, creyendo —y en ello se empleaban los ministros— que en toda Europa se conocía que ya España no estaba subordinada a Francia. Por eso, importaba recalcar que Fernando VI era el bisnieto de Luis el Grande y que, como «no quería guerra con nadie», no había por qué hablarle de reyes a caballo caracoleando a la cabeza de sus tropas. Ordeñana y Ensenada sabían lo que había costado hacer firmar a Fernando VI la paz de Aquisgrán sin que se considerara humillado por los franceses (que es lo que pensaba Carvajal hasta que el tozudo se convenció de que no había nada que hacer). Así que Feijoo torció el brazo y acabó deshaciéndose en loas hacia Fernando VI, «un monarca a quien adoro», y hacia su antepasado Luis XIV, explicando su nueva actitud así: «Mucho más inclinado me siento a preconizar las glorias de un príncipe, sobre católico y vecino, ascendente de un monarca a quien adoro, y de otro, a quien venero, que las de otro heterodoxo, distante y que por ninguna parte puede inspirarme algún afecto apasionado».
Al fin nuestro erudito comprendía y colaboraba con los que fabricaban al rey pacífico: «Nunca les propondría (a Fernando y Bárbara) como modelo proporcionado a su imitación a algún príncipe guerrero, o famoso por sus expediciones militares». Feijoo lo había entendido: el modelo era el contrario, el de «aquellos que incesantemente se aplicaron a procurar el mayor bien para sus reinos: justos, pacíficos, padres de sus vasallos».
Son palabras que parecen salir de la boca de Ensenada. Con intención de terminar el diálogo una vez conseguido el objetivo, Ordeñana contestó a esta carta rápidamente, el 31 de diciembre, reparando que «en ella se explica usted en términos aún más indulgentes que en la primera hacia Luis XIV, declarándole no solamente grande, sino muy grande, que vale lo mismo que máximo». Y como coronación del éxito que significaba haber hecho rectificar nada menos que a Feijoo, Ordeñana escribía: «Nuestro monarca y su primo dos veces hermano Luis XV tienen ejemplos ilustres que seguir sin salirse de su familia en las dos líneas de España y Francia».
El 26 de enero contestó Feijoo con agradecimientos y algún reparo, a lo que Ordeñana, dando por finalizado el carteo, respondió el 28 de febrero de 1751, insistiendo en el panegírico de Luis XIV y refutando todavía cualquier punto negativo o argumento desfavorable de las cartas anteriores de Feijoo. También con un cierto hartazgo, pues del todo Feijoo no se desdecía, sino que empleaba otros circunloquios. Era inevitable: Feijoo era un intelectual, no un político; además, seguramente, no era ya consciente de las nuevas ideas que irrumpían en el Madrid de la neutralidad. Ignacio de Luzán, recién llegado de la embajada francesa, traía un nuevo gusto literario; sus Memorias de París —dedicadas al padre Rávago— eran una loa constante a Francia y a la cultura francesa, mientras, como hombre de moda, recibía de Carvajal el encargo del proyecto de creación de una Academia de Ciencias y Letras. En el borrador, de 1751, proponía a todos los intelectuales para académicos, incluidos Sarmiento, Mayans, Pingarrón, Burriel, entre otros, pero no a Feijoo.
La situación política se fue enrareciendo y, al final, todo se precipitó tras la muerte de Carvajal el 8 de abril de 1754. Un año antes, Feijoo había publicado todavía un tomo más de la Cartas eruditas, el cuarto, que dedicó a Bárbara de Braganza, una solución inteligente: uno al rey, otro a la reina. Pero ya no habrá otro hasta que llegue Carlos III y termine el Gobierno de Ricardo Wall, que ni a Sarmiento ni a Feijoo podía satisfacerles.
Silencio, pues ganó el bando contrario
Desterrado Ensenada el 20 de julio de 1754, víctima de los que habían estado cobijados con los «tres del conjuro» —Huéscar, Valparaíso y Wall— a la sombra de Carvajal, el ministro de Estado difunto, Feijoo puso fin al combate, mientras su amigo Sarmiento, que había salido de la corte «quitándose de en medio en aquellos momentos críticos», en acertada expresión de José Santos Puerto, se mostraba «escarmentado y desengañado de uno y otro mundo, literario y político», como les decía a los duques de Medina Sidonia un año después. Para salir de Madrid, dijo que había pedido permiso por escrito a Carvajal, pero en realidad partió varios días después de su muerte, «a últimos de abril cuando se me ofreció salir de Madrid, como de hecho salí a cinco de mayo del mismo año». Así, pues, Sarmiento sabía antes de partir que el duque de Huéscar, que se había hecho cargo interinamente de la Secretaría del difunto don José de Carvajal y que era mayordomo del rey, ya había decidido quién iba a ser el sucesor: el irlandés Ricardo Wall y Devreux (en realidad, un jacobita nacido en Nantes). Sabía también que el padre Rávago se escandalizó y que, en la embajada francesa, el duque de Duras dio por perdido a Ensenada, como otros de sus allegados, que hicieron las más negras conjeturas sobre su futuro. Jaime Masones de Lima, embajador en París, se encerró en la Embajada y escribió el 5 de agosto a Wall una sarta de sandeces en torno a la conspiración a favor de Carlos de Nápoles:
La voz general —decía Masones de Lima, el Cegato— se reduce a que se trataba por Ensenada y su partido (en que por consiguiente metían a mí juntamente con la reina viuda) la negociación de que nuestro amo abdicase la corona, entraba en ella el rey de Nápoles y pasase a aquella el infante duque de Parma, lo cual descubierto por la reina nuestra señora disuadió al rey que conoció los malos consejeros y prorrumpió en castigarlos.
El embajador Masones, que según Choiseul era «el mejor hombre del mundo, pero el más inepto ministro que haya habido nunca», solo acertaba al decirle al ministro que «Rouillé me soltó la especie de si los ingleses habrían contribuido a la caída del marqués», lo que obviamente para Wall no era ninguna novedad, pues él estaba al corriente de todo. Otro que también se asustó fue el abate Gándara, acérrimo ensenadista y partidario de los jesuitas, que vio en la caída del marqués el principio del fin de la Compañía. Años después, en 1770, le veremos recordar, preso en Pamplona, sus presentimientos a partir de aquel aciago 20 de julio de 1754.
Читать дальше