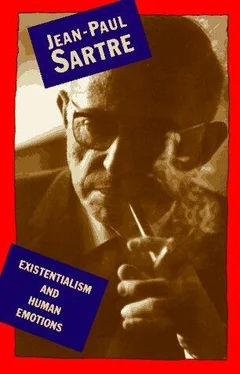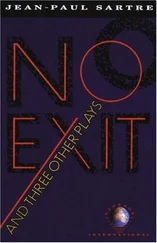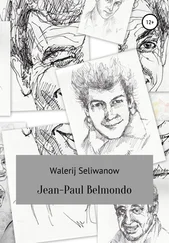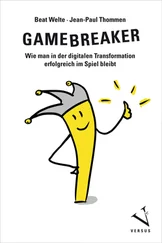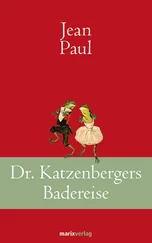Jean-Paul Sartre - La Náusea
Здесь есть возможность читать онлайн «Jean-Paul Sartre - La Náusea» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Философия, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Náusea
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Náusea: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Náusea»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La Náusea — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Náusea», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
De modo que este príncipe de la ciencia me había inspirado algunos sentimientos fuertes la primera vez que oí hablar de él. Ahora estaba en su presencia, y me sonreía. ¡Cuánta inteligencia y afabilidad en su sonrisa! Su cuerpo regordete reposaba muellemente en el fondo de un gran sillón de cuero. Este sabio sin pretensiones ponía en seguida cómoda a la gente. Hasta hubiera pasado por un infeliz de no ser por la espiritualidad de su mirada.
No hacía falta mucho para adivinar la razón de su prestigio: era querido porque lo comprendía todo; se le podía decir todo. Se asemejaba un poco a Renan, en suma, pero más distinguido. Era de los que dicen: “¿Los socialistas? ¡Bueno, yo voy más lejos que ellos!” Para seguirlo por este camino peligroso, era preciso abandonar en seguida, estremeciéndose, la familia, la Patria, el derecho de propiedad, los valores más sagrados. Hasta se dudaba un segundo del derecho de la “élite” burguesa a mandar. Un paso más, y de improviso todo quedaba restablecido, maravillosamente fundado en sólidas razones, a la antigua. Uno se volvía y divisaba allá atrás a los socialistas, lejos ya, muy pequeños, que agitaban el pañuelo gritando: “Espérennos”.
Además, yo sabía por Wakefield que el Maestro gustaba, como él mismo decía, de “alumbrar las almas”. Como se mantenía joven, le agradaba rodearse de juventud; recibía con frecuencia a los jóvenes de buena familia que se destinaban a la medicina. Wakefield había estado varias veces a almorzar con él. Después de la comida pasaban al salón de fumar. El Jefe trataba como si fueran hombres a esos estudiantes que no estaban aún muy lejos del primer cigarrillo; les ofrecía cigarros. Se tendía en un diván y hablaba largamente, con los ojos entrecerrados, rodeado por la multitud ávida de sus discípulos. Evocaba recuerdos, contaba anécdotas, deduciendo moralejas picantes y profundas. Y si entre esos jóvenes bien educados había alguno que le hacía frente, Parrottin se interesaba especialmente en él. Lo incitaba a que hablara, lo escuchaba atentamente, le sugería ideas, temas de meditación. Era forzoso que un día el joven lleno de ideas generosas, excitado por la hostilidad de los suyos, cansado de pensar solo y contra todos, pidiera al Jefe que lo recibiese a solas; y balbuciente de timidez, le entregaba sus más íntimos pensamientos, sus indignaciones, sus esperanzas. Parrottin lo estrechaba contra su pecho. Decía: “Lo comprendo, lo comprendí desde el primer día”. Conversaba. Parrottin iba lejos, más lejos aún, tan lejos que el muchacho lo seguía a duras penas. Con algunas pláticas por el estilo, podía observarse una sensible mejoría en el joven rebelde. Veía claro en sí mismo, aprendía a conocer los vínculos profundos que lo ligaban a su familia, a su medio; comprendía por fin el papel admirable de la “élite”. Y para terminar, como por arte de magia, la oveja descarriada que había seguido a Parrottin paso a paso, se encontraba en el redil, ilustrada, arrepentida. “Ha curado más almas”, concluía Wakefield, “que yo cuerpos”
Rémy Parrottin me sonreía afablemente. Dudaba, trataba de comprender mi posición para cambiarla despacito y conducirme al redil. Pero yo no le tenía miedo: no era una oveja. Miré su hermosa frente serena y sin arrugas, su pequeño vientre, su mano abierta sobre la rodilla. Le devolví la sonrisa y lo dejé.
Jean Parrottin, su hermano, presidente de la S. A. B., apoyaba las dos manos en el borde de una mesa cargada de papeles; toda su actitud daba a entender al visitante que la audiencia había terminado. Su mirada era extraordinaria; parecía abstracta, y brillaba de derecho puro. Sus ojos deslumbrantes le devoraban toda la cara. Debajo de ese incendio, advertí unos labios delgados y prietos de místico. “Es extraño”, me dije: “se parece a Rémy Parrottin”. Me volví hacia el Gran Jefe; al examinarlo a la luz de este parecido, surgía bruscamente de su dulce rostro un no sé qué árido y desolado, el aire de familia. Regresé a Jean Parrottin.
Este hombre tenía la simplicidad de una idea. Sólo le quedaban huesos, carne muerta y Derecho Puro. Un verdadero caso de poseso, pensé. Cuando el Derecho se apodera de un hombre, no hay exorcismo que pueda expulsarlo; Jean Parrottin había consagrado toda su vida a pensar en el Derecho, nada más. En lugar del incipiente dolor de cabeza que yo sentía, como siempre que visito un museo, él hubiera sentido en sus sienes el derecho doloroso a que lo cuidaran. Era preciso no hacerlo pensar demasiado, no llamar su atención sobre realidades desagradables, sobre su muerte posible, sobre los sufrimientos de los demás. Sin duda, en su Techo de muerte, en la hora en que, desde Sócrates, es de rigor pronunciar algunas palabras elevadas, dijo a su mujer, como uno de mis tíos a la suya que lo había velado doce noches: “A ti, Thérèse, no te doy las gracias; no has hecho más que cumplir con tu deber”. Cuando un hombre llega a esto, hay que quitarse el sombrero.
Sus ojos, que yo miraba embobado, me despedían. No me fui; estuve resueltamente indiscreto. Sabía, por haber contemplado mucho tiempo en la biblioteca del Escorial cierto retrato de Felipe II, que cuando se mira a la cara un rostro resplandeciente de derecho, al cabo de un momento ese brillo se apaga y queda un residuo ceniciento; ese residuo era el que me interesaba.
Parrottin ofrecía una hermosa resistencia. Pero de golpe se apagó su mirada; el cuadro se empañó. ¿Qué quedaba? Ojos ciegos, la boca delgada como una serpiente, y mejillas. Mejillas pálidas y redondas, de niño; se desplegaban en la tela. Los empleados de la S. A. B. nunca las habían sospechado; no se demoraban demasiado en el despacho de Parrottin. Al entrar encontraban esa terrible mirada como un muro. Detrás, estaban a cubierto las mejillas, blancas y blandas. ¿Al cabo de cuántos años las había notado su mujer? ¿Dos? ¿Cinco? Me imagino que un día, mientras el marido dormía a su lado y un rayo de luna le acariciaba la nariz, o mientras digería penosamente, a la hora del calor, recostado en un sillón, con los ojos entrecerrados y un charco de sol en la barbilla, se había atrevido a mirarlo de frente: toda esa carne se le apareció sin defensa, abotagada, babosa, vagamente obscena. Sin duda a partir de entonces Mme. Parrottin asumió el mando.
Retrocedí unos pasos, envolví en una sola ojeada a todos los grandes personajes: Pacôme, el presidente Hébert, los dos Parrottin, el general Aubry. Habían usado sombrero de copa; los domingos encontraban en la calle Tournebride a Mme. Gratien, la mujer del alcalde, que vio a Santa Cecilia en sueños. Le dirigían grandes saludos ceremoniosos cuyo secreto se ha perdido.
Estaban pintados con gran exactitud, y sin embargo, bajo el pincel, sus rostros habían perdido la misteriosa debilidad de los rostros humanos. Sus caras, aun las más flojas, eran netas como porcelana: en vano buscaba yo algún parentesco con los árboles y los animales, con los pensamientos de la tierra o el agua. Pensaba que en vida no habían tenido ese carácter de necesidad. Pero en el momento de pasar a la posteridad se habían confiado a un pintor de renombre para que operara discretamente en sus rostros esos dragados, esas perforaciones, esas irrigaciones que transformaran el mar y los campos en los alrededores de Bouville. De este modo, con el concurso de Renaudas y Bordurin, habían avasallado a toda la Naturaleza: afuera y en sí mismos. Lo que estas telas ofrecían a mi mirada era el hombre repensado por el hombre, con su más bella conquista como único adorno: el ramillete de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Admiré sin reservas al género humano.
Habían entrado un señor y una señora. Estaban vestidos de negro y trataban de pasar inadvertidos. Se detuvieron, sobrecogidos, en el umbral de la puerta, y el señor se descubrió maquinalmente.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Náusea»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Náusea» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Náusea» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.