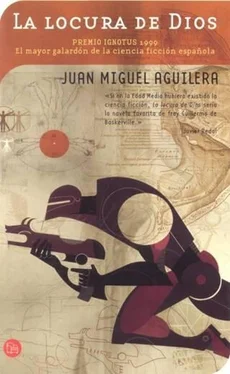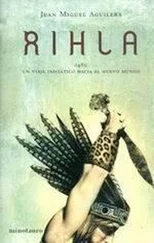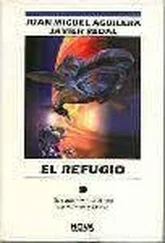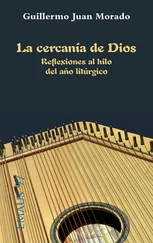Y éstas fueron las últimas palabras que me dirigió.
Berenguer de Rocafort tampoco quería oír hablar de nada que no fuera la muerte de los asesinos de Roger de Flor y los ciento treinta almogávares de su escolta.
En cambio, era propicio a hablar de la forma y manera de matar el máximo número de griegos posible, pero yo no estaba dispuesto a fabricar pólvora y reproducir los pocos pyreions explosivos que habíamos traído de Apeiron para que él las usara en su venganza.
Cuando xor Miguel Paleólogo comprendió que los catalanes no tenían ninguna intención de abandonar Gallípoli por las buenas, sitió la ciudad con un ejército compuesto por griegos, genoveses, turcos y alanos.
Era irónico; antiguos aliados y enemigos de Roger unidos finalmente contra lo que quedaba de su ejército. Era como ver a los fantasmas del pasado levantarse de sus tumbas y juntar sus armas contra sus verdugos.
Rocafort dirigió entonces sus naves hacia Constantinopla, y envió embajadores para pedir explicaciones al Emperador por la traición de su hijo y co-regente; pero Andrónico mandó prender y descuartizar a la embajada almogávar.
Empezó así la mayor venganza jamás conocida por el hombre.
Rocafort venció al ejército aliado de Miguel Paleólogo en Apros y acto seguido los almogávares recorrieron a sangre y fuego las costas de la Propóntide hasta Constantinopla, y los puertos del mar Negro y de Tracia.
Ningún lugar del Imperio estaba ya fuera del alcance del vengativo brazo de los catalanes. La desgracia había caído sobre los últimos restos del antaño poderoso Imperio romano.
Yo abandoné este escenario de muerte y sangre y regresé solo a mis tierras, a Mallorca. Ya no me quedaba ninguna esperanza de que Apeiron pudiera ser rescatada del asedio tártaro. En ocasiones tenía sueños en los que veía las hermosas torres de cristal de la ciudad hundirse como castillos de naipes, y a sus pacíficos y amables ciudadanos masacrados por las bestiales huestes tártaras.
Soñaba con Joanot de Curial, con Ricard, y con los almogávares que habían quedado en Apeiron para morir luchando por aquella isla de razón en un mundo enloquecido.
A veces me preguntaba si estos sueños resultarían ser tan reales como otros que había tenido en el pasado; y esta posibilidad me llenaba de un terror incontrolable.
Una vez soñé con la consejera Neléis.
El Adversario no ha muerto, Ramón, me dijo; fracasamos al intentar destruirlo.
¿Podía ser esto cierto?
Los años pasaban, y la Plaga con la que había amenazado toda la vida de este mundo no se había desencadenado.
Quizás era una mentira, como otras tantas que me contó aquella criatura diabólica. Como su afirmación de que había sido ella la que había creado la vida sobre la Tierra. De que era un dios. Un dios loco y derrotado. ¿O quizá no? La locura me rodea incansable y enfermiza… Porque el Mal participa del infinito y el Bien de la naturaleza de lo finito.
Me entrevisté varias veces con el Papa en Aviñón, y tampoco conseguí que moviera un dedo por Apeiron.
A fuerza de luchar contra la locura me estaba ganando la fama de loco y, quizá por eso, el Sumo Pontífice no quiso dar ningún crédito a mis palabras.
Desde Aviñón viajé a París, y allí, unos meses después de mi entrevista con el Papa, fui visitado por aquel misterioso florentino.
Tendría unos cuarenta años y un rostro presidido por una enorme nariz aguileña y unos ojos hundidos que destellaban llenos de pasión bajo espesas cejas negras. Mirar aquel rostro era como ver mi imagen en un espejo cuarenta años atrás.
No quiso darme su nombre, pues afirmó ser un proscrito perseguido a muerte por jefes de su ciudad, pero sí me dio muchos detalles sobre su desgracia: al parecer era miembro destacado de una de las facciones políticas de la ciudad de Florencia, los blancos, de tendencia gibelina, enemigos irreconciliables de los negros, exégetas del Papa. La sangrienta rivalidad entre las dos facciones hizo que el Sumo Pontífice enviara a Carlos de Valois, hermano del rey de Francia, como pacificador. El paciere condenó a la hoguera a más de seiscientos blancos, y mi extraño interlocutor logró salvar la vida por muy poco. Desde entonces se había mantenido oculto y vivía bajo una falsa identidad.
– Sé de vuestra entrevista con el Papa -me dijo, escrutándome con sus intensos ojos oscuros-, pero no lograréis nada por ese camino.
Me pregunté si mi fama de loco habría llevado a un demente hasta mi casa. Le pedí que se explicara con claridad. Él, por toda respuesta, desenrolló cuidadosamente un gran pergamino que había traído consigo. Al acercarme a ver qué era aquello, no pude reprimir una exclamación de sorpresa.
Era un mapa. Un mapa del infernal abismo en el que nos habíamos enfrentado al Adversario. En aquella proyección plana, la inmensa espiral de terrazas, parecía una serie decreciente de anillos concéntricos. Alcé la vista hacia él, y le pregunté:
– ¿Dónde habéis obtenido este documento?
– Un hombre, un viajero llegado de tierras remotas me describió este lugar y yo tracé el mapa. Me aseguró que vos podríais certificarme su autenticidad.
Le sujeté por los hombros, y le pedí que me diera más detalles sobre aquel viajero. El florentino se zafó de mí, y me dijo que nunca había visto el rostro de aquel hombre.
– Siempre iba embozado con una ancha capucha ocultando su rostro -me dijo-, y siempre nos encontramos en la oscuridad. Afirmaba ser un proscrito como yo.
– ¿Qué más os dijo?
– Que Apeiron fue destruida, y que sus gentes se han diseminado por todo el mundo. El era uno de ellos, un vagabundo en un mundo temible y despiadado.
– ¿Os habló de mí? -pregunté-. ¿Me conocía?
– Os conocía -asintió el florentino-; pero me dijo que vos a él no. También me dijo que vuestros amigos no sobrevivieron, que murieron luchando heroicamente por Apeiron. Y que no lograsteis destruir al Adversario, tan sólo dañarlo gravemente. Durante mil años el Adversario permanecerá oculto en las profundidades de su guarida, recuperando sus poderes y su vitalidad; pero, transcurrido este tiempo, volverá a salir para enfrentarse nuevamente al Hombre. Ese último combate decidirá el destino de nuestra raza, y sólo podremos vencerle si nuestras mentes y nuestra ciencia han alcanzado la plenitud de su desarrollo.
– ¿Y cómo lograremos eso, ahora que Apeiron ha sido destruida? -le pregunté apesadumbrado.
El florentino meditó un instante antes de responderme; al parecer, intentaba recordar con exactitud las palabras del viajero.
– El me pidió que os transmitiera una última esperanza: «Apeiron ha sido destruida, pero no así su espíritu. Éste se ha visto diseminado por toda la Tierra, como semillas que traerán un nuevo nacimiento para la humanidad». Éstas fueron sus palabras, aunque no estoy seguro de comprenderlas completamente. ¿Vos sí?
Tampoco lo sabía, como no tenía la seguridad de que aquel florentino no fuera un loco. Yo le había narrado a tanta gente la desdicha de Apeiron, que aquel hombre muy bien podría haber urdido el engaño con la información que yo mismo había proporcionado.
Se despidió poco después, pidiéndome que no le hablara a nadie de su visita.
¿A quién le iba a hablar, si no había nadie que quisiera escucharme?
Había ido deslizándome entre la realidad y la locura y me había quedado entre tinieblas. Me abrasaba, suspiraba, lloraba, me agitaba sin hallar descanso ni consuelo, cargando con un alma rota y ensangrentada que no toleraba ya a su portador.
Anduve descarriado y casi olvidé a Dios ante la vista de una ciudad que creí suya pero que tan sólo era obra de los hombres: Apeiron, que murió sola y rodeada de enemigos, esperando una ayuda que nunca llegó, porque nadie quiso escuchar a un viejo loco contar cosas terribles. Nadie…
Читать дальше