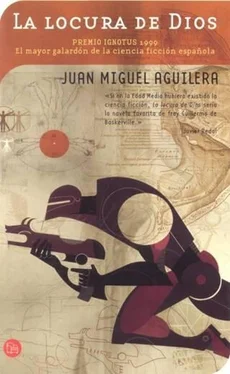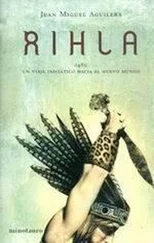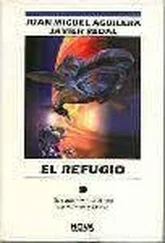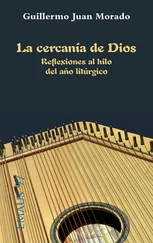– Esos dos siguen allí -continuó diciendo el capitán griego-, y disponen además de un arma mágica que parece obra de Satanás: ¡Un trueno horrible que es capaz de matar a un hombre a gran distancia!
El pyreion que llevaba Guzmán. Ahora estaba seguro de que eran ellos, y sentí una gran alegría por esta certeza.
Marulli me observó con cuidado, y preguntó:
– Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Siempre has tenido fama de hechicero. ¿Es esa arma que hace estallar el trueno producto de tu ciencia alquímica?
– No -respondí-; se trata de un pyreion explosivo, y es producto de la ciencia de la ciudad del Preste Juan de la que antes te he hablado. La misma ciencia que en el pasado creó el fuego griego.
Marulli sacudió la cabeza para indicarme que no quería seguir oyendo hablar de esto. Su órdenes eran muy claras, y aquel hombre carecía del más mínimo rastro de imaginación. Era como intentar razonar con un autómata.
– Eso no importa -dijo-; porque tus amigos siguen allí encerrados, y con estas armas fabulosas, no tenemos forma de desalojarlos, si no es por hambre.
– Pero el Basileo no quiere esto -comprendí.
– No, es cierto -admitió Marulli-. Xor Miguel está hastiado de tanta sangre, prefiere mostrarse misericordioso con esos valientes, y dejarlos marcharse contigo.
Era fácil comprender por qué. Aquellos dos bravos almogávares eran un grano en su fácil y rápida victoria sobre los catalanes. Xor Miguel no podría exhibir su traicionera acción ante su padre el Emperador mientras Guillem (si realmente se trataba de él) siguiera abatiendo a cuanto transeúnte se aventurara a cruzar bajo la sombra de aquella iglesia. Ante un problema así, era mejor mostrarse magnánimo, o recurrir nuevamente a las artes de la traición.
– ¿Cómo pueden saber ellos -le pregunté con una mueca de ironía en mis labios- que xor Miguel Paleólogo, con su promesa de dejarlos marchar no quiere otra cosa que hacerlos salir de la torre para ejecutarlos inmediatamente?
Marulli sacudió la cabeza negando.
– No es así; pero, desde luego, tenéis derecho a desconfiar. Por eso, el Basileo quiere daros garantías. Doña Irene os acompañará una parte del camino, hasta que os sintáis seguros en los territorios del Imperio ocupados por los catalanes. Xor Miguel sólo desea pediros que les transmitáis al resto de los capitanes de Roger el deseo del Imperio de dar por concluidas las hostilidades entre nosotros. Roger de Flor ha pagado sus crímenes con la vida y, consumado esto, xor Miguel ya no alberga ningún deseo de seguir peleando, y os pide que abandonéis pacíficamente las tierras del Imperio.
Te vas a hartar de guerra, griego -pensé-; esto no ha hecho más que empezar.
Pero no podía imaginar lo exacta que iba a ser mi predicción.
Vi con gran satisfacción cómo Guzmán y Guillem aparecían por la estrecha puertecilla que conducía a las escaleras que ascendían hasta lo alto de aquella torre.
Los dos almogávares que me habían acompañado en mi asombrosa aventura, avanzaron orgullosos ante la mirada temerosa de los griegos, y se plantaron frente a mí.
Guillem llevaba su extraño arco de madera albina que había traído del mismísimo infierno, con una flecha dispuesta para ser disparada. Muchos desafortunados soldados genoveses habían perecido al exponerse al certero alcance del arma de aquel catalán.
Guzmán sujetaba firmemente su espada con su mano derecha, y llevaba un pyreion cargado y listo para hacer fuego en su izquierda.
Ambos miraban desconfiados a un lado y a otro, pero Guzmán intentó que su voz sonara tranquila cuando me preguntó en su pésimo catalán:
– ¿Estás seguro de que esto no es una trampa de los griegos, anciano?
– Razonablemente seguro… -le respondí, y añadí con bastante emoción-: Me alegro mucho de que lograrais sobrevivir.
– Lo mismo digo, anciano -respondió Guzmán.
Guillem seguía silencioso, con toda su atención concentrada en la muchedumbre que nos rodeaba.
– ¿Qué va a pasar ahora? -dijo el arquero al cabo de un rato.
Poco después, abandonamos Andrinópolis acompañados por doña Irene, su escolta de jinetes búlgaros, y los dos almogávares.
Tal y como xor Miguel había prometido, nadie intentó oponerse a nuestra marcha.
Guzmán cabalgaba junto a mí con una expresión de aburrida indiferencia en su rostro.
– ¿Qué pensáis hacer? -le pregunté.
– ¿Hacer? -me respondió él, mirándome divertido-; eso dependerá de Rocafort, pero creo que vamos a matar a cuantos griegos podamos. Sí, creo que eso es lo que vamos a hacer.
– Me refiero a Apeiron -dije-; allí han quedado muchos de vuestros compañeros, y el adalid Joanot de Curial. No podéis olvidaros de ellos.
Guzmán meditó, y dijo:
– No los olvidaremos. Pero tampoco podemos olvidar a los que aquí han muerto bajo las traicioneras espadas de griegos, alanos y genoveses. Y esto sí es real, anciano.
– ¿Qué quieres decir?
– Apeiron no era real; no lo era en absoluto. Esto es algo que mi buen amigo Fabra no llegó a comprender nunca; y por eso murió. Aquellas gentes, aquella ciudad, no pueden existir en un mundo como el nuestro. George, Marulli y Miguel el Basileo, sí son reales, sí se comportan como es de esperar, y nosotros sabremos cómo dar cumplida respuesta a sus acciones. En cambio ninguno de nosotros comprendió nunca a los apeironitas, nunca entendimos cómo debíamos comportarnos allí, y la ciudad misma era apenas un espectro en el lecho de un mar inexistente. Cada día que pasa me cuesta más traer los recuerdos de Apeiron a mi mente, pero la traicionera acción de los griegos es algo mucho más sólido y real. Algo frente a lo que nosotros, los almogávares, sí sabremos cómo responder. Tenemos una nueva guerra en la que luchar; ahora mataremos griegos en vez de turcos o demonios… ¿qué más da?
Me aparté del almogávar, y cabalgué junto a doña Irene.
Una sombra de profundo pesar cubría el rostro de la mujer. Su aspecto era descuidado y sujetaba sus cabellos sin arreglar con un pañuelo negro.
Parecía haber envejecido diez años en las últimas horas.
– Cuando os deje entre vuestros amigos -me dijo-, regresaré inmediatamente a Constantinopla. Temo lo que mi hija pueda hacer cuando conozca la cobarde acción de su primo. Ella estaba muy enamorada de Roger…
Las lágrimas humedecieron los ojos de la mujer.
– Roger era un hombre intenso -dije-. Capaz de ganarse la más incondicional de las lealtades o el más enconado de los odios. Pero su muerte no puede significar el fin de aquello que luchó por encontrar. Ahora necesito tu ayuda para convencer al Imperio y a los almogávares de que hay algo por lo que vale la pena unirse.
Ella me miró con sus ojos encogidos por el llanto, y dijo:
– Hazme caso, Ramón; regresa a tu tierra. Olvídalo todo, y pasa tus últimos años en paz. Aquí ya nada puedes hacer; nadie te escuchará ya. Ni siquiera yo tengo ánimo para seguir escuchándote; pues en mi interior tan sólo deseo la muerte para todos aquellos que participaron en el asesinato de Roger, y no deseo oír ninguna voz que hable de paz o de entendimiento. Ahora debo regresar para seguir viviendo al lado de los asesinos de Roger, para cruzarme con ellos por los pasillos y sonreírles. Y haré todo esto por mi hija, sólo por ella beberé una copa entera de hiel cada día que me quede de vida, pero no me pidas que te siga escuchando, Ramón; no me pidas tanto.
Nos despedimos horas después, en las cercanías de Gallípoli; doña Irene volvió grupas e inició el regreso junto a sus escoltas.
– Me alegro de haber tenido la oportunidad de conocer a un hombre como tú, Ramón Llull.
Читать дальше