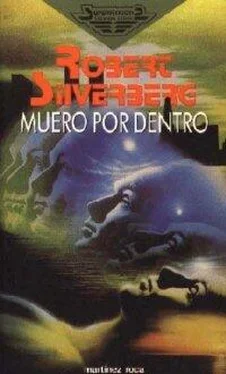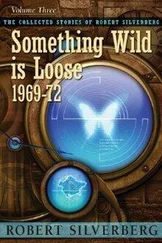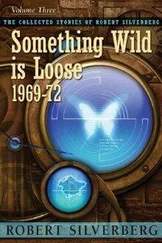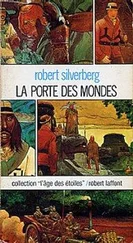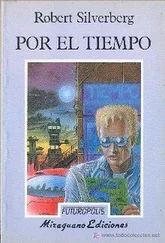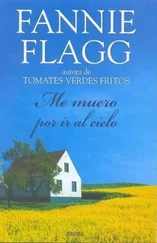—¿Ni siquiera me puede dar cinco? —le pregunto—. Como adelanto. La confianza no es suficiente. Tengo gastos.
Me mira con furia. Se endereza bien; parece medir dos metros ochenta o tres metros. Sin decir nada, saca un billete de diez dólares de su billetera, lo arruga y me lo arroja desdeñosamente.
—Lo veré aquí el nueve de noviembre por la mañana —le grito mientras se aleja con paso majestuoso.
Európides, Sófocles, Esquilo. Aturdido, temblando, escuchando el silencio que brama, permanezco allí sentado. Bum. Bum. Bum.
En sus momentos más ostentosamente dostoievskianos, a David Selig le gustaba pensar en su poder como en una maldición, un castigo brutal por algún pecado inimaginable. El estigma de Caín, quizá. No cabe duda de que su especial habilidad le ha causado muchos problemas, pero en sus momentos de mayor cordura sabía que considerarla una maldición era una idiotez melodramática que le servía para ser indulgente consigo mismo. El poder era un don divino, el poder le proporcionaba éxtasis No era nada sin el poder, era un imbécil; con él era un dios ¿Es eso una maldición? ¿Es eso verdaderamente tan terrible? Algo extraño ocurre cuando un gameto se encuentra con otro gameto y el destino grita: “Oye, bebé Selig, ¡sé un dios!”. ¿Renunciarías a eso? A los ochenta y ocho años Sófocles expresó su gran alivio por haber sobrevivido a las presiones de las pasiones físicas. Por fin estoy libre de un amo tiránico, dijo el sabio y feliz Sófocles. Entonces, ¿podemos suponer que, si Zeus le hubiera dado una oportunidad retroactiva de alterar todo el curso de sus días, Sófocles habría optado por una vida de impotencia? No te engañes, David: no importa todo lo que te jodió tu poder telepático, que conste que fue bastante, ni por un minuto hubieras podido prescindir de él. Porque el poder te proporcionaba éxtasis.
El poder proporcionaba éxtasis, eso es la mejor explicación que se puede dar en una sola y precisa frase. Los mortales nacen en un valle de lágrimas y, de donde pueden, obtienen sensaciones agradables. Algunos, al buscar el placer, se ven obligados a recurrir al sexo, las drogas, el alcohol, la televisión, el cine, los naipes, la bolsa de valores, el hipódromo, la ruleta, los látigos y cadenas, la colección de primeras ediciones, los cruceros por el Caribe, las botellas de rapé chinas, la poesía anglosajona, las prendas de vestir, los partidos de fútbol profesional o cualquier otra cosa. Pero no él, no el maldito David Selig. Lo que él tenía que hacer era sentarse tranquilamente con su aparato bien abierto y recibir las ondas de pensamiento arrastradas por la brisa telepática. Indirectamente, y con la mayor facilidad vivió cientos de vidas. Acumuló en su cueva el botín de mil almas. Éxtasis. Sin embargo, su experiencia de éxtasis era más intensa en otro tiempo.
Entre los catorce y los veinticinco fueron los mejores años. Más joven, y aún demasiado cándido, demasiado inmaduro para apreciar verdaderamente los datos que recibía. Ahora más viejo y su creciente amargura, su agria sensación de aislamiento disminuían su capacidad de dicha. Sin embargo, desde los catorce a los veinticinco años, los años dorados. ¡Ah!
Entonces todo era bastante más claro. Vivir era como soñar despierto. En su mundo no existían paredes; podía ir a cualquier lado y ver cualquier cosa. El sabor intenso de la existencia, empapada en los ricos jugos de la percepción. Sólo después de los cuarenta años, Selig se dio cuenta de cuánto había perdido, con el paso de los años, con respecto a foco y profundidad de campo. Hasta después de los treinta el poder no comenzó a desvanecerse perceptiblemente, pero sin duda debió de haber ido desapareciendo poco a poco durante toda su edad adulta, consumiéndose tan gradualmente que no fue consciente de la pérdida acumulativa. El cambio había sido absoluto, cualitativo más que cuantitativo. Ahora, ni siquiera en un buen día, las emisiones cerebrales alcanzaban la intensidad de las que recordaba de su adolescencia. En aquellos remotos años, el poder le había proporcionado fragmentos subcraneanos de conversación y fragmentos dispersos de alma, igual que ahora; así como un llamativo universo de colores, texturas, aromas y densidades. El mundo visto y vivido a través de una infinidad de absorciones sensoriales de otros, el mundo capturado y representado para su deleite en la pantalla de vidrio radiante y esférica dentro de su mente.
Por ejemplo: poco después del mediodía, está tendido sobre un montón de paja en un caluroso paisaje brueghelesco. Es el año 1950 y está serenamente suspendido entre los quince y los dieciséis años. Algunos efectos sonoros, Maestro: la Sexta de Beethoven se eleva con suavidad, dulces flautas y flautines festivos. El sol pende de un cielo sin nubes. Una suave brisa mueve los sauces que rodean el maizal. El maíz joven tiembla. El arroyo burbujea. Un estornino vuela dibujando círculos. Oye el canto de los grillos. Oye el zumbido de un mosquito, y observa tranquilamente cómo centra la puntería sobre su lampiño y desnudo pecho que brilla por el sudor. Sus pies también están desnudos; sólo lleva unos desteñidos y ajustados vaqueros. Un chico de la ciudad disfrutando del campo.
La granja está ubicada en las Catskills, a veinte kilómetros de Ellenville. Es propiedad de los Schiele, una tribu de bronceados teutones que producen huevos y un surtido de vegetales; todos los veranos complementan sus ingresos alquilándole la casa de huéspedes a alguna familia de judíos urbanos que busca el solaz rural.
Los arrendatarios de este año son Sam y Annette Stein, de Brooklyn, Nueva York, y su hija Bárbara. Los Stein han invitado a sus amigos íntimos, Paul y Martha Selig, a pasar una semana en la granja con sus hijos David y Judith. (Sam Stein y Paul Selig están ideando un proyecto destinado, en última instancia, a vaciar sus cuentas bancarias y destruir la amistad entre las dos familias, para entrar en una sociedad y actuar como intermediarios en la venta de recambios de aparatos de televisión. La vida de Paul Selig consiste en meterse en imprudentes negocios.
Éste es el tercer día en la granja y esta tarde, misteriosamente, David se encuentra totalmente solo. Su padre se ha ido todo el día de excursión con Sam Stein: en la serenidad de las colinas cercanas maquinarán los detalles de su hazaña comercial. La mujeres, junto con la pequeña Judith de cinco años, han cogido el coche para acercarse a Ellenville y visitar las tiendas de antigüedades. En la granja sólo queda la familia Schiele, dedicada a sus interminables quehaceres, y Bárbara Stein, de dieciséis años, compañera de clase de David desde tercer grado y durante toda la escuela secundaria. Tanto si quieren como si no, David y Bárbara pasarán todo el día juntos. Es evidente que los Stein y los Selig tienen alguna esperanza no expresada de que florezca un romance entre sus hijos. Por parte de ellos es una ingenuidad. Bárbara, una muchacha de pelo oscuro, de aspecto sensual y bastante bonita, de piel tersa y piernas largas, refinada y de modales suaves. Cronológicamente es seis meses mayor que David; en cuanto a desarrollo social le lleva tres o cuatro años de adelanto. No le tiene verdadera aversión, pero lo considera extraño, inquietante, distinto y repelente. No sabe nada en absoluto de su don especial —nadie lo sabe; él se ha encargado de que así sea—, pero ha tenido siete años para observarlo de cerca y sabe que hay algo sospechoso en él. Es una chica convencional, sin duda destinada a casarse joven (con un médico, un abogado, un inspector de seguros) y tener muchos hijos. Las probabilidades de que entre ella y alguien tan extraño y misterioso como David florezca un romance son mínimas. David es consciente de ello y no se sorprende ni se desanima de que, a media mañana, Bárbara se escabulla.
Читать дальше