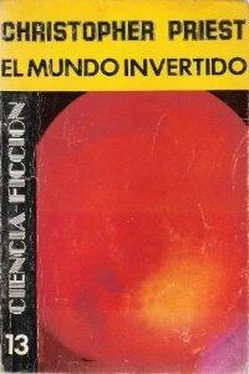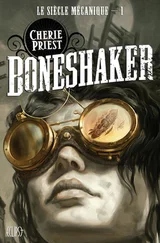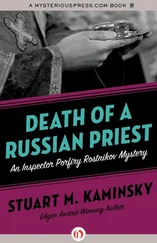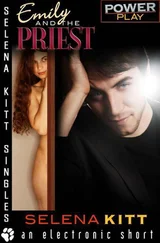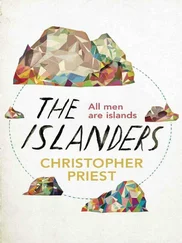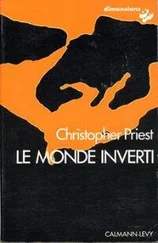La alcanzó y caminó a su lado.
La camisa le ajustaba el pecho, comprimiéndole los senos... y las mangas eran demasiado largas. Además, parecía ser más baja que lo que era, incluso, el día anterior.
Cuando se reunieron con las otras chicas, Helward advirtió que a ellas también les quedaba mal la ropa. Caterina tenía la camisa anudada en la cintura como antes, pero Lucía la usaba prendida, y la tirantez le había hecho rajar la tela entre dos botones.
Trató de no pensar en este fenómeno. No obstante, a medida que proseguían la caminata, se hacía cada vez más obvio... y con resultados cómicos. Al inclinarse para atender al bebé, se le rasgó el pantalón a Rosario. A Lucía se le saltó un botón cuando levantaba la cantimplora para mojarse los labios, y a Caterina se le descosieron las costuras de las axilas.
Una milla más adelante, Lucía perdió otros dos botones. Como la blusa se le abriera casi totalmente, se la ató igual que Caterina. Las tres se habían levantado el ruedo de los pantalones, y era evidente que sufrían una gran incomodidad.
Helward mandó hacer alto al pie del cerro, y allí acamparon. Después de comer, las chicas se quitaron sus ropas harapientas y entraron en la carpa. Bromeaban con Helward respecto de sus propias ropas. ¿Acaso no se le irían a desgarrar? Helward se quedó sentado a la intemperie. Todavía no tenía sueno, y no quería entrar en la tienda con las muchachas.
El bebé empezó a llorar. Rosario salió de la carpa a buscarle alimento. Helward le habló pero ella no le respondió. La estudió con la mirada mientras agregaba agua a la leche en polvo, pero la miraba de un modo totalmente asexuado. La había visto desnuda el día anterior, y estaba seguro de que no presentaba ese aspecto. Era casi tan alta como él, y ahora parecía más regordeta, más rechoncha.
—Rosario, ¿Caterina está despierta?
Ella asintió muda, y volvió a entrar en la carpa. Segundos más tarde salió Caterina. Helward se puso de pie.
Quedaron frente a frente, a la luz del fogón. Caterina no dijo nada, y Helward no sabía qué decir. Ella también había cambiado... Al instante se les reunió Lucia, quien se paró junto a Caterina.
Ahora ya no le cabían dudas. En algún momento del día se había modificado el aspecto de las chicas.
Miró a ambas. Ayer, desnudas en el arroyo, sus cuerpos eran largos, elásticos. Sus pechos, redondos.
Hoy, los brazos y las piernas eran más cortos y más gordos. Los hombros y las caderas, más anchos. Los pechos, menos redondos y más separados. Las caras más llenas, los cuellos más cortos.
Se acercaron a él. Lucia tomó en sus manos el cierre del pantalón de Helward. Tenía los labios húmedos. Desde la puerta de la carpa, Rosario observaba.
Por la mañana, Helward comprobó que las chicas habían cambiado aún más durante la noche. Calculó que ninguna de las tres mediría más de un metro cincuenta. Hablaban más rápido que de costumbre y en un tono más agudo.
A ninguna le entraba la ropa. Luda trató, pero no pudo ponerse los pantalones, y rasgó las mangas de la blusa. Cuando abandonaron el campamento, también abandonaron sus atuendos, y siguieron su camino desnudas.
Helward no podía quitarles los ojos de encima. Cada hora que pasaba traía aparejado otro cambio evidente en ellas. Sus piernas eran tan cortas que sólo podían dar pequeños pasitos, y se vio forzado a aminorar el ritmo de marcha para no dejarlas atrás. Además advirtió que, a medida que caminaban, adoptaban una pose más inclinada, de modo que parecían ir echadas para atrás.
Ellas también lo observaban, y cuando pararon para tomar agua, se produjo un silencio espectral mientras se pasaban la cantimplora.
A su alrededor se notaban signos de alteraciones en el paisaje. Las huellas del riel que iban siguiendo eran borrosas. La última marca notable de un durmiente medía doce metros de largo y menos de tres centímetros de profundidad. No se distinguían los otros rieles. Poco a poco, la franja de tierra entre ambas vías se había ensanchado, corriéndose hacia el Este una media milla, o más.
Esa mañana habían pasado doce marcas de amortiguadores, y según los cálculos de Helward, restaban otros nueve aún.
Pero, ¿cómo iba a reconocer la aldea de las chicas? El terreno era llano, uniforme. El sitio donde descansaban parecía ser el residuo endurecido de un torrente de lava. No había sombra ni ningún lugar donde buscar refugio. Inspeccionó el suelo con mayor atención. Podía incrustar los dedos y dejar leves huellas en la tierra. A pesar de que era tierra suelta, arenosa, era también espesa y viscosa al tacto.
Las chicas median ahora apenas noventa centímetros. Sus cuerpos estaban aún más deformes. Teman los pies chatos, anchos. Las piernas, cortas y gordas. Los torsos, redondos y comprimidos. Se convirtieron, para él, en seres grotescamente repugnantes y notó que, no obstante la fascinación con que presenciaba esos cambios, el sonido de sus voces chillonas le irritaba.
El bebé era el único que no se había modificado. Segura igual que siempre. Pero en relación a su madre, era desproporcionadamente grande, y Rosario lo contemplaba con inefable horror.
El bebé era de la ciudad.
Del mismo modo que Helward había nacido de una mujer de afuera; el hijo de Rosario pertenecía a la ciudad. Por más transformaciones que sobrevinieren a las chicas y al paisaje de donde provenían, ni él ni el bebé se veían afectados.
Helward no sabía qué hacer, ni cómo entender lo que contemplaba.
Se sintió más atemorizado ya que esto superaba la comprensión que tenía del orden natural de las cosas. La prueba estaba a la vista; el análisis no tenía puntos de referencia.
Miró hacia el Sur y vio que, no muy lejos, aparecía una hilera de colinas. Por la forma y la altura supuso que sería la falda de una cadena más alta... pero también advirtió alarmado que las colinas estaban cubiertas de nieve. El sol calentaba tanto como siempre, y el aire era caliente. La lógica le indicaba que, de existir nieve en este clima, debía ser en la cima de montañas muy altas. Y sin embargo, estaban lo suficientemente cerca —una o dos millas, pensaba— como para captar que no teman más de ciento cincuenta metros de alto.
Se puso de pie y de pronto se cayó.
Al tocar el suelo empezó a rodar como en una pendiente, hacia el Sur. Logró detenerse y pararse vacilante, luchando contra una fuerza que lo arrastraba al Sur. No era una fuerza desconocida; la había estado sintiendo toda la mañana, pero la caída lo había tomado de sorpresa y la fuerza parecía ahora más contundente que antes. ¿Por qué no le había hecho efecto hasta este momento? Hizo memoria. Esa mañana se había distraído, pero también experimentó la sensación de ir caminando cuesta abajo. Cosa que carecía de sentido ya que el terreno era llano. Se paró junto a las chicas, probando la sensación.
No era como la presión del aire ni como la atracción de la gravedad en una pendiente. Tenía algo de ambas; en tierra chata, y sin que hubiera desplazamientos de aire, se sentía impelido hacia el Sur.
Dio unos pasos al Norte y se dio cuenta de que agitaba las piernas como si estuviese trepando una loma. Se volvió hacia el Sur y, contrariamente a lo que le mostraban sus ojos, sintió que descendía por una cuesta.
Las chicas lo observaban con curiosidad. Se acercó a ellas.
Comprobó que, en el lapso de unos minutos, sus cuerpos se hablan deformado aún más.
Poco antes de proseguir la marcha. Rosario trató de dirigirle la palabra. Helward tuvo dificultad en comprenderle. De todas maneras, el acento de ella era muy pronunciado, tenía ahora una voz muy aguda y hablaba demasiado rápido.
Читать дальше