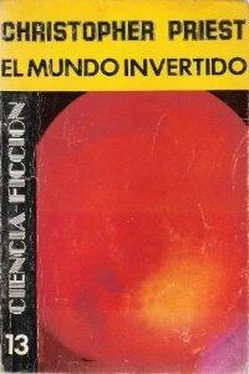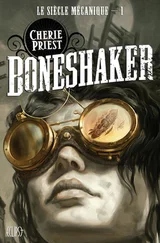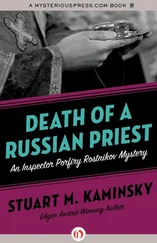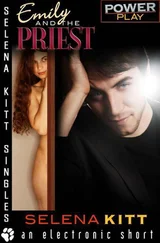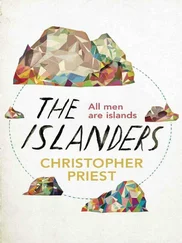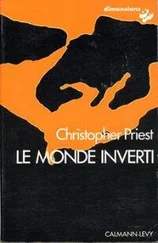El bebé continuaba llorando y Rosario parecía no preocuparse.
—Vamos —dijo, fastidiado. Emprendió la marcha hacia el Sur, en sentido paralelo a las vías, y enseguida ellas lo siguieron. Se mantenían juntas, guardando unos metros de distancia de él.
Helward trató de tomar un paso rápido pero al cabo de una hora se dio cuenta de que sus cálculos acerca de lo que duraría el viaje habían sido demasiado optimistas. Las chicas se movían con lentitud, quejándose en voz alta del calor y de la superficie de la tierra. En verdad, los zapatos que les habían dado no servían para caminar por terrenos tan desparejos y a él también le afligía mucho la temperatura. De hecho, con ese uniforme y la tremenda carga que llevaba, sentía un calor espantoso.
Divisaban aún la ciudad, el sol estaba por alcanzar el calor del mediodía y el bebé no había dejado de llorar. El único respiro que había experimentado hasta ese instante fue poder hablar unas palabras con Malchuskin. Este se había mostrado muy contento de verlo —siempre lleno de quejas de los obreros— y le había deseado buena suerte en su expedición.
En realidad, las chicas no habían esperado a Helward, que por eso sólo pudo hablar un minuto con Malchuskin y caminar rápidamente detrás de ellas.
Decidió hacer un descanso.
—¿No puedes hacer que se calle? —le dijo a Rosario. La chica le echó una mirada furiosa y se sentó en el suelo.
—Bueno —respondió—. Yo darle de comer.
Lo miró desafiante y las otras dos chicas esperaron a su lado. Helward captó la situación y se alejó a una cierta distancia, dándole discretamente la espalda mientras ella amamantaba al niño.
Después, destapó una cantimplora y se las pasó. El día era terriblemente caluroso y él estaba de tan mal genio como ellas. Se quitó la chaqueta del uniforme y la extendió sobre una mochila, y aunque así era mayor la fricción de las correas, pudo por lo menos sentirse un poco más fresco.
Estaba impaciente por proseguir la marcha. El bebé se había dormido. Dos de las chicas le habían hecho una cunita provisoria con una bolsa de dormir, y la acarreaban colgando entre ambas. Helward tuvo que relevarlas de llevar sus bolsas, y aunque tenía una inmensa sobrecarga, estaba feliz de poder cambiar esta molestia adicional por el silencio.
Caminaron media hora más y ordenó hacer un nuevo descanso. Helward estaba empapado en sudor y no se consolaba al ver que las chicas lo pasaban tan mal como él.
Miró el sol, que parecía estar justo sobre sus cabezas. Cerca de donde se hallaban había un afloramiento rocoso. Hacia allí se encaminó, y se sentó en la sombra. Las muchachas fueron tras él, quejándose en su propio idioma. Helward lamentaba no haber puesto más empeño en aprender esa lengua. Captaba sólo algunas frases, lo suficiente para comprender que él era el motivo de casi todas las quejas.
Abrió un paquete de comida deshidratada y la mojó con agua de la cantimplora. Así obtuvo una sopa gris que tenía el aspecto y el sabor de un potaje agrio. Con gran perversidad, se alegró al oír los renovados lamentos de las chicas. En esta oportunidad se justificaban, y no les iba a dar la satisfacción de demostrarles que él pensaba lo mismo.
El bebé seguía durmiendo, aunque molesto por el calor. Helward supuso que si reanudaban la marcha se iba a despertar, de manera que, cuando las chicas se tiraron en el suelo para dormir una siesta, no hizo nada por disuadirlas.
Mientras ellas descansaban, volvió a mirar la ciudad, que aún se divisaba a unas dos millas de distancia. Cayó en la cuenta de que no había prestado atención a las huellas de los amortiguadores. Hasta el momento, debían haber pasado una, nada más, y ahora que lo pensaba, entendió lo que había querido decir Clausewitz al afirmar que los rastros se distinguirían claramente en la tierra. Recordó que habían pasado una, minutos antes de hacer alto. Las marcas que dejaban los durmientes eran depresiones poco profundas de un metro cincuenta de ancho por tres de largo, pero en los lugares donde habían estado los cables, se notaban huecos hondos, rodeados de tierra removida.
Mentalmente tachó el primero. Quedaban treinta y siete más.
A pesar de la lentitud del viaje, aún no veía por qué no podía estar de vuelta en la ciudad para el nacimiento de su hijo. Después de dejar a las mujeres en su aldea, podía volver rápido, por más desagradables que fuesen las condiciones.
Resolvió permitir a las chicas que descansaran una hora, y cuando calculó que ya había pasado, fue y se paró junto a ellas..
Caterina abrió los ojos y lo miró.
—Vamos —dijo él—. Quiero que sigamos.
—Hace demasiado calor.
—Es una lástima. Nos vamos igual.
Ella se puso de pie, estiró el cuerpo y habló con las otras dos. Con el mismo desgano, éstas se levantaron. Rosario fue a mirar al bebé. Para consternación de Helward, lo despertó y lo alzó en brazos... pero afortunadamente no se puso a llorar. Sin demora, Helward devolvió las dos bolsas a Caterina y Lucía, y recogió sus dos mochilas.
Fuera de la sombra, todo el calor del sol caía sobre ellos, y al cabo de unos instantes pareció disiparse el beneficio del descanso. Habían caminado sólo unos metros cuando Rosario le pasó el bebé a Lucía.
Volvió hasta las rocas y desapareció detrás de las mismas.
Helward abrió la boca para preguntar adonde había ido... pero luego —se dio cuenta. Cuando ella regresó, fue Lucia, y luego Caterina. Helward sintió que le volvía la furia. Lo estaban haciendo a propósito, para demorar. Helward experimentó la presión de su propia vejiga —agravada al comprender lo que habían hecho las chicas—, pero el enojo y el orgullo le impidieron aliviarse. Decidió esperar hasta más tarde.
Siguieron caminando. Ellas se habían quitado las chaquetas que acostumbraban a usar en la ciudad, y se quedaron en camisa y pantalón. La tela fina, húmeda por la transpiración, se les adhería al cuerpo, y Helward lo advirtió con relativo interés pensando que, en otras circunstancias, este hecho le habría impactado considerablemente. Tal como se daban las cosas, lo único que le impresionó fue comprobar que las chicas eran más rellenas que Victoria. Rosario, en particular, tenía pechos grandes y pezones protuberantes. Después, una de ellas debió haber captado sus miradas ocasionales porque muy pronto las tres caminaban sosteniendo las chaquetas contra el pecho. A Helward le daba igual... Sólo quería librarse de ellas.
—¿Hay agua? —preguntó Lucía, acercándosele.
Revolvió en su mochila y le entregó la cantimplora. Ella bebió un poco. Luego se humedeció las palmas de las manos y se refrescó la cara y el cuello. Rosario y Caterina la imitaron. Al ver y oír el ruido del agua Helward no aguantó más; su vejiga protestó nuevamente. Miró a su alrededor. No había sitio para esconderse, de modo que se alejó unos metros y orinó en la tierra. Las escuchó reír a sus espaldas.
Cuando regresó, Caterina le extendió la cantimplora. Él la tomó y se la llevó a los labios. De pronto Caterina le dio un golpecito abajo, y el agua le salpicó en la nariz y los ojos. Las chicas reían a carcajadas. El bebé empezó a llorar de nuevo.
Antes del atardecer pasaron otras dos huellas de amortiguadores. Helward resolvió acampar por la noche. Eligió un sitio cerca de una arboleda, a unos trescientos metros de las marcas de las vías. Un pequeño arroyo corría en las inmediaciones y, luego de comprobar la pureza del agua —no tenía otro modo de hacerlo que con su propio paladar—, afirmó que era potable, para conservar la provisión que llevaban en los bidones.
La carpa fue relativamente fácil de armar y, si bien empezó a hacer solo el trabajo, las chicas lo ayudaron a terminar. En cuanto estuvo lista, colocó adentro las bolsas de dormir, y Rosario entró a amamantar al bebé.
Читать дальше