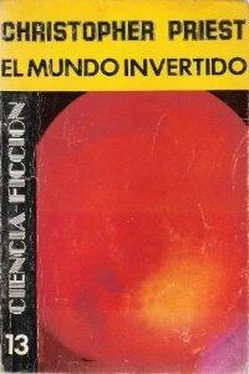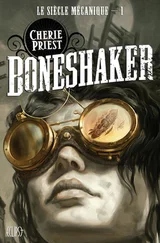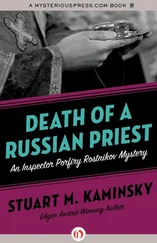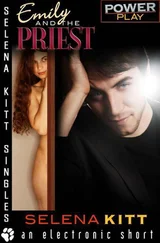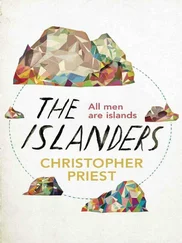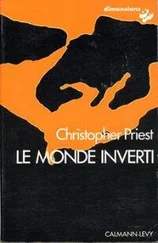—Sin embargo nosotros comemos alimentos de la zona en la ciudad.
—Pero la ciudad está cerca del óptimo. Usted se aleja mucho del óptimo.
—¿Eso adultera los alimentos?
—Sí. ¿Algo más?
—No, señor.
—Bien. Hay una persona que quiere saludarlo antes de partir.
Señaló en dirección a una puerta interior y Helward fue hacia allí. Al abrirla se encontró con su padre, que lo esperaba en una pequeña habitación.
Su primera reacción fue de sorpresa, seguida inmediatamente por la incredulidad. Había visto a su padre hacía no más de diez di as, cuando éste se dirigía al Norte. En tan breve lapso, le pareció que había envejecido repentina, espantosamente. Cuando entró, su padre se puso de pie, apoyando una mano en el asiento. Todo su aspecto denotaba ancianidad. Se paraba encorvado, las ropas le colgaban y la mano que le extendió se notaba temblorosa.
—¡Helward! ¿Cómo estás, hijo?
Su conducta también había cambiado. Ya no había rastros de la cortedad a que Helward se había acostumbrado tanto.
—Papá... ¿cómo estás tú?
—Estoy bien, hijo. Ahora tengo que descansar un poco, según dice el médico. He ido demasiadas veces al Norte —Volvió a sentarse. Instintivamente, Helward dio un paso adelante y lo ayudó—. Me contaron que te vas al pasado, ¿no?
—Sí, papá.
—Ten cuidado, hijo. Hay muchas cosas allí que te harán pensar. No es como el futuro... ése es mi lugar.
Clausewitz había seguido a Helward y esta ahora parado en la puerta.
—Helward, debo informarle que se le ha aplicado una inyección a su padre. Helward se dio vuelta.
—¿Qué me quiere decir?
—Anoche regresó a la ciudad y se quejaba de dolores en el pecho. Se le diagnosticó una angina y le dieron un calmante. Debería estar en cama.
—Bueno. No me demoraré.
Se arrodilló en el piso, junio a su padre.
—¿Te sientes bien, papá? —preguntó.
—Ya te dije... Estoy bien. No te preocupes por mí. ¿Cómo está Victoria?
—Muy bien.
—Es una buena chica.
—Le diré que te vaya a visitar. Era terrible ver a su padre en ese estado. No tenía idea de que estuviese envejeciendo tanto... pero no se lo veía así unos días atrás. ¿Qué le había ocurrido entre tanto? Hablaron unos minutos más, hasta que su padre ya no pudo prestarle atención. Eventualmente, cerró los ojos y Helward se paró.
—Voy a llamar al doctor —dijo Clausewitz, y salió rápidamente de la habitación. Volvió a los pocos minutos con un médico. Con mucha suavidad alzaron al anciano y lo transportaron a una camilla que esperaba en el corredor.
—¿Se repondrá? —dijo Helward.
—Lo único que puedo decirle es que se le está atendiendo.
—Parece tan viejo —comentó Helward, sin pensar. Clausewitz mismo era un hombre de edad, pero mucho mejor de salud que su padre.
—Es una contingencia de su trabajo.
Helward le clavó la mirada pero no le suministraron otra información. Clausewitz tomó el par de botas, y se lo entregó.
—Pruébeselas —dijo.
—¿Le dirá a Victoria que venga a visitar a mi padre?
—Quédese tranquilo. Yo me encargaré.
Helward fue con todo su equipo hasta el segundo nivel. Cuando el ascensor se detuvo, introdujo su llave en el botón sujetador de la puerta y se dirigió a la habitación que le había indicado Clausewitz. Allí lo esperaban cuatro mujeres y un hombre. Tan pronto como ingresó a la pieza advirtió que el hombre y una de las mujeres eran directores de la ciudad.
Primero le presentaron a las otras tres, pero éstas le echaron una breve mirada y desviaron la vista. En sus rostros se notaba una hostilidad reprimida, amortiguada por una indiferencia que hasta ese momento Helward mismo había sentido. Hasta que entró en la habitación no se había puesto a pensar quiénes eran sus compañeras de viaje, como tampoco había imaginado qué aspecto tendrían. De hecho no reconoció a ninguna, pero al oír hablar de ellas a Clausewitz, Helward las había asociado mentalmente con las mujeres de las aldeas que visitara con Collings, y que solían ser delgadas, pálidas, de ojos hundidos, pómulos prominentes, brazos esqueléticos y pechos chatos. A menudo vestidas con ropas sucias, harapientas, las caras cubiertas de moscas. Las mujeres de los poblados eran unas pobres diablas.
Estas tres no compartían ninguna de esas características. Llevaban ropas limpias de ciudad, el pelo aseado y bien cortado. Eran robustas y de mirada diáfana. No pudo disimular su sorpresa al ver que eran muy jóvenes, escasamente mayores que él. La gente de la ciudad hablaba de las mujeres que traían de afuera como si fuesen maduras... pero éstas no eran más que niñas.
Las miraba fijo. Ellas no le prestaban atención. Lo que más le impresionó fue pensar que alguna vez habían sido como las pobres mujeres que viera en los pueblos y que, trayéndolas a la ciudad, habían logrado temporalmente una cierta salud y belleza que podrían haber tenido de no haber nacido en la miseria.
La directora le hizo una breve descripción de sus antecedentes. Se llamaban Rosario, Caterina y Lucía. Hablaban muy poco inglés. Las tres habían residido en la ciudad durante más de cuarenta millas, y las tres habían dado a luz. Dos varones y una nena. Lucía tuvo un varón y no quiso llevárselo, de modo que lo dejó en la ciudad para que lo criaran en el internado. Rosario había elegido conservar a su niño, al que llevaría de vuelta al poblado. A Caterina no le dieron opción... pero de cualquier manera había manifestado indiferencia al tener que perder a su hijita.
El director le explicó que a Rosario había que darle toda la leche en polvo que pidiera porque amamantaba a su hijo. Las otras dos comerían lo mismo que él.
Helward trató de sonreírles amistosamente, aunque no se dieron por aludidas. Cuando intentó mirar al bebé, Rosario le dio la espalda y apretó posesivamente al niño.
No había nada más que decir. Caminaron por el pasillo hasta el ascensor. Las chicas acarreaban sus pocas pertenencias. Helward accionó el botón correspondiente al nivel inferior.
Las chicas seguían ignorándolo y conversaban en su propio idioma. Cuando el ascensor se abrió en el oscuro pasadizo debajo de la ciudad, Helward sacó trabajosamente todo el equipo. Ninguna lo ayudó, sino que lo observaban con expresión divertida. Con mucha dificultad Helward alzó los bártulos y marchó tambaleante hacia la salida Sur.
Afuera deslumbraba el sol. Apoyó los paquetes en el suelo y miró a su alrededor.
La ciudad había sido movida desde la última oportunidad en que él estuvo afuera, y ahora, las cuadrillas de obreros estaban removiendo los rieles. Las chicas se protegieron los ojos de la luz y pasearon la vista por el paisaje. Era probablemente la primera vez que salían al exterior desde que vinieran a la ciudad.
El bebé, en brazos de Rosario, empezó a llorar.
—¿Me ayudan con esto? —dijo Helward, señalando los bultos con comida y el equipo. Las chicas se quedaron mirándolo sin comprender—. Tenemos que repartir la carga.
Como no le respondieron, Helward se arrodilló en el suelo y abrió el paquete de la comida. Decidió que no sería justo hacerle llevar un peso extra a Rosario, de modo que dividió la comida en tres. Le dio uno a cada una de las otras dos y guardó el resto en su mochila. De mala gana, Lucia y Caterina hicieron lugar en sus bolsas. La soga era lo más abultado y la metió en su morral. Consiguió apretujar los ganchos y las estacas en el saco que contenía la carpa y las bolsas de dormir. Su carga era ahora más fácil de transportar pero no mucho más liviana y, a pesar de lo que había dicho Clausewitz, estuvo tentado de dejar muchas cosas.
Читать дальше