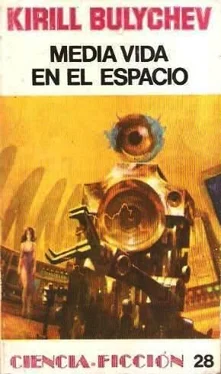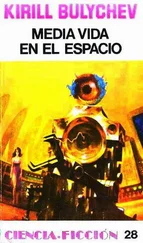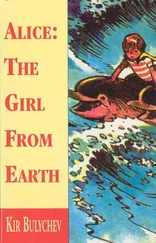Las holoturias son probablemente capaces de pensar. Se me ocurrió esto cuando noté que me seguían con la vista y se agitaban inquietas cuando pasaba frente a su jaula. Una vez, cuando volvía de la huerta con un puñado de rábanos — marchitos y raquíticos, pero aún una fuente de vitaminas— encontré a una de las holoturias manipulando con las rejas. Me fijé para ver si estaba tratando de romper el cerrojo. Bueno, pensé, eso es precisamente lo que se me ocurrió al principio, cuando estuve encerrada, y en las épocas en que me recluían en mi camarote porque nos aproximábamos a otros planetas. Medité acerca de ello, y me detuve por un instante. Me asombré del significado. Quizás podían pensar. Como yo. Tan pronto como la holoturia se dio cuenta de mi presencia comenzó a sisear, y reptó hacia atrás apartándose de las rejas. Pero no lo hizo a tiempo, pues uno de los glupys que merodeaban por las inmediaciones (yo me había acostumbrado tanto a ellos que ni siquiera lo había visto) la alcanzó con un shock eléctrico. Esa es la forma en que nos castigan. La holoturia se contrajo violentamente hacia atrás. Le grité al glupy y traté de continuar mi camino, pero entonces repitió su ataque conmigo. Me asestó un shock tan potente que me desplomé, desparramando los rábanos. Estaba tratando claramente de enseñarme a mantenerme apartada de las holoturias.
De alguna forma me las arreglé para ponerme de pie. Después de todo el tiempo que he pasado aquí, aún no he podido hacerme a la idea de que para ellos no soy más que un conejillo de Indias. Pueden matarme en cualquier momento, y mi existencia terminaría en un frasco de la colección del museo. Y a ellos no se los castigaría. Apreté los dientes y me dirigí a mis habitaciones.
Más tarde comprendí que mi castigo no había carecido de beneficios. Hasta ese momento las holoturias habían creído que yo era uno de los Amos; habían supuesto incluso que yo era el jefe aquí. De no haber sido por el castigo que me administraron los glupys, hubieran continuado considerándome su enemiga. Así, alrededor de tres días después, cuando me dirigía a curar al dragón nuevamente, descubrí a una de las holoturias agitándose inquieta cerca de los barrotes y siseando muy suavemente. Eché una mirada a mi alrededor; ningún glupy a la vista.
—¿Lo están pasando mal? — pregunté. Durante todos estos días me había ido acostumbrando a las holoturias, y ya no las consideraba monstruosas. El animal siguió siseando y emitiendo unos ruidos secos.
Súbitamente comprendí que estaba tratando de comunicarse conmigo.
— No entiendo — le dije. Estuve a punto de sonreír, pero luego lo pensé mejor: quizás mi sonrisa podría parecerle más aterradora que el gruñido de un lobo. La holoturia siseó nuevamente. Yo pregunté—: ¿Qué estás tratando de decirme? No tengo un diccionario de vuestra lengua. Si no eres venenosa, sin duda llegaremos a comprendernos. — Se quedó silenciosa, prestando atención a algo. Un enorme glupy, con brazos largos como los de un saltamontes, apareció repentinamente por el corredor. El carcelero. A pesar que sabía que ese tipo de glupy no castiga a sus cautivos con electroshocks, me apresuré a seguir mi camino; no deseaba que me vieran cerca de la jaula. Pero cuando regresé, me detuve un momento a charlar.
Más tarde se me ocurrió que debería ser más fácil para ellos comunicarse conmigo por medio de la palabra escrita. Por lo tanto, escribí mi nombre en una hoja de papel, lo entregué a la holoturia, y lo repetí en voz alta mientras se lo mostraba. Me temo que no entendió.
Dos días después, una de las holoturias tuvo un combate con los glupys. Creo que se las había ingeniado para abrir el cerrojo, y la atraparon en el corredor. Cayó en manos de los glupys y la golpearon de mala manera, secundados por otros que acudieron en su ayuda. El animal trató de resistirse. Yo estaba en el corredor, y al oír la conmoción corrí hacia el lugar, pero ya era demasiado tarde. La holoturia había sido recluida en otra pequeña habitación, provista de un nuevo cerrojo. Las otras holoturias estaban trastornadas e inquietas. Traté de entrar al cuarto de la holoturia aislada, pero los glupys me lo impidieron. Entonces decidí imponérmele. Me planté cerca de la puerta y permanecí allí. Esperé hasta que abrieron, y me ingenié para echar una mirada al interior. La holoturia yacía en el suelo, cubierta de heridas. Corrí hasta el laboratorio y, recogiendo mi equipo médico — no era la primera vez que debía prestar primeros auxilios— me dirigí directamente al pequeño cuarto. Cuando uno de los glupys trató de detenerme, le mostré el contenido de mí maletín. El glupy se inmovilizó en el lugar. Para ese entonces yo ya sabía que adoptaban esa postura cuando recababan el consejo de la Máquina. Esperé. Pasó un minuto. Repentinamente, el glupy se hizo a un lado. Permanecí con la holoturia durante tres horas. Traté a los glupys como a mis propios asistentes del hospital. Me trajeron agua, pero no pude convencerlos de traer a otra de las criaturas. Después de todo, uno de su propia raza debía saber mejor que yo lo que necesitaba el herido. Y entonces, en el exacto momento en que los glupys abandonaron el cuarto, sucedió lo más asombroso de todo: la holoturia comenzó a sisear nuevamente, y entre sus siseos pude distinguir claramente las palabras: —¿Qué estás tratando de hacer? Comprendí que había memorizado mi conversación anterior con ella, y estaba tratando de imitarme. Por primera vez en muchos meses, me sentí exultante. No estaba solamente imitándome; ¡realmente entendía lo que estaba diciendo!
La velocidad con que memorizaban mis palabras era sorprendente, y trataban arduamente de pronunciarlas, aunque sus bocas en forma de tubo y la falta de dientes les creaban dificultades casi insuperables. Durante todos esos días y semanas viví como en un sueño. Un sueño maravilloso. Advertí notables cambios en mí misma. Creía que no existía en el mundo una criatura más agradable que una holoturia. Me volví consciente de su belleza, y aprendí a distinguirlas individualmente. Pero debo advertir con toda honestidad que era absolutamente incapaz de descifrar sus propios sonidos siseantes y cucleantes. Y aún no puedo. Les enseñaba nuevas palabras cada vez que se presentaba una oportunidad. Yo solía pasar cerca de ellas, y pronunciar algunas palabras, llevando varios objetos para ilustrar su significado. Y ellas entendían al momento. Aprendieron mi nombre, y tan pronto como me veían (si no había glupys por los alrededores) siseaban: «¡Natasha! ¡Natasha!», como niños pequeños. Me explicaron qué era lo que les gustaba comer de la huerta, y trataba de alimentarlas de tiempo en tiempo, aunque su comida despedía un olor nauseabundo al que simplemente no pude acostumbrarme jamás. La Máquina había dado a los glupys instrucciones concretas respecto a las holoturias: debían permanecer encerradas, bajo constante vigilancia con guardias, y sin confiar en ellas. A causa de esas órdenes, yo tampoco podía reunirme abiertamente con ellas, so pena de que se me considerase igualmente sospechosa. Lo más sorprendente era que hasta ese momento yo nunca había representado una amenaza para los glupys. Pero era porque había estado siempre sola. Pero ahora, aliados, las holoturias y yo nos transformábamos en una fuerza que era preciso tener en cuenta. Y cuando las holoturias aprendieron a hablar el ruso, me dijeron que tenían la misma sensación que yo. Y así llegó el día en que al acercarme a su jaula me dijeron: —Natasha, debemos salir de aquí. —Pero, ¿adonde iremos al salir? — pregunté—. Sólo Dios sabe a dónde se dirige la Nave. Ni siquiera sabemos dónde estamos ahora. Además, ¿cómo podríamos pilotar la Nave?
Una de las criaturas, a quien yo llamaba Bal, replicó:
Читать дальше