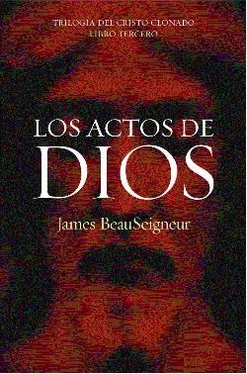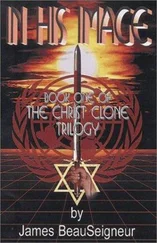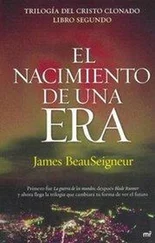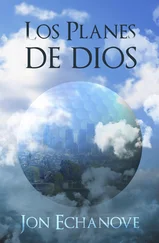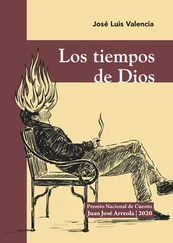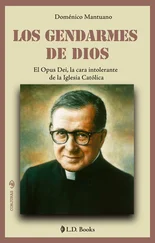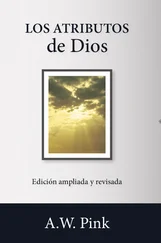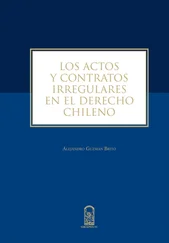– Betty, ¿se puede saber qué haces? -le rogó Dan.
– ¡Está aquí! ¡Lo sé! -contestó ella mientras palpaba el muro de piedra de los cimientos. Y entonces se detuvo-. Aquí está -susurró.
Dan y la mujer se quedaron mirando, a la espera, mientras ella movía la piedra de un lado a otro hasta que la sacó de su lugar. Con cautela, segura de que estaba a punto de dar la prueba que justificase su comportamiento, introdujo la mano en el hueco, pero no encontró lo que buscaba. Entonces, desesperada, metió ambas manos y empezó a palpar en el interior, registrando cada centímetro del hueco.
– ¡No está aquí! -dijo con zozobra.
Dan se debatía por encontrar algo que decir, pero antes de que pudiera emitir palabra, la mujer preguntó con vacilación:
– ¿Qué es lo que buscas, querida?
– El medallón -contestó Betty Highland, a punto de romper a llorar-. El medallón de Augustus.
– No sabe cuánto lo siento -se disculpó Dan dirigiéndose a la mujer.
– ¿Augustus? -dijo la mujer, con un tono que denotaba extrañeza y reconocimiento a la vez.
– Sí -contestó Betty, que ya lloraba abiertamente y seguía igual de convencida de su fantástica historia-. Me dijeron que había desaparecido en el mar -sollozó-. Le dimos por muerto. Un año después, papá insistió en que me casara con Micah Johnson.
Dan no entendía nada, y abrazó a su mujer para reconfortarla. Pero Betty no había terminado, y siguió hablando entre sollozos.
– Justo tres días después de que contrajéramos matrimonio, Augustus regresó -Betty alzó el rostro hacia su marido y luego se giró hacia la mujer, como si buscase en ellos el perdón a su confesión, con una voz desbordante de culpa y desesperación-. No había nada que yo pudiera hacer. No tuve más remedio que rechazarle… Estaba casada. Fue la última vez que le vi. -Betty tomó aire por la nariz, se enjugó las lágrimas e intentó continuar-: Unos días después, Regina, la hermana de Augustus, que era mi mejor amiga, vino a verme y… Y me dio el medallón. No podía deshacerme de él, pero tampoco podía permitir que Micah lo encontrara algún día. Así que lo escondí detrás de una piedra suelta.
– Tranquila, cariño. Lo habrás soñado o será alguna película que viste hace mucho tiempo -dijo Dan consolándola.
Betty sabía que parecía una locura, pero estaba convencida de que era real.
– Acompáñame, niña -le dijo la mujer a Betty, y dando media vuelta salió del sótano-. Will, mi marido -empezó, mientras Betty y Dan subían tras ella la estrecha escalinata-, lo conoceréis luego, está haciendo un arreglo en la casa de al lado. Bueno, pues nosotros restauramos juntos la casa; tardamos seis años en ponerla a punto, así que la conocemos al milímetro. Sin embargo, Will no descubrió esa piedra suelta hasta el año pasado. -La mujer les condujo hasta la cocina mientras continuaba con su historia-. Mi marido es un hombre muy perfeccionista y como nunca hace nada a medias, sacó la piedra del todo para fijarla bien con cemento. Fue entonces cuando encontró esto .
La mujer abrió el cajón de una alacena antigua y sacó un trapo de cocina. Lo desdobló y dejó a la vista un viejo medallón de oro con su cadena.
– ¡Es éste! -exclamó Betty, cogiendo el medallón.
– Después de encontrarlo, Will no se decidió a sellar la piedra, así que yo volví a colocarla donde estaba.
Betty Highland abrió el medallón cuidadosamente. En su interior, Dan pudo ver el retrato de un hombre con barba de veintipocos años. En el lado opuesto había una inscripción, que no pudo evitar leer en alto: «Siempre te amaré». Debajo estaba firmado, Augustus .
8 de octubre, 1 N.E.
Cifuentes, España
Mercedes Xavier abrió los ojos y se incorporó de un salto. Algo pasaba. Se había ido a dormir hacía sólo un cuarto de hora, después de llevar desde las tres de la mañana en vela con su bebé de dos meses, Raúl. Luego, después de casi siete horas llorando, Raúl se había quedado por fin dormido. Pero algo pasaba. Así que sin pararse a pensar en el porqué de aquella sensación, corrió hasta la habitación del pequeño, donde se lo encontró con la sábana enrollada al cuello y el rostro amoratado por la falta de aire.
– ¡Raúl! ¡Raúl! -gritó retirando la sábana.
Raúl Xavier respiró hondo y prorrumpió en sollozos. Mercedes había llegado a tiempo.
10 de octubre, 1 N.E.
Nueva Orleans, Louisiana
Brian Olson seguía de racha en la mesa de dados del Rising Sun Casino. Llevaba perdidas dos semanas de sueldo en menos de dos horas. Brian sopló sobre los dados que sujetaba en la sudorosa palma de su mano para infundirles suerte, y estaba a punto de lanzarlos cuando el temor y la ira que le consumían a causa de su mala fortuna se esfumaron y una oleada de serenidad le recorrió de arriba abajo. Aunque no era lo más lógico -y no es que él se guiara demasiado por la lógica-, Brian Olson se inclinó sobre la mesa y aumentó la apuesta, jugándose sus últimos doscientos cuarenta dólares.
Con más confianza y certeza de la que jamás había experimentado, Brian cerró los ojos y lanzó los cubos de marfil, dibujando en su mente una pareja de dados mostrando un cuatro y un tres.
– Siete, gana -oyó que decía la voz del crupier.
– Sigue así -dijo Brian mientras cogía de nuevo los dados. Esta vez se imaginó un cinco y un seis.
– Once, vuelve a ganar -oyó que decía la voz.
– Sigue así -dijo Brian de nuevo, imaginándose un cinco y un dos.
En diez minutos, Brian Olson había ganado más de ciento sesenta y ocho mil dólares. La racha llamó la atención de la dirección del casino, que le agradeció su visita y lo acompañó hasta la puerta con sus ganancias.
11 de octubre, 1 N.E.
Lafayette, Tennessee
Esther Shrum trabajaba en el Citizens Bank desde hacía dos años y medio, pero llevaba desde cuarto curso intentando llamar la atención de Jack Colby, el nuevo vicepresidente del banco. En todos esos años lo había intentado todo, pero sin éxito. Aunque muy cordial, él nunca había llegado a fijarse del todo en ella, a pesar de sus esfuerzos. Su interés, sin embargo, no le había pasado desapercibido a sus compañeros, que encontraban en sus intentos una inagotable fuente de diversión. Para Esther ya era complicado vivir con sus sentimientos no correspondidos, pero las risitas de sus compañeros, de las que ella pretendía no darse cuenta, habían hecho que se durmiera llorando más de una noche.
Cada mañana, Jack saludaba a quienes se encontraba de camino a su despacho desde la entrada principal del banco, y Esther siempre se las apañaba para estar allí, a pesar de que su mesa estaba emplazada en la otra punta del banco. Comoquiera que fuera, sin embargo, sintió que ese día sería diferente. Hoy iba a fijarse en ella. La extraña certidumbre que sentía era vigorizante e intoxicante a la vez. No era la primera vez que se sentía así, pero había pasado mucho tiempo desde que… Una oleada de terror la paralizó al recordar aquella última vez.
Había sido en la noche de graduación, hacía nueve años. Sabía que, a pesar de poder elegir a la chica que quisiera, Jack no le había pedido a nadie que lo acompañara al baile. Algunas de las chicas le habían hecho creer cruelmente que era a ella a quien se lo quería pedir, pero que le daba vergüenza. Confiando en esto y en una extraña sensación de seguridad, Esther se autoconvenció y dijo a sus amigas que iba al baile con Jack. En ningún momento dudó de que no fuera a ser así, y cuando llegó la noche del baile y él no le había pedido todavía que la acompañara, Esther se puso su vestido, cogió el ramillete de flores que ella misma se había regalado, condujo hasta la casa de Jack y llamó a la puerta. Al abrir y verla, Jack reaccionó como si ni siquiera la conociera, algo harto difícil en una ciudad del tamaño de Lafayette. En una ocasión, unos desaprensivos la habían llamado «del montón» y esto no hacía sino corroborarlo. Con todo, se lanzó y le pidió que la acompañara al baile. Jack se lo agradeció educadamente, pero se excusó diciendo que estaba viendo un partido en la tele y, sin más, le cerró la puerta en las narices. Luego tardó una semana en recuperar el valor suficiente para regresar al instituto.
Читать дальше