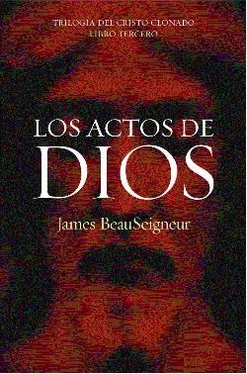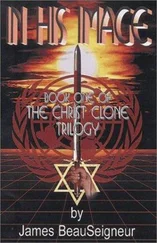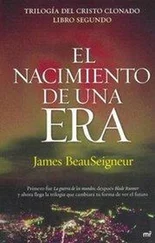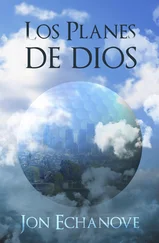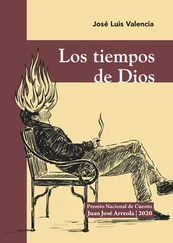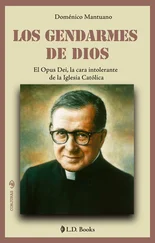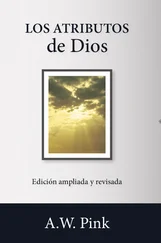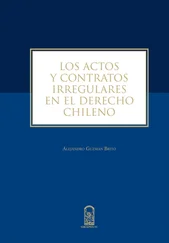Un pánico distinto empezó a consumir al campamento.
Y en uno de los ojos del que montaba a caballo se formó una lágrima.
– Todos estos y cientos de millones más -se pavoneó orgulloso Christopher- te han rechazado y han elegido libremente seguirme al infierno. Todos han aceptado la marca. Todos os han maldecido impetuosamente, a ti y al Padre. Todos han…
– ¡BASTA! -tronó el que montaba el caballo, con los ojos encendidos en llamas.
Y al sonido de esa única palabra, Christopher se vio rodeado por una veintena de magníficos seres celestiales. Los espíritus que le habían elevado desde el suelo lo soltaron y huyeron aterrados. La incapacidad de Christopher para defenderse acabó de convencer a quienes todavía dudaban de que, en lugar de ser el igual y el antagonista a Jesús, no era más que un impotente impostor.
– ¡El falso profeta también! -dijo Jesús, señalando a Milner.
Entonces, la multitud, consciente de que había sido traicionada, dio media vuelta y emprendió la huida. En el caos nacido del ataque de histeria colectiva, la gente echó a correr en estampida, empujando o pasando por encima de todo aquel que se cruzara en su camino. En cuestión de segundos, la salud y la fuerza adquiridas como tercera señal de Christopher se evaporaron de sus cuerpos rápidamente, para ser sustituidas por cada vez más fatiga y sed, seguidas de un palpitante y debilitador dolor en todos los miembros del cuerpo. Aquel terror y tormento desconocidos hizo que muchos en la horda desistieran en su intento de huir y, coléricos, se volvieran unos contra otros, al encontrar en cada uno de sus camaradas un cómplice de Christopher y un conspirador, cuyo aliento y colaboración les habían colocado de camino al infierno.
En su agonía, deseaban tanto matar como que los mataran, para liberarse así del dolor del momento.
Cualquier objeto imaginable se convirtió en un instrumento de tortura. Todo lo afilado se empleó para apuñalar o cortar; todo lo duro para aporrear; cualquier pedazo de tela fue transformado en una cuerda con la que estrangular. Todas las partes del cuerpo eran armas y blanco a la vez. Las manos eran puños para golpear o garras para arañar y desgarrar o ahogar. Los codos y las rodillas volaban contra nariz y mandíbula y cualquier otra parte carnosa del cuerpo. Los pies servían para dar patadas a los que estaban de pie o para pisotear a los que habían caído. Eran métodos poco eficientes para matar, pero mucho para crear una auténtica carnicería.
Luego, finalmente y sin piedad, les consumía el dolor, incapacitándoles para huir o luchar. Dominados por el padecimiento y el temor, maldecían a Dios y contemplaban impotentes cómo de los poros del cuerpo les empezaba a manar sangre. A los pocos minutos, se les arrugó la piel, que adquirió un color grisáceo como el día, antes de empezar a despedir un desagradable hedor y pudrirse. Ríos de sangre surcaban sus mejillas, y manaban de todos los orificios del cuerpo, empapando y apelmazando la ropa. Y al mismo tiempo, con un sabor tan repugnante e inmundo que hizo que muchos se doblaran de asco, la lengua empezó a marchitarse y descomponerse en la boca.
La fatiga y la sed y el dolor y la descomposición de la carne no les consumió a todos a la vez, sino que fue alcanzando a la masa en su huida, como una fría y lenta ola de muerte, empezando por los que estaban más próximos a Christopher y Milner y extendiéndose hacia afuera para tragarse a los millones que encontraba a su paso.
Entonces, con un chillido cacofónico y el batir de mil millones de alas, descendieron de pronto del cielo quinientos millones de pájaros que, hambrientos por el largo viaje, no esperaron a que la muerte se llevara a los caídos, y se lanzaron sobre sus presas clavándoles sus garras y arrancándoles la carne a tiras.
Christopher y Robert Milner, que observaban el espectáculo lanzando maldiciones contra sus captores y su rey, contuvieron la respiración cuando, a sus pies, se abrió una brecha dimensional de la que emanaron una fetidez insoportable y el calor de un alto horno. Seis años antes, Milner le había dicho a Decker que su capacidad de prevenir el futuro estaba limitada por un velo, al otro lado del cual no se le permitía mirar. Le había explicado que intuía que al otro lado le esperaba algo muy doloroso, de lo que de momento le protegía el espíritu que ocupaba su cuerpo. Ahora el velo había desaparecido, y se dio cuenta de que el espíritu que le poseía no le había estado protegiendo, sino engañando. El guía espiritual de Milner le había conducido, directamente a las fauces del infierno.
Christopher se quedó mudo de terror nada más comprender la magnitud de las llamas que iban a ser su eterno destino. Al verse cara a cara con la inminente realidad de su sino, la fachada de indiferencia, que tan cuidadosamente se había construido para disfrazar su miedo de desafío, empezó a derrumbarse. La fortaleza nacida del odio hacia todo lo que perteneciera a Yahvé desapareció, y sintió cómo su cuerpo temblaba con un sudor frío. Era como si todo cuanto él era y todo aquello por lo que había vivido, de pronto alguien lo estuviera deshaciendo. Siempre había sabido que aquel momento llegaría, pero ahora se le antojaba peor de lo que jamás había imaginado. Un segundo más e incluso podría haber llegado a pedir clemencia, pero Milner habló antes.
– Confiaba en ti, maldito hijo de… -gritó Milner-. ¡Dijiste que esto no ocurriría! Confié en ti. ¡Confié en ti!
De pronto, Christopher sintió que le volvía el ánimo. El sufrimiento de otros hacía que todo mereciese la pena.
– Hiciste tu elección -contestó Christopher riendo-. Igual que los demás.
Cuando la brecha se hubo abierto lo suficiente, Christopher y Milner fueron arrojados al lago de fuego, y la falla dimensional se selló.
* * *
A lo largo de todo ese día, desde el Éufrates al Jordán y alrededor de todo el mundo, la lóbrega corriente de muerte continuó su avance hasta que no quedó ni un solo seguidor de Christopher con vida. Algunos de los que huyeron hacia el oeste no llegaron más lejos de Jerusalén y el valle del Kidron, donde su sangre alcanzó un metro de alto en el cañón. En seiscientos cuarenta kilómetros a la redonda, los pájaros se cebaron de los cuerpos putrefactos de más de sesenta millones de personas. Al caer la tarde volvió a salir el sol.
* * *
Fue así como, en un solo día, se puso fin a la epopeya de ocho milenios.
EL LUGAR ADECUADO EN EL MOMENTO OPORTUNO
– ¡Tírale del pelo! -llamó la voz de nuevo.
Esta vez Decker la reconoció como la voz de su hermano mayor, Nathan. El sonido le llegaba desde detrás, así que intentó volverse para mirarle. No hubo tiempo para comprender a qué se refería su hermano. Y el niño de siete años que era Decker Hawthorne sintió cómo se le escapaba a su madre de entre las manos.
Cuando su brazo se le hubo deslizado a su madre de entre los dedos, la embarrada pendiente se deslizó hacia arriba rozándole el pecho y el estómago, y él cayó en el oscuro pozo. Pero la caída fue breve; sólo le había soltado de una mano; la otra todavía le sujetaba firmemente del brazo, tirando hacia arriba, al tiempo que las suyas seguían firmemente aferradas a la raíz de la que llevaba colgado más de una hora. Sus ojos se cerraron por un instante. Entonces, de pronto, sin ninguna explicación, Decker sintió como si le arrojaran agua hirviendo en la cabeza. El dolor era inimaginable para un niño que todavía no había cumplido los ocho.
La madre de Decker comprendió lo que Nathan había querido decir. Había soltado el brazo de su hijo pequeño con una mano, para agarrarle del pelo. Luego tiró de él hacia arriba, dejando que casi todo el peso de su cuerpo pendiera de su pelo. La maniobra tardó un segundo en surtir el efecto deseado. Con cada fibra de su cuerpo distraída por el dolor, los dedos de Decker soltaron la raíz, y su madre pudo por fin tirar de él para liberarle. Decker sintió el barro en la cara y cómo su cuerpo volvía a moverse. Estaban tirando de él hacia arriba. Agarrándole del brazo derecho con todas sus fuerzas, su madre le soltó enseguida el pelo y, con cientos de pelos arrancados pegados a sus húmedos y embarrados dedos, le asió del otro brazo.
Читать дальше