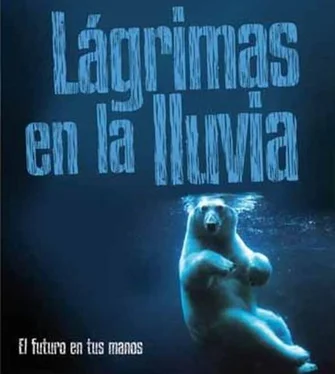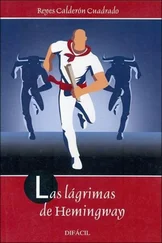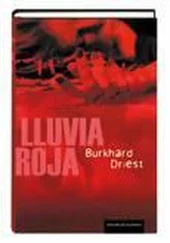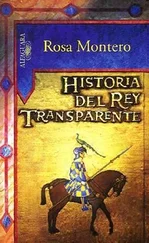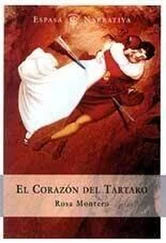– Ya veo. Y de ahora en adelante, ¿qué pensáis hacer?
– Liderar el cambio, naturalmente. Estamos en contacto con otros grupos supremacistas en distintos puntos del planeta… Ha habido bastantes movimientos reivindicativos por el mundo en la última semana… Nada comparable con lo nuestro, pero es evidente que se está gestando una reacción global contra tanta ignominia.
– Todo eso está muy bien, pero estoy hablando de aquí y ahora… De hechos, no de palabras. Concretamente, ¿cuál va a ser vuestro siguiente paso? Porque ahora se necesita un buen golpe de efecto… El aguijón final. Por ejemplo, ahora sería perfecto que un rep asesinara a… a Chem Conés, pongamos. Chem es uno de tus discípulos, es un supremacista conocido y ahora está en primera línea de actualidad al haber asumido la presidencia en funciones de la Región. Imagínate qué magnífico acicate para la causa sería su muerte…
Un chispazo de emoción atravesó el rostro de Hericio como una línea de luz. Bruna se inclinó hacia delante y susurró:
– Nosotros te podríamos ayudar con eso. Una ayuda profesional, eficiente y segura…
Pero la luz ya se había apagado. El hombre se levantó y empezó a caminar en círculos.
– No te diré que no tengas razón. Una muerte así sería muy provechosa. Un mártir. Sí, eso es, nuestro movimiento necesita un mártir… -barbotó.
Se detuvo en medio del despacho y la miró.
– Pero no puede ser. No puede ser. Nunca participaré en algo así ni permitiré que el PSH participe. ¿Y sabes por qué, Annie Heart? ¿Sabes por qué? No por falta de temple o decisión. No por gazmoñería moralista, porque sé bien que un pequeño mal queda de sobra corregido por un bien mayor. Pero cuando haces algo así corres el peligro de que se acabe sabiendo. Seguramente no sucederá en tu época, seguramente mientras vivas te las arreglarás para que todo quede oculto. Pero ¿y después de muerto? Después llegan los historiadores y los archiveros como buitres y lo remueven todo. Y yo tengo que cuidar mi prestigio, ¿comprendes, Annie Heart? Yo estoy destinado a ser una de las grandes figuras de la Historia. Soy el regenerador de la raza humana. El salvador de la especie. Las futuras generaciones hablarán de mí con agradecimiento y veneración. ¡Y yo tengo que cuidar ese legado! No debo dar argumentos al enemigo ya que no podré estar ahí para defenderme, para explicarme… Hasta ahora no me he tenido que manchar las manos, y no voy a empezar a hacerlo en este momento, cuando ya he alcanzado las puertas de la posteridad.
Está hablando en serio, se dijo Bruna, atónita. Tan atónita, de hecho, que advirtió que tenía la boca abierta y la cerró. Por supuesto que nunca había esperado que el líder especista le confesara abiertamente su participación en la conjura: sólo quería sacar el tema para ver cómo se lo tomaba. Echar el sedal en las aguas revueltas, como decía Merlín. Pero no se esperaba una reacción así. El tipo se lo creía. Era un imbécil. Tuvo la intuición, casi la certidumbre, de que Hericio no había tenido nada que ver con las muertes de Chi y de los otros reps. O eso, o era un actor descomunal. De pronto sintió que un aro de fuego le apretaba las sienes. Era el precio a pagar por la tensión de fingirse quien no era y de seguirle la corriente a ese supremacista repugnante. De aparentar que odiaba a los reps, e incluso creérselo un poco para resultar convincente. Toda esa disociación le había partido la cabeza. Cuatro años, tres meses y trece días. Cuatro años, tres meses y trece días.
– Está bien. Creo que ya tengo clara tu posición -dijo la androide levantándose del asiento.
– ¿Y qué… qué pasa con el dinero?
– Lo hablaré con los demás -contestó de manera ambigua.
Hericio arrugó la cara, contrito, despidiéndose mentalmente de los diez millones.
– Podríamos hacer muchas cosas juntos… -apuntó ya en la puerta, contemporizador.
– Podríamos. Si cambias de opinión sobre lo que te dije, deja un mensaje a mi nombre en el hotel Majestic… Llamaré todos los días durante un mes a ver si hay algo.
La puerta se cerró a su espalda y Bruna dio un pequeño suspiro de alivio. Atravesó el breve pasillo y salió al antedespacho. El chico de los correajes y las pistolas seguía ahí, pero lo peor era que también estaba Serra. Por el gran Morlay… la jaqueca le taladraba el cráneo. El lugarteniente se acercó a ella, achulado y meloso.
– Un robot te llevará lo que querías dentro de dos horas a tu hotel. Tendrás que pagar con billetes. Cinco lienzos. Precio de amigo.
Quinientos ges por una pistola de plasma. No estaba nada mal. Si funcionaba.
– Así que he pensado que podríamos ir a tu cuarto a esperar el robot… -musitó Serra, arrimándose a ella.
Bruna le puso una mano en el hombro y le apartó. Quiso hacerlo con suavidad, pero estaba cansada y debió de resultar demasiado brusca, porque el lugarteniente se encrespó.
– Pero ¡qué pasa! ¿Ya has sacado todo lo que querías de mí y ahora pretendes dejarme tirado? ¿Tú te crees que yo soy una persona de la que puede reírse una rubia como tú?
Oh, oh, oh… Los fuegos artificiales habituales. Golpes de pecho de chimpancé para asustar. Bruna tomó aire e intentó contenerse y concentrarse entre los latigazos de dolor que cruzaban su frente.
– No se me ocurriría reírme de ti, Serra. Lo que pasa es que no me siento bien. Me duele mucho la cabeza. Ahora tú tienes dos opciones; o bien te lo crees y me dejas descansar y si quieres nos vemos mañana por la tarde, o bien piensas que es la típica excusa y me montas un número y nos arruinamos la diversión. Tú escoges.
– Mañana te ibas.
– Por la noche.
Serra reflexionó un instante, malhumorado.
– Es verdad que tienes mala cara.
– Es verdad que me encuentro mal.
El tipo se echó para atrás y la dejó pasar.
– ¿Mañana a qué hora?
– A las dieciséis.
– Anularé el envío del robot. Diré que vaya mañana por la tarde -refunfuñó mientras la apuntaba con el índice.
– Haz lo que quieras -gruñó Bruna mientras se iba.
Nadie la acompañó y se perdió por los intrincados pasillos. Tardó una eternidad en encontrar la puerta de salida y otra eternidad en cruzar la apretada y cada vez más nutrida muchedumbre que se agolpaba en la calle. Cuando consiguió llegar a la acera de enfrente, se apoyó en la pared y vomitó.
– Arrepiéntete, hermana: el mundo se acaba dentro de cuatro días -trinó un apocalíptico junto a ella.
Volvió a vomitar. Ese maldito dolor de cabeza la estaba matando.
Hericio se quedó mirando la puerta por donde había desaparecido la explosiva Annie Heart con cierto desconsuelo. Era duro renunciar a diez millones de ges, sobre todo ahora que debían mudarse a una sede mejor y adquirir el nivel de representatividad que su nuevo liderazgo social exigía. Pero los principios eran los principios, se dijo enfáticamente; y el hecho de haber sido capaz de escoger la gloria por encima del vil dinero le hizo sentir sublime. Un golpe de humedad le subió a los ojos, un emocionado lagrimeo ante su propia grandeza.
Entonces escuchó un levísimo ruido a sus espaldas, un rumor de ropas o de pies, y supo que Ainhó estaba ahí y que había vuelto a entrar a su despacho por la puerta trasera. Le irritó su inoportunidad y se maldijo por haberle dado la clave de acceso. ¿En qué estaba pensando cuando lo hizo? Pestañeó varias veces para intentar secar rápidamente sus ojos, reprimió su malhumor y se volvió. Ainhó le miraba sonriente con los brazos cruzados sobre el pecho.
– Esa manía tuya de entrar y salir como un fantasma empieza a fastidiarme -dijo el político, sin poder evitar un punto de acritud.
– Antes agradecías que viniera a verte -contestó Ainhó sin mudar la sonrisa.
Читать дальше