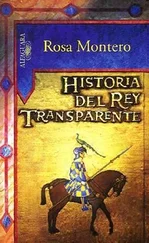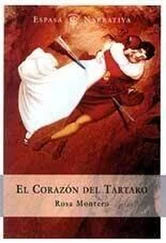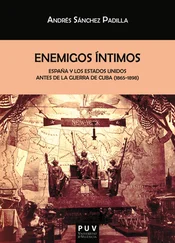Rosa Montero - Amantes y enemigos
Здесь есть возможность читать онлайн «Rosa Montero - Amantes y enemigos» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Amantes y enemigos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Amantes y enemigos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Amantes y enemigos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Amantes y enemigos — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Amantes y enemigos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
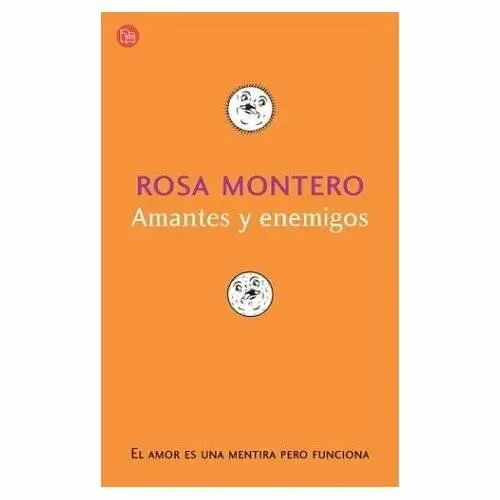
Rosa Montero
Amantes y enemigos
Prólogo
Aunque como lectora soy una gran aficionada a los volúmenes de cuentos, creo que como escritora prefiero hacer novelas. Y las prefiero porque son más grandes y más anchas, porque te ofrecen más lugar para la aventura, porque suponen un largo e incierto viaje al mundo fabuloso de lo imaginado. Y en ese vasto territorio cabe todo.
Por eso, porque mis esfuerzos narrativos se han centrado más en la novela, es por lo que no he sacado jamás un volumen de cuentos, pese a llevar casi veinte años publicando; sin embargo, con el tiempo he ido haciendo unos pocos, y a estas alturas ya he reunido un puñado. También con el tiempo he aprendido que estas ficciones cortas poseen curiosas propiedades para quien las escribe. Por ejemplo, te ayudan a salir de bloqueos creativos, a recuperar la escurridiza vitalidad de las palabras; y además pueden ser una especie de exploradores narrativos, un globo sonda lanzado hacia un nuevo campo de expresión. Y así, hay cuentos que escribí creyendo que se acababan en sí mismos y que volvieron a aparecer mucho después transmutados o desarrollados en ficciones más largas: como «Paulo Pumilio», cuyos ingredientes retome once anos más tarde para mi novela Bella y oscura.
Pero lo más curioso es que la mayoría de mis relatos (no así mis novelas) tratan de parejas: esto es algo que yo no busqué conscientemente, y de hecho me he dado cuenta de ello hace muy poco. Esas parejas son a veces extrañas y poco convencionales, y en otras ocasiones son un emblema de la más ortodoxa conyugalidad; pero todas las historias hablan en definitiva de la necesidad del otro. Esto es, hablan de amor y desamor, de obsesión y venganza, de pasión o rutina entre hombres y mujeres, hombres y hombres, padres e hijos, humanos y monstruos.
Sorprendida ante semejante unidad temática entre cuentos escritos tan espaciadamente, pensé que estaría bien hacer una pequeña selección y publicarlos juntos: y este libro es el resultado de esa idea. Los relatos vienen presentados en un orden más o menos cronológico; el primero y más antiguo, «Paulo Pumilio», es de 1981, y salió en el volumen colectivo Doce relatos de mujer , compilado por Ymelda Navajo. Después está «Alma caníbal», publicado en el diario El País en 1986; y luego «La vida fácil» en realidad formaba parte de una novela que nunca terminé. Debí de escribirlo alrededor de 1986, y vio la luz en una antología de la revista Litoral.
«Noche de Reyes» salió en El País Semanal en unas Navidades: quizá las de 1988. Más tarde, entre 1990 y 1994, escribí en el mismo suplemento de El País decenas de cuentos cortísimos: tenía que encajarlos en las estrecheces de una sola página (poco más de tres folios), y supusieron para mí un estupendo ejercicio narrativo. He incluido siete de ellos en este volumen: «La otra», «El reencuentro», «La gloria de los feos», «Mi hombre», «El monstruo del lago», «Carne quemada» y «Retrato de familia».
«Parece tan dulce» nació en 1993 a raíz de una petición de mi agente, Carmen Balcells, y ha salido impreso en diversas revistas. El País Semanal publicó «El puñal en la garganta» en el verano de 1994, y «Tarde en la noche» en el verano de 1995. Por último, este libro incluye cinco relatos nuevos, todos ellos redactados entre el otoño de 1995 y finales de 1997. «Las bodas de plata» es un cuento ligero que resultó divertido escribir. «Un viaje a Vetusta» nació a instancias de Miguel Munárriz, organizador de los conocidos Encuentros Literarios de Oviedo. En los Encuentros de 1996, Munárriz y el escritor José Manuel Fajardo propusieron a varios autores (Bernardo Atxaga, Luis Sepúlveda, Manuel Rivas y yo) que hiciéramos cada uno un relato titulado «Un viaje a Vetusta», comenzando todos por la misma frase: «Aquel viaje sólo empezó a tener sentido ante la visión de las piedras que se amontonaban a las espaldas de la catedral». En realidad este cuento no es estrictamente inédito, puesto que se leyó en público en Oviedo y apareció en el precioso volumen anual que recoge las actas de los Encuentros.
El relato «Él» trata sobre la identidad, un tema que me obsesiona desde hace algún tiempo. «Los besos de un amigo» es la historia de un desencuentro. La colección se cierra con «Amor ciego», un cuento bastante turbio que está entre mis preferidos: y creo que su frase final puede servir como resumen de todo el libro.
Rosa Montero
Paulo Pumilio
Soy plenamente consciente, al iniciar la escritura de estos folios, de que mis contemporáneos no sabrán comprenderme. Entre mis múltiples desgracias se cuenta la de la inoportunidad con que nací: vine al mundo demasiado pronto o demasiado tarde. En cualquier caso, fuera de mi época. Pasarán muchos años antes de que los lectores de esta confesión sean capaces de entender mis razones, de calibrar mi desarrollada sensibilidad amén de la grandeza épica de mis actos. Corren tiempos banales y chatos en los que no hay lugar para epopeyas. Me llaman criminal, me tachan de loco y de degenerado. Y, sin embargo, yo sé bien que todo lo que hice fue equitativo, digno y razonable. Sé que ustedes no me van a comprender, digo, y aun así escribo. Cuando la revista de sucesos El asesino anda suelto me propuso publicar el relato de mi historia, acepté el encargo de inmediato. Escribo, pues, para la posteridad, destino fatal de las obras de los genios. Escribo desde este encierro carcelario para no olvidarme de mí mismo.
Pero empezaré por el principio: me llamo Pablo Torres y debo de estar cumpliendo los cuarenta y dos, semana más o menos. De mi infancia poco hay que decir, a no ser que mi verdadera madre tampoco supo comprenderme y me abandonó, de tiernos meses, a la puerta de un cuartelillo de la Guardia Civil, con mi nombre escrito en un retazo de papel higiénico prendido en la pechera. Me supongo nacido en Madrid, o al menos el cuartelillo de esta ciudad era, y de cualquier manera yo me siento capitalino y gato por los cuatro costados. Un guardia me acogió, mi seudopadre, el cabo Mateo, viejo, casado y sin hijos, y pasé mi niñez en la casa cuartel, dando muestras desde muy chico de mi precocidad: a los cinco años sabíame de memoria las Ordenanzas y acostumbraba a asistir a ejercicios y relevos, ejecutando a la perfección todos los movimientos con un fusil de madera que yo mismo ingenié del palo de una escoba. Amamantado -o por mejor decir, embiberonado- en un ambiente de pundonor castrense, cifré mis anhelos desde siempre en un futuro de histórica grandeza: quería entrar en el Benemérito Cuerpo y hacer una carrera brillantemente heroica. Los aires marciales me enardecían y el melancólico gemido de la trompeta, al arriar bandera en el atardecer, solía conturbarme hasta las lágrimas con la intuición de gestas y glorias venideras, provocándome una imprecisa -y para mí entonces incomprensible- nostalgia de un pasado que aún no había vivido, y una transida admiración por todos esos gallardos jóvenes de ennoblecidos uniformes.
Con la pubertad, empero, llegaron las primeras amarguras, los primeros encontronazos con esta sociedad actual, tan ciega y miserable que no sabe comprender la talla verdadera de los hombres: cuando quise entrar en el Cuerpo, descubrí que se me excluía injustamente del servicio.
Supongo que no tengo más remedio que hablar aquí de mi apariencia física, aunque muchos de ustedes la conozcan, tras la triste celebridad del juicio que se me hizo y el morboso hincapié que los periódicos pusieron en la configuración de mi persona. Sin embargo, creo que debo puntualizar con energía unos cuantos pormenores que a mi modo de ver fueron y son tergiversados por la prensa. No soy enano. Cierto es que soy un varón bajo: mido 88 centímetros a pie descalzo y sobre los 90 con zapatos. Pero mi cuerpo está perfectamente construido, y, si se me permite decir, mis hechuras son a la vez delicadas y atléticas: la cabeza pequeña, braquicéfala y primorosa, el cuello robusto pero esbelto, los hombros anchos, los brazos nervudos, el talle ágil. Tan sólo mis piernas son algo defectuosas; soy flojo de remos, un poco estevado y patituerto, y fue esta peculiar malformación, supongo, lo que amilanó a su verdadera madre -los dioses la hayan perdonado influyendo en mi abandono, puesto que fui patojo desde siempre, aun siendo yo un infante. Eso sí, una vez vestido, el ángulo de mis piernas no se observa, y puedo asegurarles que mi apostura es garrida y apolínea.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Amantes y enemigos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Amantes y enemigos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Amantes y enemigos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.