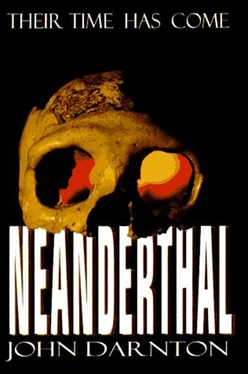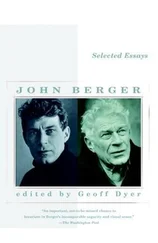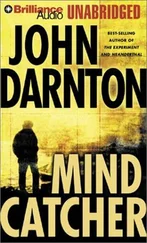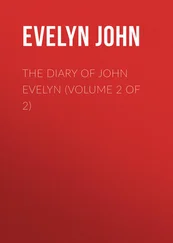El funeral se había celebrado hacia cinco días y el poblado había vuelto a la normalidad, como si nunca hubiera ocurrido. El hijo de Caralarga mejoraba día a día; ya se sentaba y comía. Susan lo llamaba Rodilla Herida. A Kellicut no le parecían apropiados los nombres que Susan les ponía y así se lo había dicho, pero ella insistía en llamarlos de aquel modo. Ella idolatraba al chico.
Ojo Oscuro había pasado muchas horas junto a Rodilla Herida. Kellicut se preguntaba si el chaman quería asegurarse de que el chico no había quedado estigmatizado por el tiempo que había pasado en las cavernas y que todavía conservaba la pureza que se requería para vivir en el poblado.
Pero podía ser también que estuviese ansioso por reunir información sobre los poderosos renegados. A Kellicut le parecía que aquel anciano arrugado aceptaba que el peso de la responsabilidad de tener que pensar en el futuro de todo el poblado recayese sobre sus espaldas.
Afortunadamente el chaman, al parecer, seguía confiando en los humanos. Kellicut sabia que, si quería comprender los misterios de la comunicación telepática y dominar aquella facultad, necesitaba que Ojo Oscuro le instruyese. De vez en cuando ya recibía imágenes. Lo que debía hacer -lo que los homínidos podían hacer-era aprender a controlar el proceso con el fin de poder determinar a través de que ojos veía. De lo contrario, seria todo caótico, una mezcla desordenada de imágenes que no conseguiría dominar. Por su parte el chaman parecía considerar a Kellicut un colega en el reino de los asuntos espirituales.
El chaman se detuvo en el pináculo y ayudo a Kellicut a subir junto a el. Se dio cuenta de que el anciano le pedía que mirase a lo lejos. Desde la pared rocosa inclinada del lecho en el que se encontraban, contempló las verdes copas de los árboles, los prados -aquellos espacios hundidos-, las laderas del canon, y las blancas cumbres de las lejanas montañas.
Kellicut sintió en su interior la presencia de otro ser, como una habitación que se inundara de agua, y comprendió por que el homínido había querido que fuera hasta allí. Se estaba volviendo ciego y deseaba ver una vez mas la belleza de aquel lugar.
En la cueva que había en lo alto del pináculo se percibía el olor fuerte habitual. Se sentaron en unas piedras que había allí y en un rincón Kellicut vio que había un montón de huesos, aunque no sabia si eran humanos o animales, ni se había molestado tampoco en averiguarlo. El chaman metió la mano en la bolsa y saco algo del tamaño de un puno; eran hojas cubiertas de barro, que fue quitando hasta que quedó a la vista una brasa resplandeciente. De un rincón cogió una pipa, la lleno de virutas pardas, la encendió, dio una larga chupada y se la paso a Kellicut, que hizo lo mismo. De repente le asaltaron visiones: formas, colores, movimientos que llenaban el reducido espacio de la cueva. Se recostó en la pared de roca y se dejo invadir por aquellas múltiples sensaciones. El chaman empezó a cantar, emitía un sonido obsesivo y tranquilizador, parecido a un canto gregoriano. Kellicut cerró los ojos y se concentro en lo que veía en su interior: una mancha blanca, el contorno borroso de la roca, una prominencia rocosa en la pared de la cueva. Cuando los abrió, contempló al anciano, que con el ojo bueno dirigía una mirada a la roca que había a sus espaldas. Kellicut se volvió y vio la prominencia que había visualizado hacia un momento en su interior.
Aquella noche Kellicut vio a Matt y a Susan sentados en la orilla del río y fue a reunirse con ellos. Susan sabia cuando había estado ‹‹comunicándose››, como ella decía, con el chaman, porque volvía abstraído y alicaído, como alguien a quien han sometido a un electrochoque, pensó. Esta vez estaba todavía mas taciturno que de costumbre y Susan supo que iba a contarles algo.
– Preparaos para recibir una noticia que os causara una conmoción -dijo-. Lo se por el hijo de Caralarga, quien, por cierto, no se fugo para reunirse con los renegados sino que lo secuestraron en un sendero de esta ladera de la montaña. Estaba en la caverna cuando vosotros salisteis huyendo. Al parecer, provocasteis un buen alboroto.
– Sigue-le apremio Matt.
– Bueno, capturaron a la persona que iba con vosotros, y sigue retenido allí.
– ¡Dios mío! Van.
– Si. Y lo que es peor: tarde en visualizar la imagen pero por fin lo conseguí. Los renegados han cogido el ‹‹palo que retumba››. Os felicito. Habéis introducido la tecnología asesina del siglo XX en la Edad de Piedra.
De niño, Van había veraneado una vez junto al lago Michigan. Se pasaba las horas caminando a lo largo de la orilla, al pie de los acantilados, buscando minúsculos embudos, trampas en miniatura dispuestas para atrapar a las hormigas león que vivían enterradas y ocultas bajo la arena. Cuando encontraba alguna, la dejaba caer en un embudo, y disfrutaba contemplando como se esforzaba por salir, como resbalaba con los granos de arena y como caía hacia atrás dando volteretas, hasta que finalmente se quedaba exhausta en el fondo y era arrastrada bajo tierra por un par de pinzas.
Ahora Van, en el fondo de una zanja, era como una de aquellas hormigas. Podía trepar por las paredes hasta tres cuartas partes de su altura, pero solo para caer de nuevo.
Por un punto casi podía llegar hasta arriba, pero cuando intentaba encaramarse al borde, sus guardias se acercaban y lo empujaban hacia atrás sin contemplaciones. En una ocasión lo golpearon con una porra. Por supuesto tenían una ventaja: podían ver lo que el hacia sin mirarle siquiera. Era imposible escapar y pronto dejo de intentarlo.
Se encontraba en un estado lastimoso, agotado, hundido y famélico. Raramente dormía de un tirón; tenia pesadillas y, cuando despertaba, habría deseado volver a la pesadilla. Su cuerpo estaba cubierto de cardenales, llagas y erupciones.
Habría sido mucho mejor, pensó, haber muerto en el desprendimiento; por el contrario, había recuperado la conciencia en este foso, revolcándose de dolor. La cabeza le dolía continuamente, parecía que tuviera un anillo de dolor que se la oprimiera constantemente, como el aparato de tortura medieval que rodeaba las sienes con una banda de metal que se apretaba hasta que el cerebro estrujado se salía por las cuencas oculares. Rezaba por la liberación.
Le constaba que el dolor procedía del sanguinario cabecilla que había matado a Rudy y de sus seguidores. Naturalmente, el poder de los homínidos incluía algo mas que la visión remota; eso lo sabia por la operación Aquiles y las jaquecas que sufrió allí. Pero entonces trataba con un solo homínido; ahora estaba sometido a los sondeos de decenas de ellos a la vez y al mas fuerte de ellos, su jefe y dictador, cuya simple presencia provocaba agudos ruidos de terror. El instituto debió de descubrir que la facultad de los homínidos podía confundir los procesos mentales y sacudir rincones atávicos de la mente humana.
A veces creía que el aumento de presión en el interior de su cráneo le estaba volviendo loco. Solo encontraba alivio cuando las criaturas dormían; supuso que esto ocurría de noche, pero no podía saberlo con certeza. Y cuando el grande estaba cerca, Van notaba el poder abrasando su cerebro como un láser. A veces se desmayaba y despertaba mas tarde como si hubiera sufrido un ataque de epilepsia, con el dolor amortiguado; en esos momentos sentía como si una claridad cristalina penetrara en su cerebro hirviente. Pero el alivio temporal solo empeoraba el dolor cuando se reanudaba.
En el extremo opuesto del foso, a lo largo de la pared, había una cornisa. Van podía subirse a ella y observar lo que ocurría en la descomunal caverna. Pero no le gustaba hacerlo porque era aterrador contemplar a estos salvajes en su vida cotidiana, despellejando animales, curtiendo pieles, cocinando carne sobre hogueras abiertas y fornicando a voluntad. Parecían animales rodeados de humo y reflejos del fuego, con su tupido pelo negro apelmazado con el aspecto de tiras de pelo animal, con sus cuerpos relucientes de sudor y los efluvios de aquel repugnante hedor.
Читать дальше