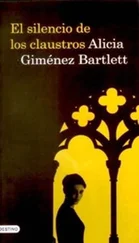—¿Se puede saber qué coño hace en su despacho si son cerca de las nueve?
—¡Joder, pues trabajar! Arreando con el informe de los hechos antes de que lo escriba a su manera el inspector Moliner.
—Serénese, Fermín; este caso es nuestro aunque tengamos que linchar a los culpables como demostración.
—¡Joder, no estaría tan mal! ¿Por qué me ha llamado?
—Para invitarlo a cenar. ¿Qué me dice?
—Que sí, a ver qué demonio le voy a decir.
—Si tiene que hacer un sacrificio...
—Usted sabe que un sacrificio de vez en cuando templa el carácter, fortalece el espíritu, anima a ser mejor.
—En ese caso, hágalo, creo que es usted francamente mejorable.
Oí su aguardentosa risa intentando ser reprimida.
—Le recojo en media hora —dije, y colgué.
Bueno, ¿me había puesto tan elegante para cenar con un compañero de trabajo con el cual jamás se me ocurriría ligar? La respuesta era: no. Me había puesto tan elegante porque necesitaba limpiar de mí los últimos retazos de delito, de muerte, de sospecha y culpabilidad. Y oler bien, también necesitaba oler bien.
El hecho de cenar con el subinspector no era en absoluto circunstancial. Los dos vivíamos solos y nos conocíamos desde hacía tiempo. Habíamos conservado sin embargo la costumbre de intentar intimar lo menos posible; lo cual es absolutamente civilizado. Aquella noche hablaríamos sin duda de la complejidad existente en las relaciones humanas. Nuestros comentarios se extenderían sobre los ex esposos que se avienen a colaborar, las amantes justicieras, los maridos abandonados, las esposas despechadas en trance de recuperación. Con temas semejantes, era casi seguro que no llegaríamos a ninguna conclusión, a no ser aquella tan obvia de que en el mundo es creciente la soledad. Por supuesto, la soledad del subinspector y la mía no tenían nada que ver con las soledades forzosas que la gente se ve obligada a aguantar. No todo el mundo podía entrar en nuestro selecto club. Ni hablar, para eso es imprescindible un cierto back-ground , un soplo de savoir-faire , una pizca de numerus clausus . No forma uno parte de la élite de los solitarios así como así.
En fin, sea como fuere, resultó una velada divertida. Garzón ponderó mi belleza y yo ensalcé su sentido del deber. Después, acabamos comiendo jamón ibérico en una tasca de la Barceloneta, siguiendo su elección. Dijo que si llegaba a encontrarse con alguien de la jet, le sentaría mal la cena, y en un restaurante popular parecíamos estar a cubierto de tal riesgo. De cualquier manera, el vino era glorioso, la concurrencia honesta y el jamón exquisito. Habíamos resuelto un caso y salvado la piel. La noche estaba tibia y cerca se encontraba el mar Mediterráneo. Me llegaba el olorcillo amable del perfume que me había puesto en las muñecas mezclado con los efluvios del vino y el café. Nunca se me hubiera ocurrido aspirar a algo más.
Barcelona 19-11-1999